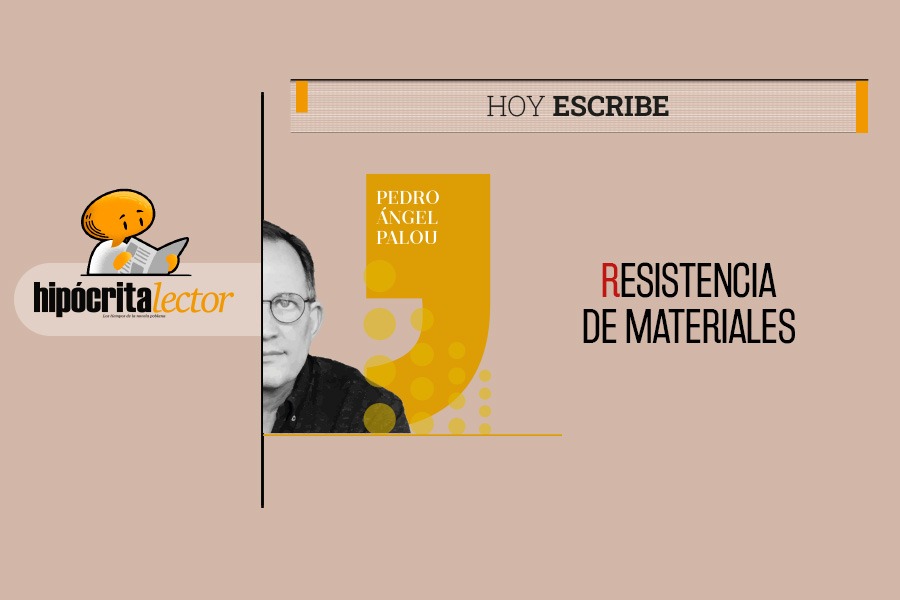En esta mañana de junio en que Mrs Dalloway cumple cien años, me imagino a Virginia Woolf sentada frente a su ventana, escuchando el murmullo lejano de Londres como una vieja amiga que nunca cambia. Expectante, inquieta: ¿qué dirá el lector del siglo actual cuando vuelva a esa mujer que recorre las calles, que escucha los relojes, que prepara una fiesta? El centenario no es solo conmemoración: es un campo de batalla silencioso entre lo que la crítica ha edificado y lo que el texto sigue susurrando.
La edición conmemorativa reviste el libro de respetos: nuevas portadas, notas, introducciones, comentarios que pretenden “aclarar” lo esencial. Los editores modernos —Mendelson entre ellos— crecen con la carga de legitimar lo canónico. En The Inner Life of ‘Mrs Dalloway’, Mendelson propone que la novela no solo retrata sucesos externos, sino que es una defensa exhaustiva de las vidas interiores frente a los mecanismos que pretenden silenciarlas: la norma médica, la racionalidad institucional, las jerarquías sociales. Pero, como observa la reseña en London Review of Books, ese impulso hermenéutico acaba por chocar con la propia autonomía del libro: “incluso quien pretende no intervenir termina justificándose”.
Esa paradoja es lo más fascinante de Mendelson. Se presenta como un editor espartano —sin aparato crítico ni introducción—, pero su ensayo rompe la promesa y se convierte en un estudio sobre el misterio moral del texto. Su hipótesis es atrevida: Mrs Dalloway se levanta sobre una estructura de sacrificio, casi mítica. Clarissa y Septimus funcionan como figuras complementarias de una antigua fábula sobre la redención: uno muere para que el otro viva. Ese vínculo, leído así, no sería un simple eco trágico sino un gesto religioso reencarnado en la modernidad. Mendelson se arriesga al decir que Woolf —atea declarada, aunque con una sensibilidad mística— recrea, a su manera, un mito de salvación. La muerte de Septimus, su caída sobre las verjas de hierro, no sería solo un grito contra la opresión médica o militar, sino la ofrenda involuntaria que devuelve a Clarissa la posibilidad de existir.
El argumento puede parecer provocador, incluso anacrónico: Woolf como teóloga secreta. Pero leído con atención, el planteo de Mendelson no traiciona a la autora, sino que resalta el modo en que su sensibilidad espiritual se filtra en la estructura del lenguaje. Woolf no invoca dioses, pero su prosa está llena de apariciones: “momentos del ser”, destellos de lucidez que rompen la costra del tiempo. Mendelson reconoce en esos destellos un patrón narrativo más antiguo que el modernismo: el relato sacrificial donde el individuo alcanza sentido al ofrecerse. Su lectura se hermana con ciertas intuiciones de George Eliot y Tolstói, y al mismo tiempo reanima la dimensión filosófica de lo que muchos habían reducido a puro virtuosismo estilístico.
Otros críticos —Elaine Showalter, Hermione Lee, Trudi Tate— han preferido leer ese sacrificio como social o de género: Clarissa paga el precio de su privilegio con un vacío existencial, mientras Septimus paga el costo del patriarcado con la locura. Mendelson, en cambio, mira más hondo o más atrás: el sacrificio es ontológico, casi litúrgico. Ambos personajes encarnan una dualidad que desborda el tiempo histórico; son, en palabras de Mendelson, “figuras en una parábola de la conciencia moderna”. Clarissa se salva, sí, pero lo hace al asumir una comunión silenciosa con el muerto. No hay redención religiosa, sino reconocimiento humano: una ética de la compasión que nace del horror.
Recorrer Londres con Clarissa es aceptar que la ciudad misma es narrativa. Sus avenidas y jardines —St. James’s, Green Park, Piccadilly— no son decorado: son membranas de memoria y presión sobre las conciencias. Cada paso abre una puerta al pasado (jóvenes amores, promesas no cumplidas) sin necesidad de salto explícito: la novela administra el tiempo desde adentro. Los relojes —y sobre todo Big Ben— suenan como puntas que perforan la continuidad: cada hora es una fisura donde el flujo de conciencia se filtra y el lector queda atrapado en el instante.
Lo que hace que Mrs Dalloway no envejezca es que no se trata de una novela “sobre” lo moderno sino que es moderna: no hay conflicto externo central (no hay amenaza que clausure la trama), sino una trama de percepciones, interrupciones, colisiones de memoria. La voz narrativa se desplaza como un humo capaz de colarse en distintas conciencias: Clarissa, Peter Walsh, Rezia, el doctor Holmes, el propio Septimus. Esa escritura simultánea, ese tejido polifónico, será siempre una aventura para el lector que quiera dejar de mirar la página como algo muerto.
Septimus Warren Smith irrumpe en el día de Clarissa como un fantasma doble. No lo vemos caminar junto a ella, pero lo sentimos: su delirio, su errancia, su incapacidad para ser escuchado sirven como espejo oscuro. En el momento en que él se mata, la lógica de la novela se desborda: el estrépito del suicidio entra en el salón de la fiesta, atraviesa las paredes de la conciencia de Clarissa. No necesitamos ver a los personajes encontrarse para palpar que están conectados: la muerte de Septimus se convierte en una avalancha simbólica que acusa lo que la vida social no puede asumir: locura, vacío, malestar.
Mendelson llama a ese contacto “uncanny” —lo siniestro, lo familiar vuelto extraño—, y ahí radica su audacia: el paso del sacrificio a la empatía, del mito a la psicología. El lector siente que algo se ha transmitido, aunque no sepamos qué. Clarissa comprende sin entender. Y en ese misterio, en esa suspensión de sentido, se condensa la belleza moral del libro. Mendelson insiste en que el momento no es solo emocional: es una revelación ontológica. Clarissa alcanza por fin la conciencia de estar viva al reconocer la muerte ajena. Es una versión moderna de la comunión, sin iglesias ni liturgia.
Hoy, cuando la salud mental, la invisibilidad urbana, las desigualdades sociales y la fragmentación del sujeto resuenan con fuerza, Mrs Dalloway se lee con el pulso del presente. Clarissa no es solamente la mujer de la “clase alta”: es alguien que ha cedido tanto al ideal social como al silencio interior. Su fiesta última aparece como acto simbólico, riesgo de ensamblar máscaras con el río interior que nunca puede silenciarse del todo.
El lector del siglo XXI se enfrenta a una doble tentación: la edición enriquecida (notas, comentarios, aparato crítico) que promete entender mejor el libro, y la lectura desnuda, arriesgada, sin guías. La primera corre el peligro de secuestrar la intensidad del lenguaje de Woolf; la segunda exige paciencia, entrega, tolerancia a lo fragmentario. Pero acaso esa tensión sea parte del homenaje: permitir que Mrs Dalloway siga siendo un territorio inestable, abierto, no domesticado.
Que la novela siga evocándose cien años después nos indica que no es signo de autoridad, sino de interrogación. No celebramos un monumento petrificado: acompañamos una voz que aún vacila, oscila, late y exige que la leamos como si fuese nueva. Si hay una forma digna de conmemorar, no es con discursos —es con relectura valiente. Y en ese gesto, silencioso y obstinado, la vida interior de Clarissa Dalloway, la que Mendelson quiso cartografiar, sigue respirando con la precisión de un reloj que marca no las horas, sino el ritmo invisible del pensamiento.