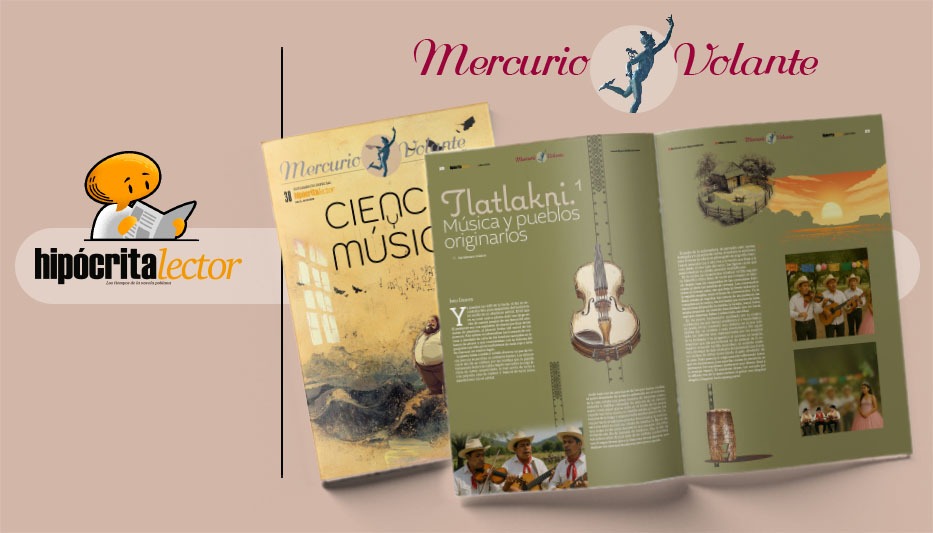* Del totonaco ‘música’.
Iván Deance
Ya pasadas las 6:30 de la tarde, el día se encontraba listo para despedirse del horizonte en medio de un atardecer estival. El sol que en su cenit cayó a plomo, dejó una larga estela de calores propios de esa época del año. El ambiente era una explosión de olores que iban de las matas de pimienta, al picante hedor del corral de los puercos. Ahí mismo se aderezaban los humores de cerveza y destilado de caña de los hombres sentados en la banca de afuera y que contrastaban con la dulzura del guajolote hervido entre borbotones de mole rojo y leña de chaca en un rústico fogón.
La gente había comido y bebido durante un par de horas, pero no se percibía un ambiente festivo. Los últimos rayos del día se colaban por las rendijas que la pasada temporada de lluvias había dejado caer sobre la vieja lámina de cartón empetrolado, la cual servía de techo a una pequeña casa de madera y bejucos de tarro sobre aquella loma tras el cafetal.
Justo bajo uno de esos haces de luz que hacen visible el polvo levantado de la tierra apisonada en el interior de la casa, estaba una joven morena de hermoso rostro redondo y mejillas coloradas. Su piel era de un oscuro suave como aquel que se mira en el fondo de los pozos cuando hay luna nueva; su vestido estaba arrugado, los holanes de su larga y ampona falda estaban llenos de tierra por tanto arrastrarse al andar de su dueña; la costura estrecha sobre su cintura trataba de resaltar la figura de una mujer, no sin antes demostrar que era solo una niña viviendo ese día de fantasía de madurez. Era el día de sus quince años. El azul cielo de su vestido contrastaba con el negro de sus ojos y la blancura de sus dientes, que dejaban ver una sonrisa sincera pero preocupada.
El padre de la quinceañera, de pantalón café, camisa desfajada y huaraches de correa, se quitaba su sombrero para frotarse la cabeza en pleno gesto de angustia mientras se asomaba una y otra vez a la vereda que llega a la casa desde el otro lado del cerro. Las ligeras canas que pespunteaban su cabello parecían multiplicarse.
En la cocina, las mujeres que echaban tortilla seguían su hipnótico ritmo lleno de voces que rompían el silencio dejado tras los chasquidos de las corcholatas brincando al abrir las botellas de cerveza. Los comentarios sobre el intenso calor, ese que deja la frente sudorosa y la espalda mojada, eran el tema de conversación. Ya la fiesta estaba en marcha: los rostros de los padrinos, las comadres en la cocina, los invitados que venían de lejos, los vecinos del pueblo, la comida, la bebida, ¡vaya!, hasta estaba presente un mestizo descabellado que no hacía más que observar, beber y sobre todo, escuchar.
En mi mente fuertemente moldeada por la música occidental, esa que llaman académica y a veces clásica, no podía evitar construir una sinfonía en la que solo faltaba dar un nombre a cada movimiento. Por aquel lado, los alientos eran representados por los suspiros de la festejada y su progenitor al unísono en largetto, mientras que las percusiones en las palmas de la comadres echando tortilla marcaban un andante moderato, sin dejar de lado el allegro de las pisadas que hacía un racimo de niños correteando al gato alrededor de la casa. Todo parecía ir trágicamente rallentando hasta que en lontananza, tras aquellas matas de pimienta, se asomaron los orgullosos sombreros que dieron final a la ansiosa espera. El ambiente denso fue cortado por la afilada voz de la quinceañera al gritar con singular alegría: ¡Llegaron los huapangueros!
En los pueblos originarios de Mesoamérica, la música no es solo un arte, es un latido que se transmite de generación en generación. No ha sido silenciada por el tiempo ni por las fronteras impuestas, ni por la migración, ni por la castellanización. En cada comunidad, los sonidos se entrelazan con la vida cotidiana, con la memoria de los ancestros y con la fuerza de la naturaleza.
En las sierras al norte de Puebla, el violín, la jarana y la huapanguera marcan el ritmo de los huapangos, mientras las coplas cantadas se alzan como plegarias a los cerros y a la tierra. Los versos improvisados son testimonios vivos de las cosmovisiones indígenas, pero también de las mestizas.
Ahí donde el viento, el río y la montaña conversan con las personas, ahí donde los susurros de los animales que se arrastran, enseñan los sones viejos y los cantos de los pájaros inspiran los nuevos, los totonacos, hacen sonar su música con el mismo respeto con el que se le habla a la lluvia y a Kiwiqolo, el dueño del monte, esperando sus bendiciones para fertilizar la milpa.
Por su parte los nahuas del centro del estado, esos que habitan en las Cholulas, tocan el huehuetl con solemnidad. Cada golpe en la piel del tambor es un eco del pasado, un llamado a las entidades que aún vigilan. La chirimía casi extinta, acompaña al huehuetl en las festividades y las celebraciones comunitarias, donde el sonido es más que música. Es pertenencia, resistencia y memoria.
Escuchar y comprender la música de los pueblos originarios en nuestro estado es una tarea tan compleja como aprender nuevos idiomas de culturas lejanas. La música no solo es estética y estilo como sucede en nuestras culturas mestizas. La música indígena siempre está ligada a rituales, historias del pasado que no se quieren olvidar, enseñanzas de los antepasados y las ancestras, sucesos sobrenaturales y desde luego amores y muchos, pero muchos desamores.
Desde mi tierna juventud pude escuchar la música de los pueblos originarios del norte estado de Puebla y más tarde del centro, pero no fue sino hasta que la pude contrastar con la música allende sus fronteras que pude comprender un poco más de ella.
Más al norte de nuestro estado, los yaquis han preservado la conocida danza del venado en donde parte esencial del ritual está en la música. La flauta de carrizo imita el susurro del viento en la selva, mientras que el raspador de caparazón de tortuga evoca el andar del animal sagrado. Y cuando se estudian sus costumbres, se comprende que más que un baile, es un homenaje a la vida y un diálogo con la naturaleza.
Más al norte y luego de un año estudiando la lengua rarámuri, pude escuchar en la Sierra Tarahumara su baile al ritmo de los violines de tres cuerdas y sus percusiones hechas con panderos de cuero y con los pies descalzos en la tierra roja. La música los guía en las celebraciones y en los momentos de introspección. Los cantos de los ancianos son como consejos cantados, relatando los tiempos en los que la comunidad era inseparable de la naturaleza y hasta cuando el gallo canta, en rarámuri se dice que lo hace agradeciendo al creador. Mi abuela Virginia de Necaxa me decía que el gallo cantaba diciendo “kikirikí”, pero el abuelo Abelardo, un rarámuri de Norogachi me enseñó a escucharlo diciendo “nateterabá”, gracias en la lengua de la Sierra Tarahumara.
Mas la música en los pueblos originarios no solo habita en los rituales. Está en la jornada del campesino que siembra el maíz, en el amasado de la cocinera en el metate, en el pescador que entona melodías mientras pesca, en las familias que silban al recoger el café, en la niña que aprende sus primeros acordes en un hogar de bejuco y palma. La música de los pueblos originarios no es un arte relegado al pasado, es un presente vivo que respira, canta y se transforma con cada generación.
Hoy día, los músicos indígenas llevan sus sonidos a nuevos escenarios en las ciudades. Sus instrumentos, antes relegados a las montañas y los valles, encuentran su lugar entre amplificadores y festivales, en grabaciones y en fusiones con géneros contemporáneos. La música indígena sigue sonando, adaptándose sin perder su esencia. Y aunque me gusta pensarla como un eco del pasado ahora sé que es más bien un conjunto de voces que siguen vivas, puñados de testimonios de pueblos que, a través de sus canciones, siguen contando sus historias donde quiera que estos se encuentren y cualesquiera que estas sean.
Iván Deance
Nacido para el registro de la memoria, se ha dedicado a la preservación de historias e imágenes sobre minorías en México y otras partes de Latinoamérica desde hace más de 20 años. Antropólogo, historiador y comunicólogo de carrera y corazón, tiene experiencia en investigación sociocultural, historia oral y gestión de archivos fotográficos y sonoros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha desarrollado amplia experiencia en el estudio de las lenguas y las culturas de las Sierra Nororiental de Puebla. Ha sido profesor invitado en universidades y centros de investigación en España, Colombia, Ecuador, El Salvador, Polonia y Portugal. Le encanta escuchar historias, jugar yoyo, hablar en esperanto y comer caldo de pollo.