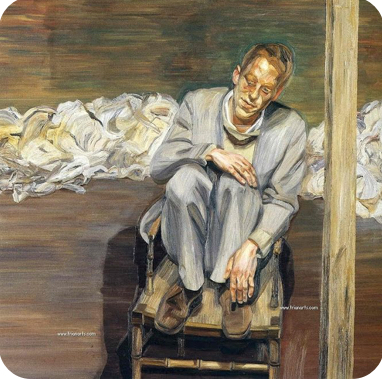Seamos justos con la resaca
Los efectos del orujo de hierbas se miden en la escala de Richter y hay resacas que vendrán acompañadas de la trompetería del Apocalipsis cuando no de la intensidad penitencial de un miserere. En ocasiones, se ha dicho que la mejor manera de sortear la resaca es la ebriedad constante: ese fue el método que —leemos en la Sitwell— aplicó el caballero Jack Mytton, capaz de escamotear técnicamente la veisalgia, pero no el abrazo tan temprano de su muerte. Del café con sal al repollo hervido que aspiraban los griegos, la única certeza está en que el pacharán ilegal garantiza el despertar de un Gregor Samsa, mientras que las mañanas serán de terciopelo después de un Château Ausone.
Del mismo modo que la embriaguez ha tenido héroes, tratadistas, poetas e incluso cantos propiciatorios, su envés de vergüenza contó de siempre con pocos corifeos. Ahí apenas constan los bebedizos que preparaba el bueno de Jeeves para el zángano de Bertie Wooster, o las dudas de la crítica textual con esas Vidas de Aubrey escritas con el temblor caligráfico de quien bebió de más. Si han sido comunes las bravuconadas sobre la capacidad de ingesta alcohólica, se necesitaba el cuajo de un Disraeli para alardear de unas resacas que le podían durar una semana. Él nunca dijo “de esta copa no beberé”.
Quién sabe si al final no hemos sido injustos con la resaca y su lección moral resumida, precisamente, en que en esta vida nos toca pagar todas las copas. Kingsley Amis habla de la “resaca metafísica”: a la euforia libatoria le seguirá un despertar de plomo, por ese mismo orden natural de los ciclos que da su lugar al placer y la agonía, al nacimiento y la devastación, como una manera de compensar la vida. Así que todavía habrá noches de “sed biológica”, esas marejadas de euforia que estallan contra el hipocampo y — fatalmente— nos conducen a la barra a pedir otro whisky. Ese es el momento de la libertad, como la mañana siguiente es el momento de la responsabilidad, y siempre será el momento de la imperfección. La misma imperfección que nos hace dignos de amor, aprendices de experiencia, capaces de mejora, conscientes de la debilidad, humanos.
El primer bar
No elegimos los lugares; son los lugares los que nos eligen, o es el dedo de Dios el que nos guió en la tarde de lluvia a ese soportal y no a ese otro, a aquel bar donde esperamos los cinco minutos de un café mientras el humo se abraza con el aire y nos comprobamos sin mucho meditar en el espejo de la botillería. En mi primer bar fumé —fumamos— con la fe bulímica que en la adolescencia uno pone en el fumar. Mi primer bar pudo haber sido el de un poco más arriba, el de un poco más abajo: ahora está uno en la edad en que parece mentira haber tenido quince años, pero a los quince años —recuerdo— uno es un ser sin defensas, sin criterio, acostumbrado a esas cafeterías a las que las madres nos llevan a merendar después del médico. El primer bar tenía los vidrios oscuros, emplomados, maderas graves, severos surtidores de cervezas y —gracias al cielo— grabados de caballos: por fuera sugería secretos, peligros, adulterios, las insinuaciones de una vida adulta, con hombres con traje y mujeres que fuman. Fue por algo —naturalmente— que lo elegimos. Es curioso: tuvimos un bar antes que una Gillette, pero no he de ponerme muy sensible: al fin y al cabo, a uno de nosotros le llamábamos Moustache.
El primer bar estaba al lado del colegio y no era raro encontrarse a un profesor que —con toda la sabiduría de este mundo— pasaba el recreo tomando un brandy como quien acuna a un niño. Treinta o cuarenta años en el mismo lugar le habían conferido al bar un aire patrimonial en ese barrio de urbanismo apresurado, con calles que forman un campo semántico —Pez Volador, Sirio, Cruz del Sur— y mucha familia de supernumerarios. Éramos demasiado jóvenes como para tomar algo más que café y con el tiempo daríamos el paso hacia otro lugar donde descubrir el otro lujo adulto del aperitivo, sorbiendo como una maravilla de maravillas, el vermú de grifo que hoy arrojaríamos a los perros. Me acuerdo de los nombres de la muchachada, los releo en el álbum abarquillado que nos dejó el tiempo: Tochy, Roca, Rostra, Bernie; resulta pavoroso pensar que sobrepasamos con creces los treinta y ninguno tiene secretaria. Ni siquiera patrimonio.
Días atrás he vuelto al primer bar, quince, veinte años después: ni siquiera sabía si el bar estaba vivo, pero al trasponer la puerta, me acordé de aquella epístola de Séneca a Lucilio: “Después de mucho tiempo he vuelto a ver tu Pompeya y he vuelto a vivir los días de mi juventud…”. Sí, luego ha habido bares mejores y peores pero el primero será la arqueología de una vocación o de una formación, de una Bildung que creció entre las barras y los libros, con más inercia que fe, y que termina cuando nos asomamos a eso que Anthony Powell llamó “el mundo de la aceptación”. Por eso hay algún consuelo de paradoja en recordar la adolescencia de colegio católico, cuando —por decirlo con la delicadeza de Hardy— temblábamos como álamos, mirones lejanos de las niñas del Pureza de María, mientras yo me preguntaba si habría alguna mujer peyrógama en el mundo. A las tres y cuarto volvíamos al aburrimiento y al latín: “Largas horas pasaba el mancebo en la lectura de los poetas y en la contemplación del cielo”. Azorín, siempre. La nostalgia es un engaño, pero es que quizá no hubo primaveras como aquellas.
He vuelto la semana pasada al primer bar, al bar que llevaban dos hermanos —Edelmiro y Goyo—, y el bar sigue con sus sillones color vino, con su ambientación doradiza: todavía era un sitio al que daban ganas de entrar, a la hora cómplice de caer la tarde. No reconocí al camarero de la barra. Pedí una cerveza. Tenían muchas. Me dejé asesorar. Eso suele halagar al camarero. Puse el móvil, la cartera, sobre la barra: me instalé. El camarero me trajo una cerveza rubia y estupenda —una cerveza rubia y con los ojos azules, casi. Respiré precisamente con grata aceptación. Fue entonces que apareció uno de los dos hermanos y le volví a dirigir la palabra después de quince, de veinte años, desde una adolescencia a un final de juventud.
—Yo me acuerdo de usted —le dije—, pero usted no se acordará de mí.
—Claro que me acuerdo. No has cambiado nada.
Quizá, en el fondo, tiene algo de razón.

Wilton’s: dieta antigua y antiguo régimen
Wilton’s es caro como casar a una hija, pero si hay que tener un restaurante para una vez a la semana, también hay que tener un restaurante para una vez al mes o —siendo realistas— para una vez al año. Desde luego, no hay un lugar mejor para santificar las fiestas, para arruinarse con decoro o para que tu amigo el banquero te haga víctima colateral de una buena operación. Frente a las camiserías buenas, en los mejores metros de Jermyn Street, Wilton’s se alza sobre ese tramo de acera en que ya se entrevé el cielo de St. James, y es fácil imaginarlo como capital de un protectorado masculino que, en apenas tres manzanas, ofrece todo lo que le gusta a cierto gremio conservador y gotoso: ostras, caza, comedores tapiados de caoba, puros de antes de Castro y muchachas de después de Gorbachov. Algo dice de su posición ante el mundo contemporáneo el hecho de que en Wilton’s se refieran a las camareras como nannies, aunque ellas siempre han tenido su venganza: vestidas con su uniforme eduardiano, podían dejar sin postre a un gran financiero hasta que no se terminara la verdura. Si esto parece un poco alejado de la sensibilidad de nuestra época, cabe preguntarse hasta qué punto tiene incentivos para el cambio un restaurante que vio nacer y morir a la reina Victoria.
De igual modo que la Academia de Platón lucía el cartel “no entre aquí quien no sepa geometría”, Wilton’s bien podría grabar sobre sus dinteles la leyenda “no entre aquí quien no haya tenido problemas con el ácido úrico”. Al mediodía, ofrece esa garantía de los lugares a los que van a comer hombres solos, probablemente porque llevan cuarenta años haciéndolo: Wilton’s tiene mesas que sientan a uno y, en un lugar donde nadie se atrevería a pedir la contraseña del wifi, se acepta con toda paz que el comensal solitario eche una cabezada. De los reservados vemos salir, con frecuencia digna de nota, camareros que retiran cascos y más cascos vacíos de Burdeos: es la hora de unas long liquid lunches que terminarán con un whisky de mucho octanaje antes de volver a la oficina. Por la noche —Londres es Londres— hay gentes muy vestidas y Bentleys que ronronean en la puerta: sería magnífico que Wilton’s fuera patria de los estetas, pero su clientela principal sigue siendo los banqueros. Michael Heseltine, zorro viejo de la política británica, afirma que, para leer el momento de la economía del país, no hay nada mejor que echar un vistazo a la ocupación de las mesas de Wilton’s.
Fundado en 1742, es posible que los dueños del restaurante no se ofendan si se le considera «antiguo régimen»: Wilton’s, al fin y al cabo, puede llamar joven a América. Al menos, si aplicamos un poco de trampa: siempre entre Haymarket y St. James, ha ido cambiando de local como ha ido creciendo en ambición, de modo que lo que nació como un puesto de ostras ya era, para 1840, un comedor en toda regla. Por las ostras iba a recibir varias distinciones —royal warrants— de proveedor real que, de modo un poco sorprendente, la gerencia emplearía para decorar la entrada al urinario. Desde sus primeros tiempos, en todo caso, Wilton’s ha sido fiel al bivalvo que hizo su fortuna, y lo común es empezar la comida con una docena o media docena de ostras: varían en origen, carnosidad y sabor, pero siempre van a restallar de frescas, como recién arrebatadas a Neptuno. Uno incluso puede pedir las Christian Dior oysters que requería el modisto en sus visitas y que llevan, ahí es nada, manzanilla y láminas de trufa. Luego avanzamos por una carta donde todo es sólido y seguro, cierto, confortable: el suflé de queso, un salmón ahumado que cae sobre el plato como un pañuelo de seda, la fiesta barroca de la langosta termidor, o sa majesté el lenguado, capaz de impresionar incluso a unos españoles poco impresionables en materia de pescado. En verano —desde “el glorioso doce” de agosto— llegan las primeras perdices escocesas; en otoño llegarán la becada y la liebre à la royale, platos suntuosos. Las miradas, sin embargo, son siempre para el carrito, el trolley, que cada día, de lunes a viernes, oculta un asado distinto. Lo podemos leer como si fueran los misterios gozosos: pierna de cordero, costillar de cerdo, rosbif, solomillo Wellington… Los viernes siempre sobra del coulibiac de salmón. En cuanto a los postres, potingues, que es lo que les gusta a los ingleses.
Al ver la cuenta de Wilton’s, hay quien se ha preguntado si no habría comido unicornio de mar sin enterarse. Por supuesto, todo se paga: el servicio italiano, unas alfombras que podrían engullir a un niño, o esa superioridad con que, a quien critique una supuesta “cocina viejuna”, le asestan un cóctel no ya de gambas sino de langosta. En 1942, en pleno Blitz, la dueña de Wilton’s comentó a un cliente que lo dejaba, que estaba harta: acababa de caer un bombazo en la iglesia vecina de St. James. El cliente era el banquero Hambro y le dijo que añadiera el restaurante a la nota. Desde entonces, Wilton’s permanece en manos de esta familia de riquezas infinitas. Es la garantía de que nunca cerrará. De que todavía, quien domine la conversación en una cena en Londres, “está en condiciones de dominar el mundo”.

Hombres de tres botellas
Bebemos menos que antes: si nos escandalizan las “comidas de tres martinis” del viejo siglo XX, no eran nada frente a esos políticos dieciochescos conocidos como “hombres de tres botellas”. Con el alcohol, por supuesto, hay que tener cuidado: Benchley dice que vuelve a la gente idiota y que, como la mayor parte de la gente ya es idiota, suele ser un agravante del delito. Hay, con todo, excepciones. Especial memoria merece un cierto Mr. Van Horn, cuyo retrato, atribuido a Joseph Highmore, cuelga en la lonja de los vinateros —Vintners’ Hall— de Londres. Se le supone un consumo superior a las treinta mil botellas en las poco más de dos décadas de su pertenencia a una entidad idóneamente llamada Amicable Society, para una media de cuatro al día. Imaginamos que invitaría mucho. Solo falló dos días a su cita con la botella: cuando murió su mujer y cuando se casó su hija. Duró hasta los noventa. Hay que tener en cuenta que la capacidad de aquellas botellas era más pequeña, pero eso no aminora el alto ejemplo de hazañas como la de aquel arzobispo de Sevilla que, hombre de hábitos regulares, bebía una botella de jerez cada día con su cena, salvo cuando se encontraba mal, que tomaba dos. En ese mismo gremio del fino y la manzanilla, morir con menos de setenta años —informa Julian Jeffs— parecía un caso de mortalidad infantil. La virtud salutífera del vino está ahí: en la Gran Peste del Londres del XVIII, sólo uno de entre todos los médicos de Londres —el doctor Hedges— se libró del contagio. Beberse varias copas al día “no solo me protegió de contaminarme —según escribiría en sus memorias—, sino que instiló en mí el optimismo que mis pacientes tanto necesitaban”. Él también sabía que el alcohol deja de ser un placer mucho antes de convertirse en un peligro. (Fragmentos del libro Comimos y bebimos. Notas de cocina y vida. Libros del Asteroide).