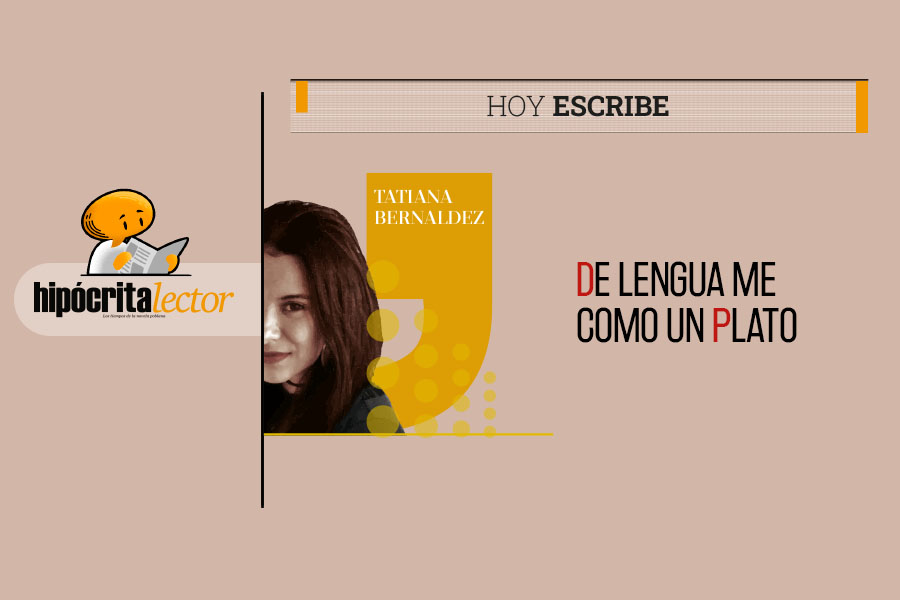Conocí a Tatiana hace 16 años, en 2008, para ser precisos. Ella trabajaba en el área de diseño gráfico del periódico El Columnista, dirigido por Mario Alberto Mejía, quien, sin condición alguna, acogió la propuesta de que se publicara en dicho diario El Colibrí: Publicación en Lenguas Originarias. Cuando conocí a Tatiana ella era una jovencita un tanto retraída e insegura, muy diferente a la Tatiana actual.
Ella simultáneamente estudiaba diseño gráfico en la UAP y trabajaba en el periódico. Desde que tuve la primera reunión con el responsable del área de diseño de El Columnista, reunión en la que estuvo presente Tatiana, ella ya no se despegó del Colibrí y de la talacha que significaba hacerlo cada ocho días. Uno de los primeros retos a los que se enfrentó Tatiana, fue al hecho que las computadoras no contaban con programas con las grafías utilizadas en varias lenguas originarias, en particular, las lenguas tonales como las lenguas otomangues. A pesar de ello, se fue comprometiendo cada vez más, al grado de que ella hizo el diseño de la publicación. Meses más tarde, en la Casa de la Cultura de la ciudad de Puebla le tocó presentar la publicación junto con dos entrañables escritores indígenas: Manuel Espinoza, escritor Totonaco, y Celerina Sánchez, escritora en lengua Ñuu-Savi.
No está demás comentar que terminó temblando y trémula. Esa presentación fue su bautizo en las presentaciones del Colibrí que le sirvió para tener confianza e irse curtiendo en estas lides. En 2009 y a iniciativa propia, fue a presentar El Colibrí a la IV Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala y Primera. Cumbre Continental de Mujeres, llevadas a cabo en Puno, Perú. Tatiana regresó literalmente cargada de nuevos proyectos, sueños, utopías, preguntas y energías. Literalmente su mundo se amplió, se ensanchó y paradójicamente, se complejizo.
Tiempo después se mudó a la CDMX para estudiar la carrera de Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), con el fin de entender y comprender a profundidad —comenta Tatiana— estas problemáticas de las lenguas y literaturas indígenas y se siguió de frente: actualmente se encuentra en España, estudiando el doctorado.
El nacimiento de El Canto de la Tierra. Hace un poco más de siete años, sentados frente a una taza de café en el café Zaranda de Juan de Palafox y Mendoza, doña Tatiana o doña Tatis como cariñosamente me dirijo a ella, me platicó de un proyecto que traía entre manos. No le entendí si sólo me lo estaba platicando, me estaba invitando a participar o pidiéndome apoyo para el proyecto, lo cierto es que salimos con el compromiso de que le iba a pasar algunos contactos de creadores y escritores en lenguas indígenas con la intención de que los invitara a participar en el programa, también me comentó que ya tenía el nombre del mismo; El Canto de la Tierra, nombre que se le debe a Gloria Mejía, productora y coconductora del programa, el nombre es un paralelismo con el difrasismo In Xóchitl in Cuícatl, La Flor y el Canto a loa Palabra Florida, señala Tatiana.
Evidentemente le comenté que de mi parte y en lo que yo pudiera, las iba a apoyar. El nombre del programa me pareció muy adecuado a la filosofía, concepciones, símbolos y luchas actuales de los pueblos originarios de nuestro estado y país. El programa arrancó un domingo de mediados junio de 2017 y ha sido transmitido por Sicom Radio a las 22 horas, y tiene una cobertura estatal. Uno de los objetivos, comenta Tatiana, era y es educar a los radioescuchas en la diversidad cultural y lingüística de nuestro país; comenta que hay un público que les ha dicho que esperan con interés el programa y
poder escuchar otros sonidos y formas de nombrar el mundo y expresar los sentimientos.
De ese tiempo a la fecha han pasado siete años, 84 meses, 364 semanas y 2555 días. Un esfuerzo que es dable apreciar y valorar en su justa magnitud pues atrás de cada programa hay mucho trabajo: contactar a los invitados, vestir el programa, seleccionar la música, etc.
En estos siete años se han difundido las siguientes literaturas y lenguas: Nahua, Totonaco, Ñhañhu, Popoloca, Zapoteco, Maya kachiquel, Ñuu Savi, Embera, Yanakona, Quechua, Quichua, Mapuche Mazahua, Mazateco, Kumiai, Mam, Tostsil, Aymara, Chol, Kukapá, Tepehua, Seri, Zoque, pero también en portugués y han participado las y los siguientes poetas, entre muchos otros: Irma Pineda, Celerina Sánchez, Manuel Espinoza, Alberto Becerril Enriqueta Lunez, Ruperta Bautista, Pedro Uc Be, Kalu Tatyisavi, Jaime Chávez Marcos, Mikeas Sánchez, Juan Hernández, Elicura Chihuailaf (Mapuche), Fredy Chikangana (Yanakuna), Kaypa’ Tz’iken (Maya Tujaal). También han participado jóvenes de la Universidad Intercultural de Huehuetla que han leído sus poemas, cuentos o narrativa. Igualmente han hecho producciones con poetas del, mundo antiguo como Nezahualcóyotl, Tlaltekatzin o Axayácatl y entrevistado a académicos, músicos y danzantes. No está de más mencionar que todo este trabajo lo realizan Tatiana y Gloria, de forma gratuita, ya que no han contado con algún apoyo de alguna institución cultural pública o privada. El único apoyo con el que cuentan ha sido el de Sicom.
Me parece que ha llegado el tiempo que refuercen dos segmentos, que creo son centrales en el momento histórico, social y político vivimos en México. Estos segmentos serían los de Memoria Histórica de los pueblos y comunidades indígenas de México e Indoamérica y el otro acerca de la difusión de los derechos de los pueblos indígenas con énfasis en la defensa y preservación de su Patrimonio Cultural Inmaterial.
Hace tiempo la escritora en lengua Zoque, Mikeas Sánchez, escribió lo siguiente: Es muy importante que se escriban las lenguas minoritarias en México para que tengan un reconocimiento que se les ha negado históricamente, y lo he asumido como la responsabilidad de alguien que tuvo la fortuna de ir a la Universidad, y porque me gusta la literatura escrita también. Lo siento como una responsabilidad hacia mi pueblo, que no se pierda toda esa memoria histórica que hay en la tradición oral para darle una continuidad, y que la gente que pueda leer se dé cuenta de que no es inferior a ninguna otra literatura. Sin duda, es la hora y el tiempo histórico de los pueblos indígenas.
Nos comenta Tatiana que los pueblos indígenas no son el pasado sino el futuro y que la palabra de los pueblos está renaciendo en esta crisis mundial y que todo mundo está volviendo a ver nuevamente el origen y que la vida es un ciclo y estamos ante un nuevo ciclo. Los pueblos indígenas, sus culturas y sus enseñanzas están siendo vistas y están tomando un papel fundamental para repensar el concepto del desarrollo y el equilibrio con la naturaleza. Es por ello que hace un llamado a los medios de comunicación para que tengan una visión y perspectiva de nuestras raíces para poder plantearnos un mejor futuro, un futuro más armónico. Nos dice que esta concepción se la debemos a los pueblos originarios y que debemos de dejar de pensar que los pueblos indígenas tienen un pensamiento arcaico y conocer y revalorar que tiene un pensamiento y concepción histórica y filosófica que está vivo y presente en la actualidad. Finalmente nos dice que las culturas se reinventan y nos hace un llamado para mirar con otros ojos los que siempre ha estado allí.
Espero que las palabras floridas que salen de El Canto de la Tierra se escuchen fuerte y lejos; que se escuchen en el Mictlampa, en el Cihuatlampa, en el Tlahuiztlampa y en el Huitztlampa. Sólo me resta felicitar y hacerles un justo reconocimiento a Tatiana y a Gloria por su invaluable labor en la difusión y promoción de nuestra gran riqueza sociocultural y lingüística no sólo de nuestro estado, sino también de nuestro país y continente.
*La columna de hoy es un escrito de Gerardo Pérez Muñoz dedicado al séptimo Aniversario de El Canto de la Tierra, titulada: Un año más de El Canto de la Tierra, publicada el 18 de junio de 2024.