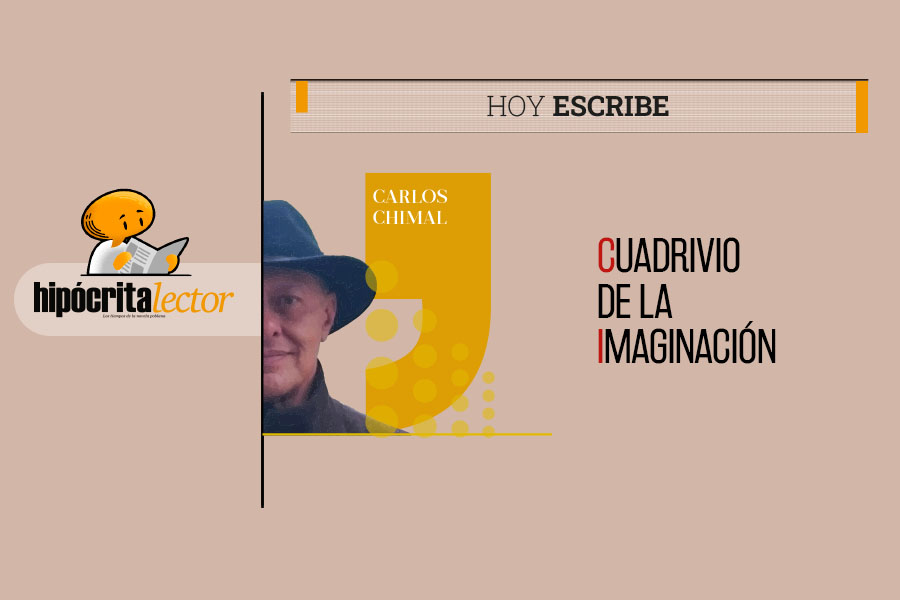De acuerdo al más brillante de los presocráticos, Heráclito de Éfeso, todo fluye, nada permanece. La vida es, por antonomasia, un entrar y salir de la existencia, una colisión entre deseos creativos y sentimientos de destrucción. Así, podemos pensar en la pintura como un flujo congelado de haces luminosos que son lo mismo, pero no iguales; luz que se contradice, choca, deambula, hasta que, exhausta, reposa en óleos, temples, esmaltes, acuarelas, lacados. Tal es el caso de la materia sólida y al mismo tiempo evanescente que vibra en algunos cuadros de Frida Kahlo (El suicidio de Dorothy Hale, 1938), José Chávez Morado (La Anunciación del Nahual, 1946) Jorge González Camarena (La vendimia nacional, 1946), Kasuya Sakai (Serie homenaje a John Cage “Renga” III, 1976), Ricardo Martínez (Manantial, 1958), Emilio Ortiz (Presentimiento, 1977), Rafael Cauduro (Alma en espera, 2012).
Los intentos terrenales de explorar mediante la pintura el reino de la luz errante que salpica el cosmos domina la escena pictórica desde principios del siglo XX. Pero no basta la luz, hay que mirar más allá. ¿Es que cuerpos hechos de materia brillante, como los de los artistas que acabo de mencionar, son la empecinada excepción de un mundo que se niega a ser olvidado? Y, sin embargo, se disipa, se acerca al precipicio donde los recuerdos caen en un profundo abismo. Desde la tradición de la escuela mexicana, cultivada por Luis Nishizawa y Francisco Toledo, pasando por la ruptura abstraccionista de Manuel Felguérez y Vicente Rojo, hasta el cutting edge de Miguel Calderón y Gabriel Orozco, todos se desviven por emplear luz prístina.
El problema de matiz entre el arte moderno y el contemporáneo comienza a aclararse cuando confrontamos escuelas y tendencias (hiperrealistas versus abstraccionistas, simbolistas versus tecnócratas), entre gustos y obsesiones (la muerte, los celos, la envidia, el éxito, el nacionalismo exacerbado), pues el aformalismo estético que domina parte de la crítica desde hace varias décadas no es la respuesta.
Al apoyarse en la elocuencia, el escritor bajo la máscara de crítico de arte nos pone entre la espada y la pared. Estamos a expensas de su capricho, acotado por su desdén (quizás por temor o simple ignorancia consciente, como quería William Blake) a destejer el arcoiris, esto es, un rechazo visceral a las ideas que propone la ciencia dura. Su pluma tiene un motivo: el animismo prelógico que, a veces, resulta afortunado debido a la sensibilidad del autor, pero que en otros es poco menos que arrogante, infumable. Enfrentar el arduo problema de interpretar el arte contemporáneo y de ser los primeros en encontrar las nuevas tendencias es arriesgado, incluso fatal.
Para algunos críticos convencionales, cuya prosa escurre tintes psicologistas, historicistas, esteticistas, la producción de los artistas del siglo XX que abrazaron alegremente las ideas científicas, producto de las hazañas intelectuales de Louis Pasteur, Albert Einstein y otros, estaba poniendo en peligro la pureza de las bellas artes. Escandalizados, descubrieron que ni una idea política ni un sentimiento había socavado con tal descaro la esencia del arte como lo estaba haciendo la ciencia. Había que regresar a criterios puramente estéticos si se quería juzgar con “propiedad” el arte de fines del siglo XIX y todo lo que pudo ganarse el mote de “genial” a lo largo del XX. Así seguimos en lo que va del XXI.
Sin embargo, para sorpresa de muchos, hay una nueva tendencia que intenta incorporar ideas científicas como posibles elementos de juicio en la interpretación y degustación del arte. En muchas ciudades se llevan a cabo frecuentes encuentros de artistas y científicos que buscan argumentos para validar estos cruces en la historia del arte, así como poner en práctica ideas frescas. Las conferencias que David Hockney ofreció en la Universidad de Nueva York el 1 y 2 de diciembre de 2001, a propósito de la publicación del libro Anatomy for the Artist, fueron un verdadero suceso que detonó ideas novedosas, ahora cosechadas, por ejemplo, en el festival de cine, video y otros medios audiovisuales, Le Globe, que se realiza cada verano en coordinación con el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), laboratorio de física subatómica localizado en las afueras de la ciudad suiza de Ginebra.
Y es que no es trivial pensar en serio por qué existe la materia brillante, como nosotros, y la manera en que esto puede influir en el proceso de creación de una pintura. ¿Es la misma luz? ¿O se trata de otros fotones que parecen ser el mismo? ¿Perecen y se renuevan? Aunque no lo parezca, todavía existe un propósito deliberado de rodear el arte de un halo sagrado y sobrenatural, tratando de minimizar el que los artistas sean conocedores de uno que otro truco óptico, o que echen mano de instrumentos de laboratorio para obtener “moldes” de la realidad luminosa y proyectar imágenes en sus cuadros. No olvidemos que la pintura tuvo durante siglos una función, ante todo, religiosa, y que el uso de instrumentos ópticos estuvo penado por la Inquisición.
Además, por lo general ningún pintor se toma en serio ofrecer explicaciones técnicas a uno que otro espectador curioso. Antes de la invención de instrumentos para comprender la naturaleza de la luz, en ninguna cultura se había logrado pintar representaciones “realistas”, de manera que si después la mayoría de los pintores exhibió talento para ello, esto no demerita la genialidad de algunos frente a lo ordinario de otros. Varias generaciones de pintores pasaron por un largo periodo de aprendizaje y fueron sometidas con gran rigor a la tiranía de los instrumentos ópticos, antes de que pudiesen considerarse algo normal, lejos de lo herético.
Sabemos ahora que, conscientes o no, la obra de todos los creadores ocupa un lugar en el espacio, transcurre en el tiempo diferido, casi siempre con el dolor, con los anhelos del artista obsesionado por encontrar y jugar con rayos de luz nunca usada.