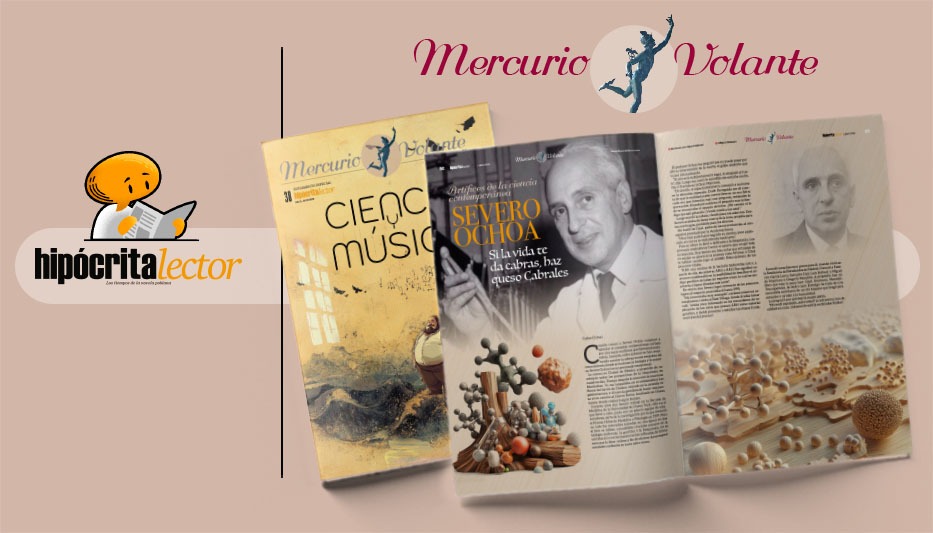Severo Ochoa
Si la vida te da cabras, haz queso Cabrales
Carlos Chimal
Cuando conocí a Severo Ochoa comencé a apreciar el complejo rompecabezas cortado por una mano maliciosa que llamamos naturaleza. Leyenda entre quienes se han aventurado a meter la cabeza en ese resquicio del conocimiento donde se fusionan la biología y la química, Severo Ochoa fue un personaje excepcional.
Lo conocí en Ciudad de México, a propósito de un coloquio sobre las perspectivas de la bioquímica en nuestros días. Tiempo después lo encontré de nuevo en Manhattan. Yo me hospedaba en el emblemático Leo House del barrio de Chelsea, ubicado en la avenida vigésimotercera, y él tuvo la gentileza de hacer una pausa en su camino al Centro Roche, localizado en Nueva Jersey, donde colaboró algún tiempo.
Durante años don Severo trabajó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York, sitio en el que llevó a cabo, junto con un selecto equipo de colaboradores, parte de la investigación por la que mereció el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en 1959. Pero no todo fue miel sobre hojuelas, en una época en que si bien se habían consolidado cruciales avances en la biología molecular, la genética y la bioquímica, no se contaba aún con herramientas tan refinadas, de tal manera que la labor tediosa a fin de obtener datos experimentales confiables se hacía casi a mano.
El profesor Ochoa me aseguró que no puede pasar por alto la intervención de la suerte, el golpe aleatorio que va por ahí zumbando.
“Si uno es lo suficientemente sagaz, lo atrapará al vuelo”, dijo. Luego me contó lo sucedido esa extraña noche, fría y lluviosa en la Gran Manzana.
“De pronto, el espectrofotómetro comenzó a moverse en la dirección esperada. Dudé. Enseguida me di cuenta de que la realidad puede convertirse en un eco fiel si cada vez que formulas mal una pregunta, entiendes lo que sucede. Abandoné, eufórico, el pequeño cuarto donde se encontraba el aparato detector. ¿Me creería si le digo que salí gritando: ¡`Venid, venid a ver esto!´.”
Luego movió la cabeza, riendo para sus adentros. Don Severo acababa de darse cuenta de la hora, propicia para los noctívagos, prohibida para los diurnos.
Me habló de Cajal, padre de las neurociencias, el otro español premiado por la Academia Sueca.
“Muy bien pude haber seguido su camino, poco explorado, el cual ya se vislumbraba fascinante”.
Pero su olfato lo llevó a dedicarse a la bioquímica. Los procesos enzimáticos fueron el asunto que ocupó toda su atención. Don Severo me hizo notar que el trabajo de su equipo se apoyó en la manera como Watson y Crick le habían sacado jugo al análisis físico-químico de los procesos vitales.
“Aislé una enzima de la bacteria Escherichia coli y, a partir de ella, sinteticé su ARN y ARN. Eso significó un avance considerable en la posibilidad de descifrar el código genético de todas las especies vivas, lo cual se empezaría a lograr décadas más tarde”.
En efecto, don Severo logró enterarse de los primeros logros al respecto, pues falleció hasta 1993.
“Me encontraba muy animado”, exclamó mientras caminábamos rumbo al East Village, donde él solía tomar café, “estaba muy interesado en los mecanismos de replicación de los virus que poseen ARN como material genético, y decidí ponerme a estudiar las etapas fundamentales del proceso”.
Recordó unos días muy gratos para él, cuando vivió en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Conoció a Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel; a Miguel de Unamuno y Gregorio Marañón. A propósito, hay un libro que vale la pena leer: Cajal, Unamuno, Marañón. Tres españoles, de Pedro Laín Entralgo. Se trata de una encendida semblanza de un trío hispano que bregó para entender y ayudar a la humanidad.
Le pregunté por qué dejó la madre patria.
“Me sentí expulsado, ¿sabe usted? La infraestructura de calidad era nula, únicamente existía en Estados Unidos”.
No obstante, intentó quedarse en Europa, ingresó en algunas instituciones, pero no se encontró a gusto en ninguna de ellas. Finalmente halló su lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York. Así, la pregunta no era por qué salió de España, sino qué lo orilló a adoptar la nacionalidad norteamericana.
“Porque la dictadura y yo no congeniamos desde el primer minuto”, respondió, enfático.
Al mismo tiempo, defendió el uso del español en la jerga científica.
“No queremos sustituir el inglés, sino otorgarle un trato digno a la lengua que hablamos”, afirmó.
Don Severo regresó a España en 1985 como director honorario del Centro de Biología Molecular que él promovió y lleva su nombre. Fue un viajero incansable, convencido de que la mejor manera de vivir a plenitud es mediante el intercambio de preguntas útiles, cara a cara, omitiendo las discusiones bizantinas.
“Sobre todo, debemos aprender a aprovechar las escasas oportunidades de hacer algo trascendental. O sea, que si solo tienes vacas, cabras, ovejas, pues haz queso Cabrales”, dijo en tono de broma el hijo de Asturias.
Antes de verlo partir hacia Nueva Jersey recordé esa conocida anécdota entre la comunidad científica sobre aquellos que querían entrar en su laboratorio, espacio considerado por él un monasterio. Se les invitaba a leer una simple advertencia que colgaba junto al marco de la puerta, la cual rezaba así:
“Cuando llegue algún monje peregrino de lugares distantes con deseos de vivir en este monasterio, se le pedirá que se amolde a las costumbres lugareñas, sin pretender alterar con su prodigalidad la paz imperante, y que se dé por satisfecho con lo que aquí encuentre. Entonces podrá permanecer todo el tiempo que desee. Si, por otra parte, hallase algún defecto, y lo hiciera notar de forma prudente… ¡no sea que Dios haya enviado al peregrino justamente para tal objeto! Pero si se mostrara murmurador y contumaz, se le dirá francamente que debe partir. Si no lo hiciese, que dos monjes fornidos, en nombre del Creador, se lo expliquen de otra manera”.