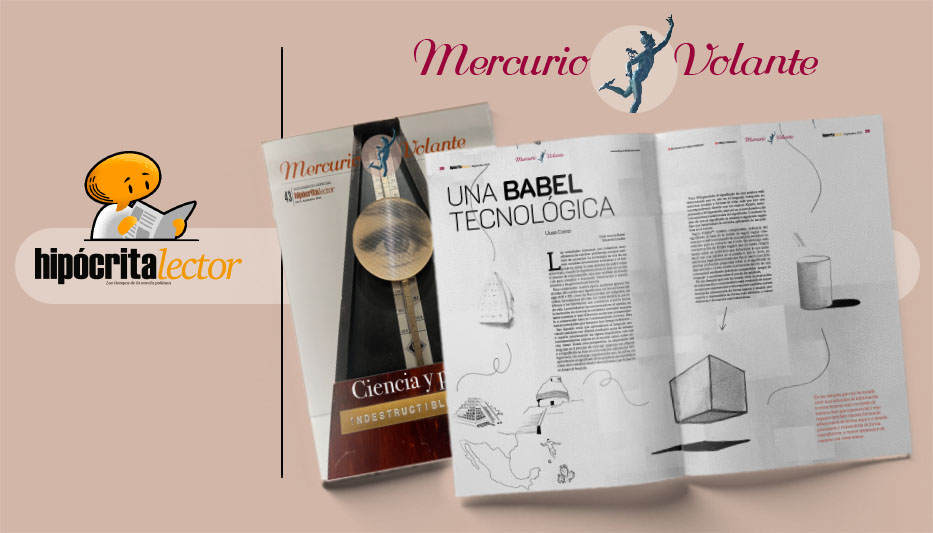Ulises Cortés
Cada cosa es Babel
Eduardo Lizalde
Las sociedades humanas son máquinas muy eficientes de resolver problemas, aunque también de causarlos. La tecnología es una de las más notables invenciones humanas y el lenguaje es, quizá, la más decisiva de entre todas, sobre todo, cuando lo transformamos no solo en un instrumento de comunicación, sino que también es el vehículo para compilar y transmitir información y conocimientos a las generaciones futuras.
Para comprender nuestra época, podemos ignorar los detalles del cambio que significaron las invenciones del siglo XIX y XX, como los ferrocarriles, los telégrafos, las radios, las máquinas de hilar, los tintes sintéticos, los teléfonos o los televisores, que cambiaron nuestra forma de vida. La sociedad se ha concentrado en el cambio, en la invención en sí; es esa la verdadera novedad: importa saber nombrar y usar el invento antes que comprenderlo o comprender bien su funcionamiento interno. Hay tantas novedades, que tampoco hay tiempo suficiente …
San Agustín creía que aprendemos el lenguaje asociando palabras con objetos mediante actos de señalar y repetir, relacionando los signos lingüísticos con sus correspondientes objetos en el mundo: árbol, nube, coche, mesa. Desde esta perspectiva, la adquisición del lenguaje es el proceso de vincular palabras con objetos y el significado se basa en esta relación referencial. Wittgenstein, sin embargo, argumentaba que, de niños, no aprendemos el significado de las palabras asociándolas a cosas, sino usándolas dentro de oraciones y participando en juegos de lenguaje.
Para Wittgenstein, el significado de una palabra está determinado por su uso en el lenguaje, integrado en prácticas sociales y formas de vida, más que por una correspondencia directa con los objetos. Kripke, interpretando a Wittgenstein, planteó un nuevo desafío a las concepciones tradicionales del significado. Cuestionó la idea de que el significado se establece siguiendo reglas fijas que determinan la correcta aplicación de las palabras en el futuro.
Según Kripke,, nuestra comprensión ordinaria del significado se basa en la noción de seguir reglas: creemos que nuestro uso pasado de una palabra establece un estándar para su correcto uso futuro. Sin embargo, esta interpretación de Kripke sugiere que no existe ningún hecho sobre un individuo que determine lo que quiso decir con una palabra en el pasado y, por lo tanto, no existe una regla determinada que rija su uso futuro. Esto plantea profundas preguntas sobre si el significado es algo privado o si solo puede mantenerse dentro de una comunidad mediante prácticas compartidas –juegos de lenguaje– y acuerdos sobre el uso de las palabras.
En los tiempos que nos ha tocado vivir la producción de información y conocimiento está creciendo de manera más que exponencial y esto requiere también nuevas formas de almacenarla de forma segura y estable, procesarla y transmitirla de forma más eficiente, a mayor distancia y de manera casi instantánea.

Las estimaciones actuales cifran en doscientos Zetabytes (1021 bytes) la cantidad de información almacenada en formato digital y casi el noventa por ciento de esa información se ha generado en los dos últimos años. Por supuesto, esto ha generado la aparición de nuevos instrumentos tecnológicos y de un lenguaje especializado colmado de voces y términos que han desbordado sus fronteras naturales y se ha colado en el habla cotidiana.
Este idioma de la tecnología está preñado de vocablos que aparecen de la nada, muchas veces meras onomatopeyas o acrónimos, tan pegadizos que se cuelan por todos los intersticios de nuestra cambiante realidad y que denominan, casi siempre, avances tecnológicos al tiempo que enmascaran el verdadero significado o el invento al que representan.
Algunos de estos términos no se pueden señalar, otros tampoco se pueden ver y las acciones que ejecutan no son explicables por el común de las personas. Así en nuestra habla, no importa el idioma en el que uno se exprese, se han colado estos términos. Aquí les propongo una pequeña muestra, que ordeno en orden alfabético y no histórico AGI, API, AR, CPU, DL, DNS, DVD, GAN, GNU, GPU, GPT, HTML, IA, IoT, LLM, ML, PICNIC, RL, SIRI, SPAM, TWAIN, URL, VR, WYSIWYG, YACC, etc. Algunos de ellos designan tecnologías desaparecidas pero el vocablo se ha fosilizado.
Esta lista se multiplica a cada momento, haciendo que nuestras conversaciones cotidianas se nutran de estos acrónimos, llegando algunas a poblar ya las páginas del diccionario de la Real Academia de la lengua. La sobreabundancia de siglas, sobre todo las tecnológicas, en la comunicación cotidiana contribuye a la llamada sobrecarga informativa o infoxicación, supera la capacidad de procesamiento de las personas y sobre todo dificulta la transparencia cuando los interlocutores no comparten el mismo conocimiento sobre su significado.
En esta cacofonía de siglas y neologismos, la comunicación se convierte en un terreno movedizo, donde la precisión, a menudo, se sacrifica en aras de la inmediatez y la moda. Los hablantes, en su afán de estar al día, adoptan estos términos sin reparar en su verdadero significado y, así, palabras como algoritmo o inteligencia artificial se deslizan en nuestros diálogos habituales, casi siempre vaciadas de su contenido original.
Quizá por eso, ante la avalancha de acrónimos y su rápida adopción, convenga detenerse de vez en cuando y preguntarse: ¿qué hay detrás de cada término? Tal y como inquiere el poeta E. Lizalde ¿qué cosa dicen de las cosas los nombres? ¿Se conoce al gallo por la cresta guerrera de su nombre, gallo? ¿Dice mi nombre, Eduardo, algo de mí? ¿Qué historias, qué avances, qué fracasos y qué ideas encapsulan esas letras? ¿Cuántas personas pueden explicar, sin titubear, la diferencia entre LLM y SIRI?
En última instancia, esta fracción de nuestro lenguaje, de nuestro idioma, plagada de acrónimos no es solo un reflejo del acelerado avance de la tecnología, sino también de nuestra capacidad —o, mejor, de nuestra incapacidad— para comprenderla y asimilarla. Quizá, entonces, la verdadera tarea social para la academia consista en reconciliar la velocidad de producción de la tecnología con la comprensión; en no dejar que la urgencia por nombrar los nuevos inventos eclipse la necesidad de entenderlo.
Porque cada acrónimo, cada neologismo, es una invitación a no explorar no solo el significado literal, sino también el contexto, la historia y las implicaciones que lo rodean. Evitemos que la urgencia por nombrar lo nuevo eclipse la necesidad de entenderlo a fondo. Solo mirando más allá de la superficie de las palabras, podremos recuperar el sentido profundo de la comunicación: ese puente frágil pero esencial que nos une, sin embargo, nos diferencia y, sobre todo, nos permite pensar juntos el mundo que habitamos y la sociedad que queremos construir, letra a letra, término a término.
Mi amigo, el Profesor Joan Manuel del Pozo, tras leer un borrador de este texto, me propuso esta reflexión que subscribo, para redondear su contenido: Se percibe en nuestras sociedades un temor creciente a una tecnología ajena o incluso contraria a los más elementales principios éticos; por otra parte, se la ve socialmente secuestrada por intereses no solo de beneficio económico abusivo de una minoría sino de un inaceptable control de esa minoría sobre las personas y sobre los procesos democráticos.
Además de otras vías para enfrentarse a estas amenazas, resultaría de gran utilidad el trabajo de simplificación, aclaración y precisión del lenguaje que ella usa –y que usamos los ciudadanos al referirnos a ella– para elaborar y fundamentar argumentos éticos y políticos que consigan ponerla, o cuando menos acercarla, al servicio del bien común.
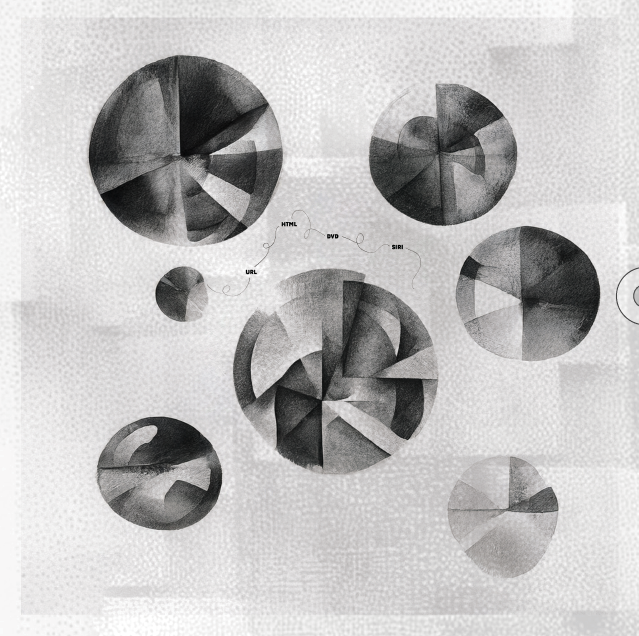
ULISES CORTÉS
Catedrático de Inteligencia Artificial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Coordinador Científico del grupo High-Performance Artificial Intelligence del Barcelona Sucercomputing Center. Miembro del Observatori d’Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya y del Comitè d’Ètica de la Universitat Politècnica de Catalunya. Es miembro del comité ejecutivo de EurAI. Participante como experto de México en el grupo de trabajo Data Governance de la Alianza Global para la Inteligencia Artificial (GPAI). Doctor Honoris Causa por la Universitat de Girona.
REFERENCIAS
Naming and Necessity. Kripke, S. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1972. ISBN 0-674-59845-8
Wittgenstein on Rules and Private Language: an Elementary Exposition. Kripke, S. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982. ISBN 0-674-95401-7.
https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
https://portalderevistas.ufv.es/index.php/comunicacionyhombre/article/view/671