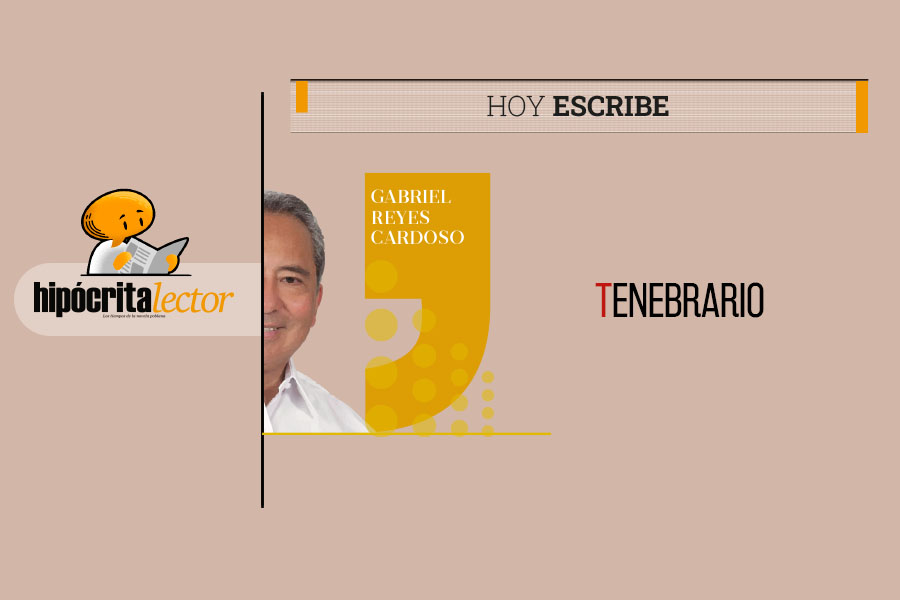Se iniciaron las audiencias sobre la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum. Las prisas para realizarla parecen responder a su posible aplicación a partir de las elecciones de 2027 o 2030. La experiencia electoral mexicana siempre ha mostrado que se legisla no para lo inmediato ni en beneficio de una persona o agrupación en particular. Bajo esa lógica, toda nueva norma debería aspirar a la justicia y a la imparcialidad.
Por ello resulta difícil entender la rapidez de la convocatoria y la limitada difusión. Genera preocupación que, como se ha hecho costumbre en estos casi siete años, se privilegie la inmediatez: presentar lo urgente como importante, cuando lo esencial en política democrática es organizar las decisiones con calma, amplitud y concordia entre los mexicanos. En la premura, no participan todos; se escuchó sobre todo a voces afines al poder y se comentaron decisiones prácticamente tomadas, en lugar de abrir un espacio a la pluralidad y a la profundidad técnica que un proceso de esta magnitud exige.
La ciencia política advierte que una reforma electoral legítima requiere deliberación amplia, inclusión social y evidencia empírica para garantizar su eficacia. No basta con el discurso de austeridad o de cercanía al pueblo: el diseño institucional debe sostenerse en reglas claras y consensos sólidos, que solo se construyen escuchando las necesidades y aspiraciones de los electores. Conviene recordar que es el pueblo la fuente única, primaria e inteligente de las decisiones que deben resolver problemas y construir paz.
Jesús Reyes Heroles, artífice del diseño electoral moderno en México, recordaba que la forma es también fondo: los procedimientos dan o quitan credibilidad a la política. Hoy, al observar cómo se perfilan las decisiones, se percibe el riesgo de reconstruir un sistema político con rasgos de partido hegemónico.
Sartori nos recuerda que la teoría democrática exige que los sistemas electorales equilibren representatividad, competencia y control del poder. Sin embargo, los cambios planteados —como la elección popular de consejeros o la modificación del sistema de representación— podrían concentrar el poder en un solo partido y debilitar los contrapesos. Experiencias latinoamericanas recientes, como las de Venezuela y Nicaragua, muestran cómo reformas hechas desde el poder sin consensos amplios abrieron la puerta a la autocratización.
Es cierto: los electores, hombres y mujeres, votaron de manera clara por un gobierno distinto a los anteriores. Pero no votamos por una simple sustitución de grupos con los mismos fines, costumbres o defectos, solo bajo otro nombre. En política no existe la generación espontánea: ni las ideas, ni las decisiones, ni las acciones nacen de la nada. Todo proceso legítimo debe fundarse en la confianza ciudadana y en el buen uso de los recursos públicos. Por ello exigimos que esta reforma no implique un retroceso hacia aquello que con nuestro voto buscamos eliminar: el poder concentrado en manos de pocos y en un partido hegemónico. Ochenta años de un sistema dominante nos enseñaron su inconveniencia.
Este “debate” no debe convertirse en un monólogo frente al espejo. Después de estos casi siete años, ya se percibe la necesidad de equilibrios reales en el ejercicio del poder. La concentración política se siente injusta, incluso si algunos la justifican como un derecho derivado de la mayoría electoral. La verdad es que el voto no fue, ni puede ser, un cheque en blanco.
No cabe duda: los genes priistas —herencia ideológica y política de Morena— siguen presentes como energía y destino en la configuración del poder. México debe transformar esas inercias en instituciones democráticas modernas. La sociedad no quiere retroceder hacia una hegemonía disfrazada de democracia. Este ha sido el sentido de nuestro voto en las dos últimas elecciones presidenciales: exigir honestidad y congruencia para cumplir lo prometido.
Al final, la forma en que se construya esta reforma definirá si México consolida su pluralismo o revive la sombra de un partido dominante.