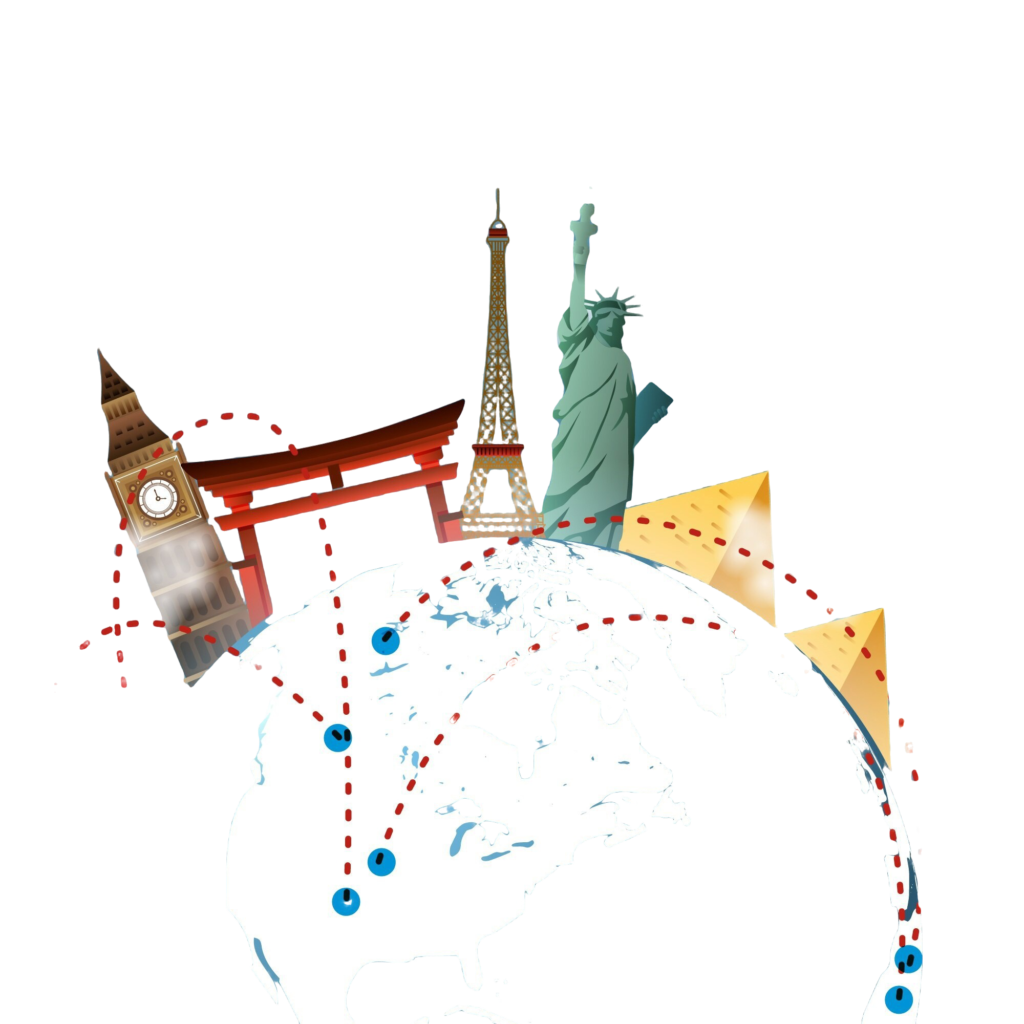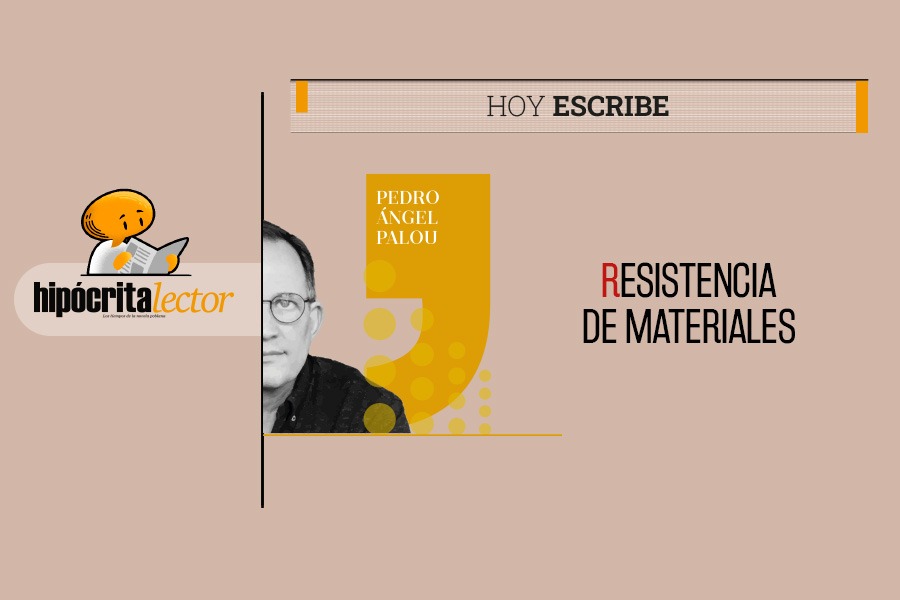La narrativa convencional sobre el ascenso del neoliberalismo es, a estas alturas, bien conocida: una historia de ingeniería política deliberada que comienza con la crisis de estanflación de los años setenta, seguida por la desregulación impulsada por Reagan y Thatcher, y la consolidación del sector financiero como la fuerza dominante en el capitalismo global. En Democracy in Default: Finance and the Rise of Neoliberalism in America, Brian Judge ofrece una revisión audaz de este relato. Para él, el neoliberalismo no fue tanto el resultado de un proyecto político deliberado—al menos no en la forma en que suele suponerse—sino más bien una respuesta sistémica a las contradicciones inherentes a la democracia liberal.
El núcleo del análisis de Judge parte de la idea la idea de que la financiarización de la economía estadounidense no fue una imposición de las élites ideológicamente comprometidas con el neoliberalismo, sino un fenómeno emergente, una consecuencia casi inevitable de las tensiones políticas y económicas dentro del sistema democrático.
A medida que el crecimiento económico se desaceleró en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, los conflictos distributivos—los debates sobre quién recibe qué, cómo se asignan los recursos y qué grupos sociales cargan con los costos de las crisis económicas—se intensificaron. Los mecanismos tradicionales de la gobernanza democrática, basados en la negociación, la redistribución y la intervención estatal, resultaron cada vez más inadecuados para resolver estos conflictos.
La financiarización, sostiene Judge, surgió como una alternativa: una forma de “despolitizar” las disputas económicas al transformarlas en procesos técnicos guiados por el mercado en lugar de temas de debate democrático.
El enfoque histórico del libro es meticuloso. Remonta las raíces de la finansiarización hasta finales del siglo XX, analizando momentos clave en los que se adoptaron mecanismos financieros como soluciones temporales a crisis políticas. Uno de los estudios de caso más convincentes que presenta es la bancarrota de Stockton, California, en 2012.
Este episodio, representativo de tendencias más amplias en las finanzas municipales, ilustra cómo las ciudades recurrieron cada vez más a instrumentos financieros—emisiones de bonos, permutas de crédito y reestructuración de fondos de pensiones—como soluciones provisionales para déficits presupuestarios. Sin embargo, en lugar de resolver los problemas fiscales subyacentes, estas medidas tendieron a agravarlos, atrapando a los municipios en ciclos de deuda y austeridad.
Como muestra Judge, la quiebra de Stockton no fue simplemente el resultado de una mala gestión local, sino el síntoma de una tendencia mucho más profunda: la transformación de la gobernanza misma en una extensión de los mercados financieros.
Uno de los argumentos centrales del libro es que el neoliberalismo no debe entenderse como una ideología coherente impuesta desde arriba, sino como un conjunto de prácticas financieras que gradualmente pasaron a definir la manera en que los estados gestionan las crisis económicas.
Judge desafía la idea de que la financiarización fue una consecuencia de la desregulación, invirtiendo el orden causal: la financiarización, sostiene, fue el motor que hizo posible el neoliberalismo, no simplemente un subproducto de sus políticas. Esta es una corrección importante a gran parte de la literatura existente sobre el tema.
Muchos relatos del neoliberalismo se centran en el papel de economistas como Milton Friedman, la Escuela de Chicago y think tanks como la Sociedad Mont Pelerin en la elaboración de un modelo ideológico de libre mercado. Si bien Judge no descarta estas influencias, su enfoque traslada la atención de la teoría abstracta a las condiciones materiales que hicieron funcional la gobernanza neoliberal.
Una sección particularmente esclarecedora del libro examina el papel de la Reserva Federal en la gestión de las crisis financieras. Judge destaca cómo, a partir de los años 80, la Fed se posicionó cada vez más como un factor estabilizador de la economía, no mediante intervenciones que favorecieran a la clase trabajadora o promovieran la redistribución directa, sino facilitando liquidez para los mercados financieros.
La crisis de 2008, sugiere, fue un ejemplo extremo de esta tendencia: en lugar de reestructurar la economía para abordar las desigualdades estructurales, la respuesta se centró en garantizar el funcionamiento ininterrumpido de las instituciones financieras, priorizando de facto la solvencia de los mercados sobre la rendición de cuentas democrática.
La mayor fortaleza del libro radica en su capacidad para conectar transformaciones macroeconómicas con las realidades concretas de la gobernanza. Judge demuestra cómo la lógica de la financiarización ha permeado no solo la política económica, sino también el discurso político mismo. En un pasaje particularmente impactante, examina cómo términos como “responsabilidad fiscal” y “sostenibilidad de la deuda” han sido despolitizados, presentados como necesidades técnicas en lugar de decisiones ideológicas.
Este cambio lingüístico, argumenta, refleja una transformación más amplia en la forma en que los actores políticos justifican sus decisiones económicas: en lugar de apelar a principios de justicia, igualdad o voluntad democrática, los responsables políticos recurren cada vez más a la lógica del mercado.
Este argumento recuerda el trabajo de académicos como Wolfgang Streeck, quien ha escrito extensamente sobre cómo la política democrática ha sido subordinada a los imperativos financieros en la era posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, mientras que Streeck enfatiza con frecuencia la agencia de las élites políticas en estas decisiones, el análisis de Judge sugiere una inevitabilidad más estructural: el giro hacia la financiarización no fue simplemente una elección, sino una necesidad impuesta por las propias contradicciones internas del liberalismo.
El libro no está exento de limitaciones. Si bien Judge desmonta convincentemente la idea de que el neoliberalismo fue un proyecto puramente ideológico, en ocasiones corre el riesgo de subestimar el papel de la estrategia política deliberada. El desmantelamiento de las protecciones laborales, la privatización de bienes públicos y las políticas fiscales que favorecieron al capital sobre el trabajo no fueron únicamente el resultado de presiones estructurales, sino también elecciones de actores específicos con intereses concretos.
Un análisis más matizado habría incorporado una discusión sobre cómo estos imperativos estructurales se entrelazaron con la política de clases y la estrategia de las élites.
Además, aunque el libro ofrece una crítica convincente de la financiarización, aporta relativamente poco en cuanto a alternativas. Si los mercados financieros se han convertido en el mecanismo predeterminado para gestionar las crisis económicas, ¿cómo podría ser un sistema de gobernanza post-financiarizado? Judge reconoce esta pregunta, pero no la explora a fondo, dejando al lector con una sensación de fatalismo.
Aun así, Democracy in Default es una contribución significativa al estudio del neoliberalismo y la financiarización. Obliga a replantearnos los orígenes del orden económico actual y desafía narrativas simplistas sobre la desregulación y la imposición ideológica. Para quienes se interesan en la economía política, la historia económica y el futuro de la gobernanza democrática, el trabajo de Judge es una lectura esencial.
Su argumento central es tan provocador como inquietante: en lugar de una anomalía o un proyecto deliberado, el neoliberalismo fue, en cierto sentido, el camino de menor resistencia para las democracias liberales que luchaban con sus propias contradicciones. La pregunta que queda, entonces, es si aún es posible otro camino—o si, como sugiere el título, la democracia misma está en estado de impago y bancarrota.