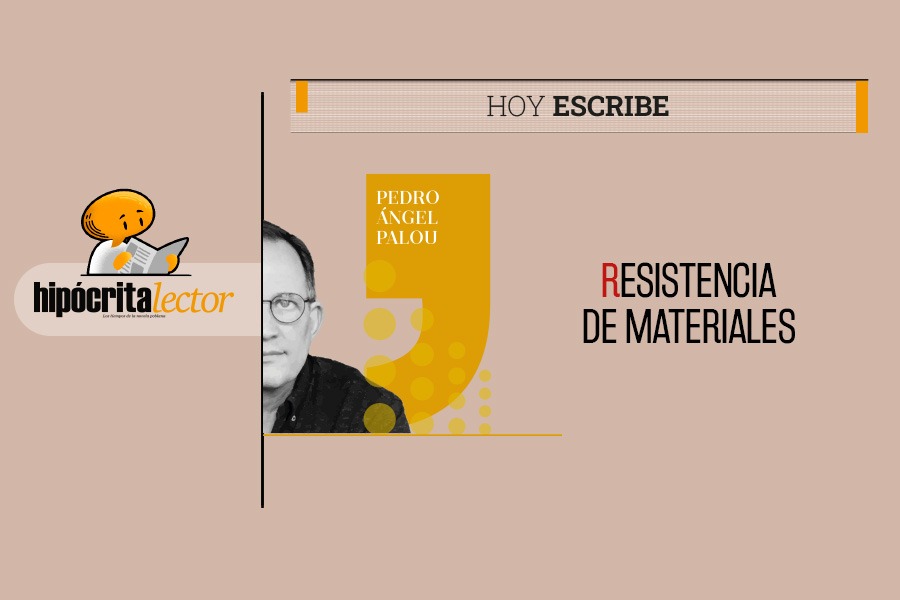Leí Remember When de Fiona Phillips en dos días, con el estupor de quien reconoce en las páginas ajenas las sombras familiares de una enfermedad que ha marcado su propia vida. No es fácil enfrentarse a un libro como este, y menos cuando uno ha visto apagarse, con lenta y brutal precisión, la mente de su propia madre. Las palabras de Phillips no son literarias en el sentido clásico —no buscan el arte por el arte— pero poseen una hondura narrativa que proviene precisamente de su urgencia vital: escribir, antes de que el lenguaje la abandone. Nombrar la pérdida, mientras aún queda lenguaje para hacerlo.
Phillips era una de las periodistas televisivas más conocidas del Reino Unido, rostro cotidiano de las mañanas británicas, una figura cercana, sonriente, informada. Su diagnóstico de Alzheimer de inicio temprano, a los 61 años, conmocionó no solo por su fama, sino por la honestidad con que lo hizo público. El libro que hoy nos entrega no es una memoria completa, ni un tratado sobre la enfermedad, ni tampoco una crónica sentimental: es, más bien, una bitácora en tiempo real de un naufragio consciente. Una mujer que se va perdiendo a sí misma, pero que aún encuentra el coraje para dejarnos, como migas de pan en el bosque, la secuencia de sus olvidos.
Hay algo casi indecente en leer ciertos pasajes. Uno siente que invade una intimidad demasiado frágil, demasiado desnuda. Cuando Fiona describe cómo se le borran los nombres de sus hijos, cómo se encuentra mirando una foto familiar y no reconoce los rostros, uno no puede evitar preguntarse qué haría, qué haría uno mismo, si llegara ese momento. No como metáfora, sino como hecho biológico. Phillips lo dice sin eufemismos: “Es como si mi cerebro se hubiera envuelto en niebla. Estoy presente, pero algo ya no está.” En una época de positividad obligatoria y eufemismos médicos, estas palabras duelen por su claridad.
Pero hay otra voz en el libro, y esa voz es quizás la más desgarradora: la de Martin Frizell, esposo de Fiona, testigo diario del desvanecimiento de la mujer con la que ha compartido su vida. En sus intervenciones, que funcionan como un contrapunto, Martin ofrece el punto de vista del cuidador. Un punto de vista, lo sé bien, menos romántico de lo que muchos imaginan. No se trata de héroes estoicos sino de hombres y mujeres que lloran en secreto, que se sienten culpables por su cansancio, por su rabia, por no saber si están haciendo lo correcto. Frizell escribe con una mezcla de ternura y furia, y hay una frase suya que me persiguió durante días: “Ojalá Fiona tuviera cáncer… al menos habría opciones de tratamiento.” Lo dice sin escándalo, sin ironía. Es solo una constatación brutal: la medicina moderna ha hecho de todo, menos comprender cómo detener el olvido.
Este libro me recordó a los relatos clínicos de Oliver Sacks, pero sin el intermediario del neurólogo. Aquí no hay observador externo que describa los síntomas con distancia científica. Aquí la voz narradora es la del paciente, y eso convierte el relato en algo mucho más inestable, más fragmentario, pero también más humano. Como en algunos estudios pioneros de la neuropsiquiatría, la pérdida de lenguaje es también una pérdida de mundo, una desarticulación progresiva del yo. Lo que Fiona narra no es solo su deterioro: es el colapso de la continuidad narrativa que nos hace personas. ¿Qué ocurre cuando no podemos recordarnos a nosotros mismos?
He leído libros duros, libros que me han hecho llorar, pero pocos que me hayan hecho confrontar tan directamente la posibilidad de la propia desaparición. Porque lo que Fiona describe —esa “desconexión emocional” repentina, el olvido de palabras básicas, la incapacidad de seguir una conversación— no son solo síntomas de una enfermedad: son síntomas de una erosión más profunda, la que afecta a nuestra identidad, a nuestras relaciones, al sentido de nuestra historia. Y sin historia, sin memoria, ¿qué queda?
Hay en estas páginas un cuidado notable en no romantizar la enfermedad. No hay milagros, no hay recuperación, no hay consuelo fácil. Solo un puñado de herramientas para sobrevivir el día. Eso también es valentía: contar la verdad, incluso si es insoportable. En este sentido, Remember When es también un acto de amor. No amor como sentimiento abstracto, sino amor como práctica diaria: acompañar, asistir, escuchar una historia ya escuchada mil veces, responder con paciencia aunque uno mismo esté agotado. He visto a mi padre hacer eso por mi madre. Lo he hecho yo. Y sé lo difícil que es no perder la compasión cuando se pierden también los vínculos racionales. Phillips y Frizell, al escribir juntos este libro, nos muestran precisamente eso: que el amor no es solo recuerdo, también es presencia. Incluso cuando el otro ya no está del todo. Este no es un texto editado desde la lucidez; es un documento escrito desde la frontera entre la conciencia y el abismo. Una especie de carta lanzada al futuro —quizá a sí misma, quizá a sus hijos, quizá a nosotros. Leerla es aceptar entrar en ese territorio incierto. No como turistas, sino como corresponsales de guerra.
Remember When debería ser lectura obligada en todas las facultades de medicina, en todos los centros de formación de cuidadores, y también en las redacciones donde aún se insiste en hablar del Alzheimer como una “tragedia personal”. Porque lo que este libro demuestra, con claridad y sin artificios, es que el Alzheimer no es solo una enfermedad neurológica: es una experiencia ontológica, social, relacional. Afecta no solo al individuo, sino a todos los que orbitan a su alrededor. Y al poner esa experiencia en palabras, Fiona Phillips ha hecho algo que va más allá de lo clínico o lo periodístico. Ha hecho literatura de lo inenarrable.
La última página del libro no cierra nada. No hay conclusión, no hay epílogo. Solo un silencio. Y en ese silencio cabe toda la tristeza del mundo. Pero también, curiosamente, una forma muy honda de belleza.