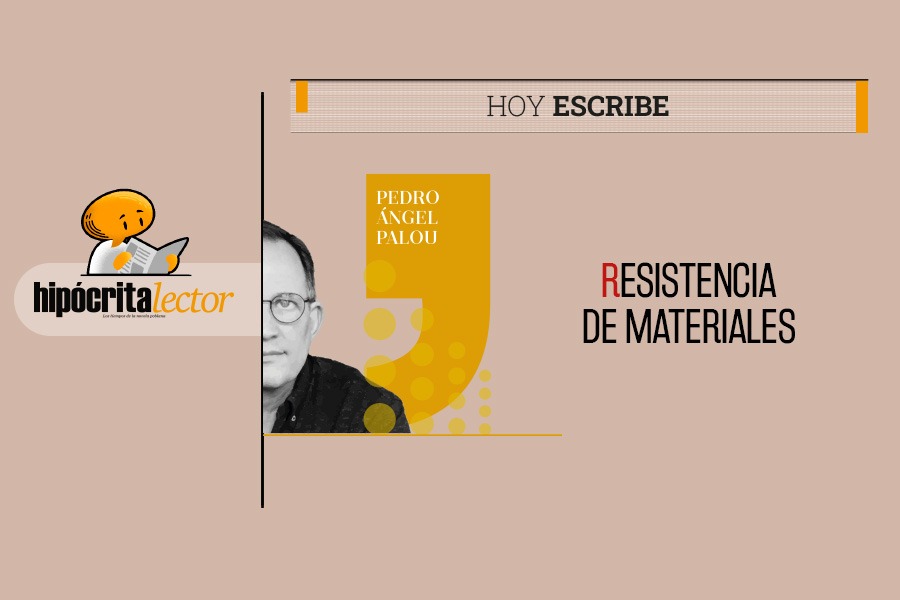Ngũgĩ wa Thiong’o, eterno candidato al Nobel murió en mayo de 2025 y dejó como despedida un libro que suena a recapitulación y a reafirmación: Decolonizing Language and Other Revolutionary Ideas. No es un tratado sistemático sino un conjunto de ensayos escritos a lo largo de décadas y reunidos aquí como legado. En ellos reaparece su obsesión central: la lengua como campo de batalla de la memoria, la dignidad y la soberanía cultural. La importancia de la lengua materna y las razones por las que dejó de usar el inglés en su literatura.
El volumen se abre con textos programáticos: la defensa de la educación en las lenguas propias, la crítica a las universidades convertidas en aparatos coloniales, la advertencia sobre la domesticación del saber y la insistencia en que la literatura no puede separarse de la historia viva de los pueblos. Nada de esto es enteramente nuevo: el autor lo había sostenido en Decolonising the Mind (1986), pero ahora lo destila en fórmulas más concisas, con una serenidad que no atenúa la radicalidad del argumento. Lo notable es que la reiteración no aburre: más bien recuerda que la batalla no está ganada y que su vigencia se renueva en un mundo donde “descolonizar” corre el riesgo de ser apenas una consigna académica. El cierre del libro con “The African Writer as a Prophet and Social Critic in Contemporary Times”, es en la práctica, una topografía intelectual del África moderna leída desde la pregunta por la lengua.
La segunda mitad del libro se compone de retratos y homenajes: Achebe, Soyinka, Gordimer, Mandela, Mĩcere Mũgo, Grace Ogot, Ali Mazrui. Allí Ngũgĩ no solo piensa la literatura como política de la lengua, sino también como comunidad de voces africanas diversas, a veces rivales, a veces cómplices. El contrapunto con Achebe es especialmente revelador: Achebe defendía el uso del inglés como vehículo común para narrar la experiencia africana, mientras Ngũgĩ lo abandonó deliberadamente por el gikuyu. Ambos sabían que la elección de lengua no era inocente, y ese debate reaparece aquí con la lucidez de un diario de ruta intelectual. El retrato de Chinua Achebe —y el ensayo gemelo que lo pone en diálogo con Ali Mazrui— reabre un debate clásico: ¿puede la lengua imperial convertirse en herramienta de comunidad nacional y plural, o perpetúa la asimetría que dice combatir? Ngũgĩ sostiene su preferencia por el giro radical hacia las lenguas africanas, sin caricaturizar a sus interlocutores.
Lo interesante del volumen es cómo dialoga, implícitamente, con la propia ficción de Ngũgĩ. Quien lea El diablo en la cruz o Un grano de trigo verá en estos ensayos el trasfondo teórico de aquellas narraciones: la novela como un laboratorio donde la lengua se vuelve personaje, memoria encarnada y resistencia. En El brujo del cuervo (2004), escrita originalmente en gikuyu y luego autotraducida al inglés, Ngũgĩ experimentó con la sátira barroca para mostrar cómo la lengua popular podía desestabilizar el poder. Los ensayos de Decolonizing Language funcionan como contrapunto: la novela imagina la utopía de una lengua insurgente; el ensayo explica por qué esa utopía es urgente.
Lo mismo ocurre al mirar hacia su teatro —Ngaahika Ndeenda (I Will Marry When I Want)— que le costó la cárcel en 1977: la práctica dramatúrgica y la teoría sobre la lengua aparecen aquí como dos lados de la misma apuesta. Su escritura ensayística es menos exuberante que su ficción, pero más implacable: corta en seco, sin ornamentos, con un estilo que parece diseñar una pedagogía política más que una estética.
¿Se le puede reprochar algo al libro? Tal vez la sensación de déjà vu: Ngũgĩ no ofrece aquí grandes sorpresas, ni en el diagnóstico ni en la retórica. Tampoco todos los retratos tienen la misma densidad: los textos sobre Mandela o Gordimer son más sólidos que otros perfiles breves. Pero esa irregularidad no disminuye el efecto global: el libro funciona como mosaico, como conversación con amigos, rivales y fantasmas, más que como tratado cerrado. De hecho las dos piezas mandelianas —“Mandela Memories: An African Prometheus” y “Mandela Comes Home”— y el perfil de Henry Chakava, histórico editor keniano, subrayan un gesto que recorre el libro: la política como traducción de memorias colectivas en instituciones (o catástrofes) y la edición como práctica soberana de la lengua.
Lo más conmovedor es el tono testamentario. No hay resignación, pero sí una especie de paz combativa: el autor sabe que no verá el desenlace de la batalla por las lenguas africanas, pero deja herramientas para quienes continúen. Y al leerlo en contraste con sus ficciones, queda claro que su obra ensayística fue el marco conceptual de su novelística, y su novelística el laboratorio narrativo de sus ensayos.
Decolonizing Language and Other Revolutionary Ideas no es solo la última palabra de un escritor mayor: es la confirmación de que la obra de Ngũgĩ, ficción y ensayo, forma un todo inseparable. Su literatura puso en escena las tensiones entre la lengua impuesta y la lengua propia; su ensayo las pensó y las nombró. En conjunto, esa doble apuesta nos recuerda que la literatura no se limita a representar el mundo: también lo inventa, lo traduce y lo devuelve a quienes hablan desde los márgenes. En ese gesto —modesto, persistente, radical— reside la fuerza de un clásico.