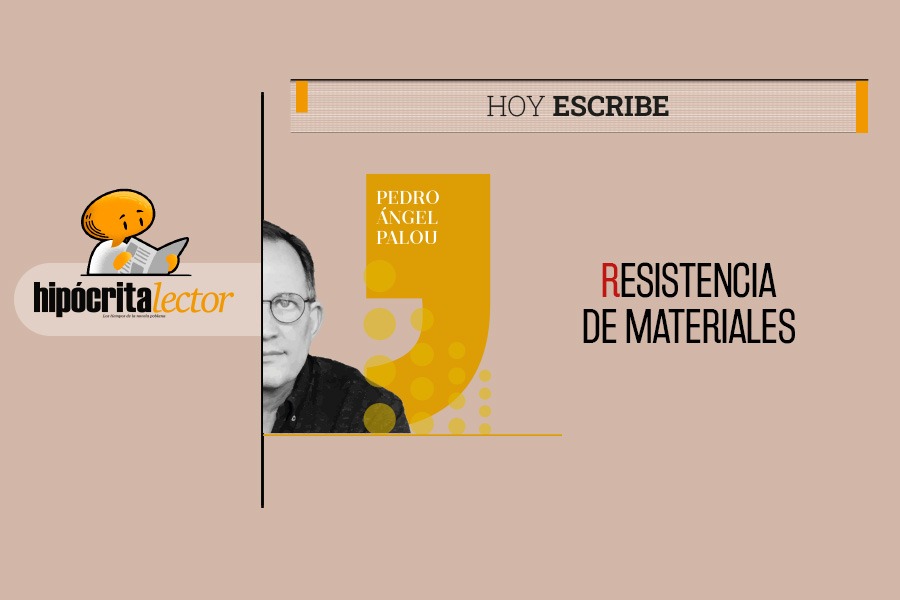Richard Susskind no es un recién llegado al mundo de la inteligencia artificial. Desde mediados de los ochenta, cuando la mayoría de los abogados apenas conocían el fax y los jueces dictaban sentencias aún en papel cebolla, Susskind ya hablaba de ordenadores capaces de transformar la práctica jurídica. Escocés, doctor en filosofía por Oxford, profesor de derecho en Gresham College y asesor del gobierno británico en temas tecnológicos, ha sido durante casi cuatro décadas una figura inclasificable: parte académico, parte consultor, parte provocador. Sus libros anteriores —The End of Lawyers? (2008), Tomorrow’s Lawyers (2013), The Future of the Professions (2015, junto a su hijo Daniel)— abrieron debates que, con los años, dejaron de parecer futuristas para convertirse en diagnósticos. Hoy, Susskind preside el Advisory Council del Lord Chancellor en Inglaterra y Escocia, y asesora a cortes supremas y grandes bufetes. Su voz, en otras palabras, es escuchada no solo en aulas universitarias, sino en los pasillos donde se decide la infraestructura de la justicia.
En How to Think About AI: A Guide for the Perplexed, publicado en 2025 por Oxford University Press, Susskind se aparta de su zona de confort jurídico para escribir lo que tal vez sea su obra más ambiciosa: una guía intelectual para un público amplio sobre cómo pensar la inteligencia artificial sin sucumbir ni al optimismo mesiánico ni al catastrofismo apocalíptico. El título evoca a Maimónides, y no es casual: como aquel rabino medieval que ofrecía orientación filosófica a quienes se sentían perdidos entre la fe y la razón, Susskind busca iluminar un terreno dominado por la confusión. El lector no encontrará recetas técnicas ni manuales de implementación. Lo que encontrará es un vocabulario, un mapa conceptual, un esfuerzo por clarificar lo que se dice —y lo que se omite— en el debate público sobre la IA.
El libro comienza con una reconstrucción histórica: la inteligencia artificial no nació con ChatGPT ni con las recientes imágenes generativas. Desde los años cincuenta, explica Susskind, la IA se mueve en ciclos: veranos de euforia, inviernos de decepción, y resurgimientos que renuevan las expectativas. Esa memoria histórica le permite al autor moderar el entusiasmo contemporáneo: lo que hoy parece ruptura absoluta tiene antecedentes, y lo que ayer se juzgaba imposible (como la traducción automática coherente) hoy es una aplicación cotidiana. Esta contextualización, lejos de ser un prólogo rutinario, establece el tono del libro: nada es completamente nuevo, pero tampoco estamos ante un simple déjà vu.
Uno de los aportes más penetrantes es la distinción entre process-thinkers y outcome-thinkers. Los primeros se concentran en cómo funciona la IA; los segundos, en lo que logra. Chomsky es el ejemplo de los primeros: su crítica a los grandes modelos de lenguaje apunta a la falta de comprensión genuina, a la ausencia de semántica profunda. Henry Kissinger, en cambio, representa a los segundos: lo relevante no es cómo operan, sino qué consecuencias tienen para la política mundial y la seguridad. Esta tipología ayuda a comprender por qué expertos tan distintos pueden parecer hablar lenguajes irreconciliables. Susskind no pretende zanjar la disputa, pero sí ofrecer al lector una lente para descifrar las divergencias.
Otra sección crucial aborda el lenguaje. Decir que una IA “piensa”, “crea” o “decide” es más que un atajo semántico: es proyectar categorías humanas sobre procesos algorítmicos que operan en dimensiones ajenas a la experiencia encarnada. La consecuencia no es meramente conceptual; es política y cultural. Si aceptamos que “creatividad” es lo que hace Midjourney al generar una imagen en segundos, ¿qué ocurre con nuestra noción de arte? Si decimos que un algoritmo “decide” un caso judicial, ¿qué pasa con la idea misma de justicia como acto humano deliberado? Susskind insiste en que sin un lenguaje depurado, la sociedad corre el riesgo de tomar decisiones erradas sobre la base de metáforas confusas.
El corazón del libro es un mapa de riesgos. Susskind rechaza tanto el catastrofismo difuso como la complacencia banal, y organiza los peligros en siete categorías: los existenciales (¿podrían las máquinas acabar con la especie?), los de fiabilidad (errores sistémicos, sesgos, alucinaciones), los de dependencia (una sociedad que no funciona sin algoritmos), los sociopolíticos (desinformación, manipulación electoral), los económicos (desplazamiento laboral masivo), los éticos (pérdida de autonomía, erosión de la dignidad) y, finalmente, los de omisión. Esta última categoría es quizás la más novedosa: la posibilidad de que, por temor o inercia, dejemos de usar tecnologías que podrían salvar vidas o enfrentar el cambio climático. En el debate público, donde los riesgos suelen pensarse en términos de exceso —la IA que se desborda—, Susskind introduce la noción de la catástrofe por defecto: no hacer nada.
El autor también introduce tres niveles de uso: automatización (hacer lo mismo más rápido), innovación (hacer lo mismo de nuevas maneras) y eliminación (resolver problemas de raíz). Esta clasificación le permite examinar no solo la sustitución de trabajos, sino la redefinición entera de prácticas profesionales. En el derecho, por ejemplo, no se trata solo de acelerar procesos, sino de replantear si ciertas disputas requieren siquiera de abogados o jueces. En la medicina, la cuestión no es si una IA puede diagnosticar más rápido, sino si puede cambiar qué entendemos por diagnóstico.
Lo que distingue a How to Think About AI de otros volúmenes sobre el tema es la urgencia temporal. Susskind sostiene que tenemos menos de una década para establecer marcos normativos, sociales y culturales que definan el lugar de la IA en nuestras vidas. Después, advierte, el curso estará fijado por inercias tecnológicas y económicas difíciles de revertir. No es un plazo arbitrario: responde al ritmo de inversión, despliegue e integración que ya ocurre en sectores como finanzas, salud, seguridad y justicia. Ese horizonte corto transforma la lectura en algo más que un ejercicio intelectual: es una llamada a la acción política.
La figura de Susskind, en este punto, resulta clave. No estamos ante un académico aislado ni un divulgador ocasional. Estamos ante alguien que ha trabajado con jueces supremos, ministros y corporaciones, y que ha insistido durante décadas en la necesidad de abrir el derecho y otras profesiones al futuro digital. Sus libros han sido recibidos con escepticismo, incluso con burla, pero el tiempo ha jugado a su favor. Que hoy sea invitado a asesorar a gobiernos enteros habla de su capacidad de anticipación, pero también de su habilidad para traducir debates complejos en categorías comprensibles para quienes toman decisiones. How to Think About AI es la síntesis de ese oficio: un texto que no simplifica, pero tampoco encierra en el academicismo.
El lector de The Atlantic encontrará en estas páginas algo más que una reseña de novedades tecnológicas. Encontrará un recordatorio de que pensar es un acto político y cultural, y de que, en la era de la IA, no podemos delegar el pensamiento sin delegar también el poder. Susskind no promete respuestas definitivas, sino algo más valioso: claridad en medio del ruido, un vocabulario para sostener la conversación pública, y una advertencia urgente de que el tiempo para decidir quién gobierna a quién —si los humanos a las máquinas, o las máquinas a los humanos— es más breve de lo que quisiéramos creer.