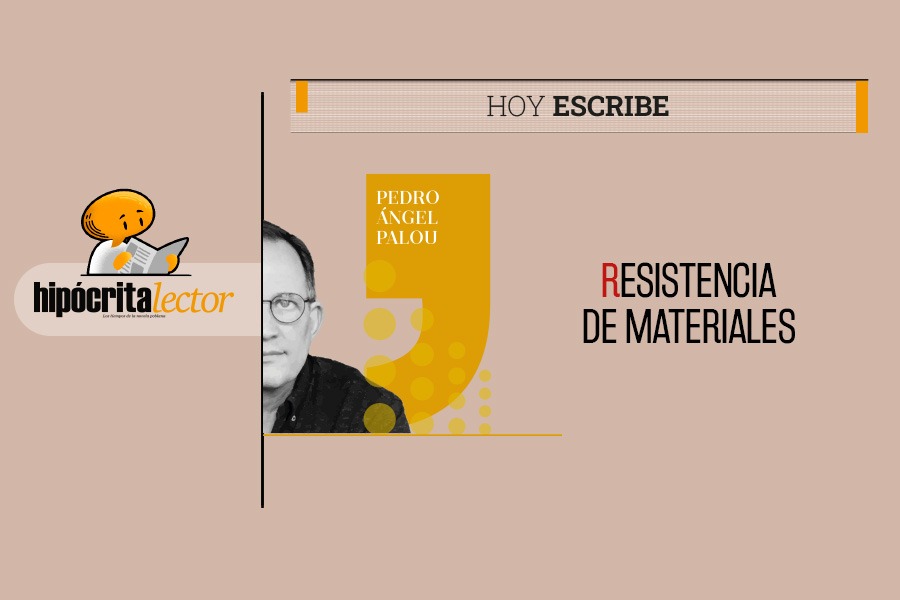En Summer of Our Discontent, Thomas Chatterton Williams se asoma a las ruinas del discurso público —esas cenizas calientes que dejó el 2020, con su pandemia, su fuego racial, su torbellino digital— y nos propone un libro que es a la vez memoria personal, ensayo cultural y manifiesto liberal. Pero lo que podría haber sido una exploración compleja y sutil del colapso del lenguaje político en la era del extremismo binario, se queda en un ejercicio elegante, sí, pero también autorreferencial, limitado y a ratos peligrosamente complaciente.
Williams escribe como quien deseara salvar la conversación racional, el disenso inteligente, el ideal ilustrado del sujeto autónomo. Y, en muchos pasajes, lo logra con una prosa que brilla por su compostura y su precisión moral. No hay duda de que le preocupa profundamente el clima intelectual que se impuso tras el asesinato de George Floyd, los linchamientos digitales, las ortodoxias progresistas que colonizaron espacios universitarios, editoriales, artísticos. Su defensa de la libertad expresiva es genuina, y su crítica al absolutismo moral que recorre buena parte del activismo contemporáneo tiene momentos de agudeza. Pero a medida que uno avanza por sus páginas, se instala la sospecha de que el diagnóstico de Williams —por más sereno que suene— adolece de miopía estructural.
No es solo que el libro insista en episodios ya sobre analizados —como la publicación, en The New York Times, del artículo de opinión del senador Tom Cotton en el que pedía desplegar al ejército para sofocar las protestas del verano de 2020, y cuya aparición provocó un escándalo interno que llevó a la renuncia de un editor; o el caso del actor Jussie Smollett, quien denunció haber sido víctima de un ataque racista y homofóbico en Chicago que luego se reveló fabricado; o incluso el video viral de los estudiantes de Covington Catholic High School, injustamente acusados de confrontar a un anciano indígena cuando, según grabaciones posteriores, habían sido previamente hostigados— como si estos momentos fueran emblemas definitivos de una época. Es que los expone sin matizar los desequilibrios históricos que explican por qué esas reacciones colectivas, aun erradas, nacen de lugares donde la herida sigue abierta. Williams parece olvidar que las taras del progresismo contemporáneo no emergen del vacío, sino de siglos de exclusión, de luchas inacabadas, de cuerpos marcados por la historia. Su liberalismo, aunque bien intencionado, coquetea con una neutralidad imposible, una suerte de pulcritud argumentativa que corre el riesgo de confundir el debate con la cortesía y la justicia con el orden.
Más preocupante aún es su ceguera selectiva: mientras disecciona con lupa las taras del identitarismo progresista, apenas dedica atención a las fuerzas regresivas que han prosperado en el otro extremo del espectro —el autoritarismo populista, la erosión de derechos civiles, la normalización de la violencia racial. En ese vacío, su crítica se vuelve asimétrica. Como ha señalado Mychal Denzel Smith en The Washington Post, Williams escribe como quien se cree por encima de la pelea, pero esa postura, en tiempos de crisis, no es neutralidad: es omisión.
El estilo, por momentos refinado, cae a veces en el preciosismo; la estructura del libro, entre diario filosófico y columna ensayística, se deshilacha cuando no encuentra anclaje en experiencias concretas o análisis profundos. Y aunque hay páginas lúcidas —sobre su familia, sobre el exilio intelectual, sobre Baldwin—, hay también una retórica del desencanto que se siente impostada, como si se escribiera desde un salón bien ventilado mientras afuera todo arde.
Leer a Williams es como asistir a un coloquio donde todos hablan con voz baja y vocabulario preciso, pero nadie abre las ventanas para escuchar el tumulto de la calle. Su llamado a la mesura, a la complejidad, a la libertad de pensar, sería más convincente si no estuviera tan seguro de estar en lo cierto. Porque, paradójicamente, su ensayo sobre la certidumbre como veneno termina por ser un acto de convicción firme, sin las fisuras necesarias que vuelven interesante a un pensador público.
Quizá el problema de fondo no sea solo lo que Williams dice, sino desde dónde lo enuncia. El libro está atravesado por una especie de aristocratismo ilustrado, una fe en la palabra razonable como bálsamo para conflictos que son, en gran medida, materiales, no verbales. Al centrar su crítica en el exceso del progresismo, sin atender a las desigualdades que lo impulsan, Williams parece proponer una suerte de antídoto despolitizado: regresar al reino del logos, donde las pasiones se moderan y la historia no interrumpe la conversación. Pero la historia, como sabemos, no se detiene porque uno prefiera la cortesía. Y a veces la desobediencia, la rabia y la interrupción no solo son inevitables, sino necesarias. En este sentido, Summer of Our Discontent ofrece un consuelo inquietante: la falacia de que basta con hablar mejor para que el mundo sea más justo.