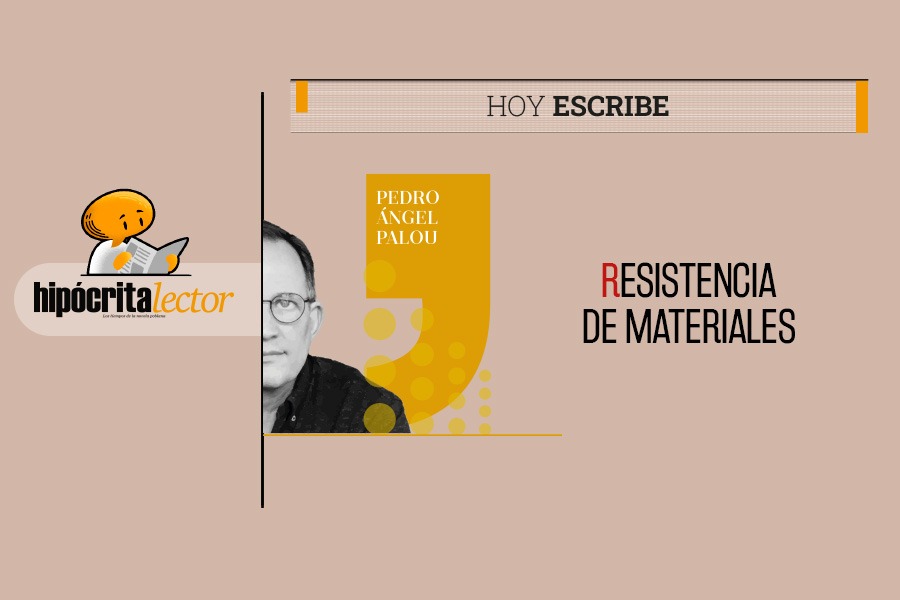En su reciente artículo publicado en The Guardian, el escritor y traductor Vincenzo Latronico lanza una advertencia urgente sobre la forma en que la literatura anglófona —y, por extensión, el mercado editorial global— ha convertido el exotismo en una nueva modalidad de imperialismo. Lejos de tratarse de una apertura genuina a otras culturas, el auge de las traducciones y del interés por voces no anglófonas esconde una operación de control simbólico: solo se publican y celebran aquellas obras que se prestan a la mirada anglo-occidental, que refuerzan una imagen digerible de lo extranjero, una que ya ha sido previamente aprobada por los filtros estéticos, morales y políticos del público lector dominante. Como dice Latronico, “ya no se traduce lo universal, sino lo que confirma lo exótico”.
Este fenómeno no es nuevo. El orientalismo descrito por Edward Said funcionaba bajo las mismas lógicas: el poder de representar al otro es también el poder de definirlo. Lo preocupante, como subraya Latronico, es que este poder ahora se disfraza de multiculturalismo, de sensibilidad progresista, de apertura al mundo. Pero lo que hace es reducir la pluralidad de voces a una vitrina de diferencias estéticas o culturales que tranquilizan al lector anglófono en su supuesta inclusión del otro. La literatura traducida solo se valida si ofrece “lo otro” como una mercancía visual, culinaria, sexual o política que confirme las coordenadas ideológicas del centro. La literatura, entonces, se transforma en un mapa turístico, en un paseo controlado por la alteridad.
Latronico denuncia con especial fuerza que incluso los mecanismos de publicación han internalizado este sesgo: los autores son valorados por el grado de exotismo que portan, no por la universalidad de su mirada o la profundidad de su lenguaje. No se busca tanto una voz singular como una identidad visible. Esto ha generado que muchos escritores sean publicados como cuotas simbólicas dentro de catálogos que buscan “representar” la diversidad, pero sin que esa diversidad desestabilice realmente el orden del gusto establecido. El resultado es una literatura racializada en su recepción, incluso cuando su contenido se resiste a tales etiquetas. Es común encontrar novelas profundamente existenciales o filosóficas de autores no blancos que son leídas casi exclusivamente como alegorías del sufrimiento étnico o la opresión local, ignorando sus aspiraciones más amplias. Como ha ocurrido con autores como Zadie Smith o Yaa Gyasi, cuya literatura ha sido en ocasiones reducida a “experiencia negra” sin atender la complejidad formal, intertextual o especulativa de sus obras.
El problema se agrava cuando se traslada al terreno audiovisual. Plataformas como Netflix han replicado este modelo exotizante en sus políticas de producción global. Al vender series de Corea, India, Nigeria o México como parte de una “oferta diversa”, en realidad muchas veces refuerzan un régimen estético de lo pintoresco, lo sensual, lo violento o lo corrupto como signo del Sur Global. La diferencia cultural es, aquí también, un producto de exportación empaquetado con los códigos del entretenimiento anglófono. La globalización mediática no ha producido necesariamente una comprensión más matizada del mundo, sino una proliferación de clichés premium. Las historias se estilizan para reafirmar una idea del mundo no occidental como terreno de caos, color, pasión y tragedia, mientras los personajes anglófonos suelen representar la razón, la estrategia o la distancia ética.
En este contexto, la crítica de Latronico cobra un valor mayor. No se limita a denunciar la injusticia de las cuotas o el simplismo de los mercados; su intervención pone en juego una dimensión más profunda: la de la imaginación universal. ¿Qué hemos perdido cuando lo que se traduce y se lee son solo aquellas obras que se ajustan a una imagen aprobada del otro? ¿Qué formas literarias, qué complejidades filosóficas, qué estéticas inusuales quedan fuera por no ser suficientemente representativas, por no ofrecer el decorado correcto? La literatura como arte universal —la que entabla diálogos impredecibles entre lectores y mundos— está siendo desplazada por una literatura de representación programada.
El riesgo, señala Latronico, es que se está construyendo un nuevo canon de voces traducidas que, lejos de expandir el horizonte, lo empobrecen bajo la apariencia de riqueza cultural. La literatura internacional ya no se mide por la potencia de su invención, sino por su capacidad de encajar en un relato identitario que tranquiliza al lector occidental sobre su propia apertura. Esta forma de exotismo, vestida de corrección política, es tanto más eficaz cuanto menos se reconoce como tal. Es un imperio de lo sensible: selecciona y distribuye emociones codificadas según lo que el mercado considera digerible, conmovedor o disruptivo sin llegar a ser realmente incómodo.
Quizá el gesto más radical hoy no sea celebrar la diversidad visible, sino defender la opacidad de las obras. Permitir que lo traducido no sea necesariamente comprensible. Aceptar que las voces del mundo no deben explicarse para ser válidas. La literatura debería ser, como decía Piglia, una forma de conspiración: una que no revela todo, que exige al lector un esfuerzo de interpretación, de silencio, de espera. Lo que está en juego no es la representatividad, sino la libertad de escribir sin tener que corresponder a una imagen prefabricada de lo que es ser mujer, negro, musulmán, latinoamericano o queer. Esa libertad es la que el mercado literario actual —y sus equivalentes visuales como Netflix— pone en peligro cada vez que racializa, estetiza o celebra una obra solo por lo que representa y no por lo que revela.
Latronico nos recuerda que, en nombre de la diversidad, se puede seguir excluyendo. Y que el exotismo amable, ese que traduce al otro para que se parezca a uno mismo, no es otra cosa que una forma sofisticada de silenciamiento. Frente a eso, la tarea es clara: defender una literatura que no se limite a “mostrar” lo otro, sino que lo deje hablar con sus propias voces, sin subtítulos, sin cuotas, sin aprobación previa. Una literatura que no necesite ser traducida para existir.