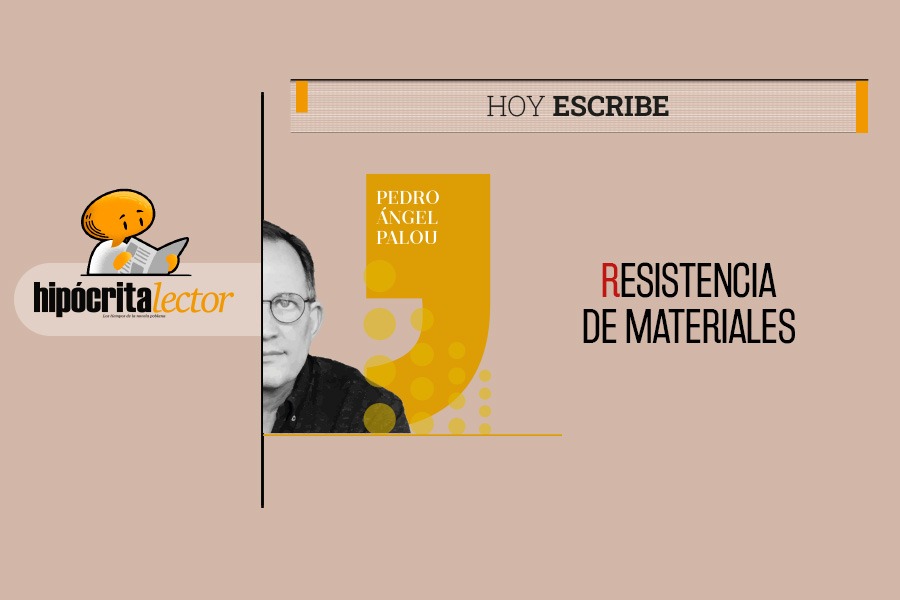El lugar de las mareas es un libro raro: trata el oficio como una forma de ética. James Rebanks deja atrás los pastizales ovinos que le dieron fama y se traslada a Fjærøy, un pequeño islote rocoso del archipiélago de Vega en Noruega, para aprender de Anna Måsøy, una de las últimas “mujeres de los patos” que cuidan a los eider silvestres y recogen el valioso plumón que estos dejan. Lo que sigue es un estudio de una temporada en la atención: al clima y al agua, al saber de una anciana, a las frágiles continuidades que permiten que un lugar siga siendo sí mismo. El escenario es literal, un puñado de escollos bajo el Círculo Polar Ártico, pero Rebanks lo escribe como disciplina, como voto de vivir dentro de los ritmos que la vida moderna intenta borrar.
El trabajo es humilde y exigente. Primero llegan la construcción de cabañas y las reparaciones de la costa; después, la larga vigilia silenciosa mientras los eider eligen sus nidos y se quedan las semanas necesarias, mientras los cuidadores de la isla los protegen de los visones y las tormentas. Solo después de la eclosión, cuando los patitos se marchan, queda el excedente de plumón, y solo entonces se recoge: ligero como el aliento, precioso como el tiempo. La admiración de Rebanks por este método resulta contagiosa, y su prosa sabe cuándo retirarse y dejar hablar al gesto: los pequeños movimientos de la mano, la paciencia larga, la manera en que la destreza se muestra como ternura y no como lucimiento. (La tradición, recuerda, se remonta a la era vikinga; la longevidad aquí no es metáfora.)
Anna, setenta años y “inquebrantable”, es la estrella polar del libro: exigente, práctica, irónica. Su autoridad no se exhibe: es la de quien ha asegurado un modo de vida una estación a la vez y ahora enseña su última. Rebanks se coloca como alumno y mensajero; lo que aprende, lo transmite. Ese equilibrio entre testigo y participante da a la narración su voltaje moral. Incluso cuando la frase se torna lírica, está anclada en la cotidianeidad del trabajo: algas recogidas, tablas enderezadas, una caseta de patos girada unos centímetros para engañar al viento.
Quienes conocen a Rebanks por The Shepherd’s Life y English Pastoral reconocerán la línea firme y sobria de su narración, pero aquí cambia la consolación del terruño por el aprendizaje y la renuncia. En los pasajes más conmovedores, se deja corregir: por la isla, por el clima, por la maestría sin alardes de Anna. El resultado es un lirismo templado que rehúye el espectáculo: un paisaje hecho luminoso no por la descripción, sino por el uso.
Hay un hilo personal y un ajuste de cuentas con el cansancio de la mediana edad, el duelo y la velocidad ansiosa de la existencia contemporánea que aparece de tanto en tanto. Algunos críticos lo han encontrado poco desarrollado, y es cierto que el libro resulta menos convincente cuando insinúa vagamente una reparación íntima. Pero incluso aquí la reticencia parece un principio: una negativa a inflar el desasosiego privado hasta convertirlo en protagonista. Rebanks mantiene la fe con su tema: el trabajo, la mujer, los patos. La isla no lo cura; le enseña a servir a algo que no lo halaga de vuelta.
Rebanks es cuidadoso con el mito. El plumón de eider es famoso por su precio, la suavidad más lujosa, pero el libro lo desencanta devolviéndolo a su origen: no mercancía, sino pacto. La ética de la recolección (después de que los patitos se van, de nidos que las mujeres han protegido) importa tanto como el hechizo táctil. Cuando aparece en sus páginas “como oro plumado”, no es imagen, sino medida de fidelidad, de vigilancia convertida en ingravidez.
Si la moda es, en el fondo, una curaduría de la atención: materiales, líneas, tradiciones entonces el libro ofrece un instructivo analógico. La elegancia aquí es lenta, casi invisible: una cabaña situada al abrigo, un sendero despejado de vidrio, un nido dejado en paz. El oficio de Anna se convierte en gramática del cuidado, y Rebanks, nunca un estilista rimbombante, resulta ser el escritor justo para sus frases. En una era de declaraciones, él ofrece un verbo ejercido: cuidar.
Al final, la marea sigue su curso; los patos regresan al mar; la isla vuelve a ser sobre todo viento y roca. Nada grandioso se concluye, que es el punto. La virtud de El lugar de las mareas es mantener honesta a la fascinación y ubicarla no en la posesión de una suavidad rara, sino en la custodia diaria que la hace posible. El libro queda en mi mente como la sal marina en la piel: una austeridad limpia, un resplandor tranquilo. Quien valore la belleza de la constancia sentirá que se le ha mostrado algo precioso, y verdadero.