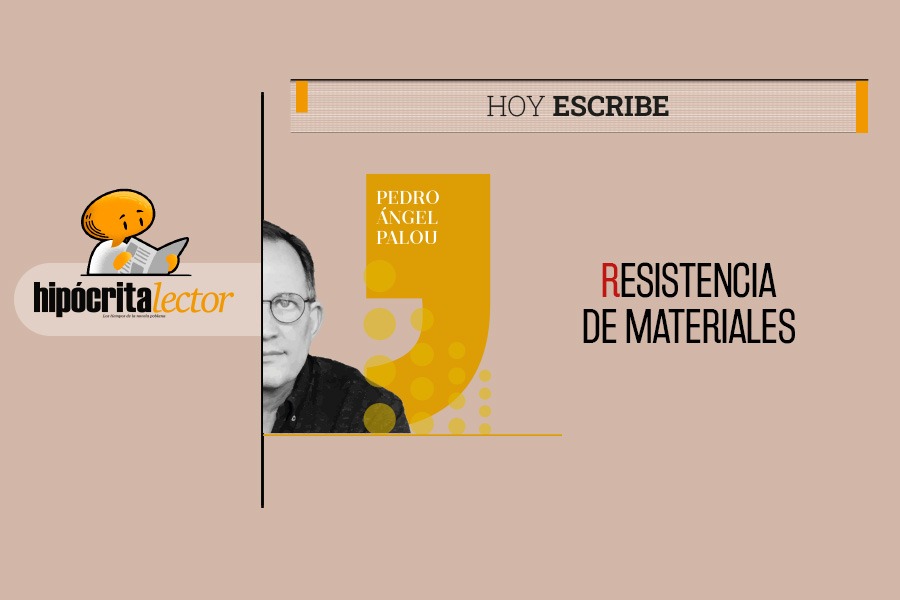Glenn C. Loury, desde hace tres décadas, viene insistiendo en una verdad incómoda: la censura más eficaz no necesita policías ni ministerios, sino la docilidad anticipada de quienes prefieren callar antes que arriesgarse a perder prestigio. Self-Censorship, publicado por Polity, retoma su célebre ensayo de 1994 y lo hace hablar con nuestro presente digital, donde la vigilancia es ubicua y la memoria infinita. «No existe tal cosa como un discurso completamente libre y sin trabas. Las leyes y constituciones pueden protegernos del Estado cuando decimos lo que pensamos. Pero el Estado es solo una de las posibles restricciones», advierte al inicio, con la frialdad de quien sabe que las constituciones garantizan derechos sobre el papel mientras la vida cotidiana escribe con otras tintas.
Loury se mueve con soltura entre la teoría económica y la sociología del lenguaje. Describe el discurso público como un mercado de señales donde el hablante calcula riesgos, anticipa malentendidos, teme sanciones invisibles. Lo resume con precisión: «la incertidumbre sobre lo que motiva a los emisores de mensajes públicos lleva a los receptores a leer entre líneas. Y, anticipando esto, los emisores escriben entre líneas». La frase revela un mundo en el que el subtexto sustituye al texto, donde lo implícito devora lo explícito, y la prudencia se disfraza de virtud mientras opera como censura.
El libro está atravesado por episodios personales que funcionan como pruebas empíricas de su propia teoría. Loury recuerda, por ejemplo, cuando insinuó dudas sobre las acciones de Israel en Gaza durante una conferencia en una sinagoga de Florida. El costo social fue inmediato. «Bien puede ser que no pudiera permitirme el costo de decir lo que pensaba», confiesa, «pero de algo estoy seguro: si quería mantener el respeto por mí mismo, no podía permitirme no pagar ese costo». Ese es el drama íntimo de la autocensura: no es un dilema abstracto, sino la negociación diaria entre la dignidad y la conveniencia.
En su ensayo fundacional había escrito: «por cada acto de discurso aberrante que se ve castigado por la policía del pensamiento, hay incontables argumentos críticos, disensos frente a verdades recibidas, informes desagradables o desviaciones no conformistas que nunca llegan a expresarse». Lo inquietante es la escala de lo no dicho: un continente de ideas suprimidas, borradores que no se escriben, voces que no se atreven, debates que se cancelan antes de empezar. Ese silencio no es inocente; es la textura misma de la vida democrática bajo el régimen de la respetabilidad.
La paradoja que Loury examina con mayor ironía es que este régimen de autocensura florece precisamente en sociedades que se enorgullecen de su libertad. «Los grupos pueden embarcarse en un curso de acción trágico, que muchos desde el principio creen equivocado, pero que se ha vuelto imposible de criticar». No es necesario un censor estatal cuando la multitud misma ejerce la función con un celo más implacable que cualquier burócrata. El Estado moderno puede dormitar mientras las comunidades ejercen su vigilancia, y las redes sociales —ese tribunal permanente— garantizan que ningún desliz quede sin escarnio.
Para el lector latinoamericano, la resonancia es inmediata. En países donde la censura estatal dejó cicatrices brutales, la constatación de que el silencio voluntario opera con igual eficacia resulta doblemente inquietante. Aquí los periodistas omiten nombres de empresarios o políticos demasiado poderosos, los escritores calibran cada adjetivo para no ofender a facciones militantes, los académicos aprenden a disfrazar su lenguaje cuando abordan cuestiones raciales o de género. Loury no escribe sobre nosotros, pero nos desnuda: la autocensura es el otro rostro de la violencia, un miedo tan eficaz como las viejas listas negras.
El libro, sin embargo, no ofrece salidas fáciles. No propone abolir la cortesía ni idealizar la franqueza brutal. Su gesto es más exigente: recordarnos que el precio de callar es siempre mayor del que calculamos, porque erosiona no solo nuestra voz, sino la confianza en el lenguaje compartido. Hablar es arriesgarse a perder, callar es garantizar la derrota. En ese filo incómodo se juega la dignidad del discurso. La lección de Loury no es optimista, pero sí liberadora: si el silencio es ya la norma, cada palabra franca se convierte en acto de resistencia.