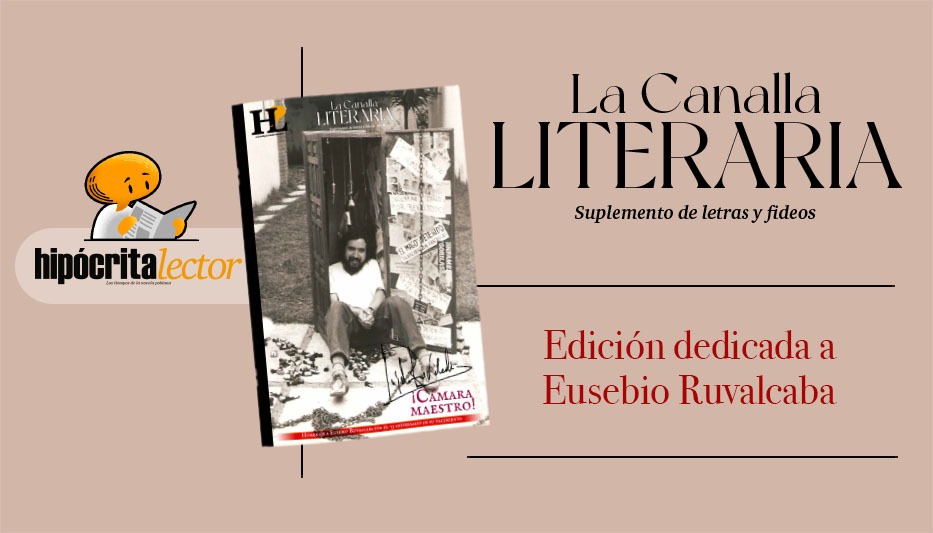María Teresa Pérez Cruz
Nezahualcóyotl, Estado de México,
a 27 de agosto de 2024.
Septiembre 3, un día que antes celebraba con alegría y entusiasmo, pues marcaba el nacimiento de un tapatío, querido amigo y maestro, escritor al que No le amarraron las manos de chiquito y por ello su pluma fue tan prolífica creadora de poemas, novelas, cuentos y ensayos que El diablo no quedó defraudado. Sus textos me movieron el tapete y con ellos acepté que el amor y la pasión existen, pero también que Todos tenemos pensamientos asesinos. Sin embargo, desde hace siete años, esta fecha también me recuerda su partida y una triste sensación me invade cuando experimento, nuevamente, su muerte Desde la tersa noche del 7 de febrero de 2017, cuando en un hospital se dejó de escuchar El frágil latido del corazón de un hombre, el corazón de Eusebio Ruvalcaba.
Anécdotas, lecturas de tus obras, la presencia de tus amigos… todo buscaba devolverte a la vida en aquella impersonal funeraria al sur de la Ciudad de México donde, sin que tú pudieras participar, hablamos de ti y fuiste el centro de atención —aunque nunca te gustó serlo… o quizá sí—. Recuerdo que volteabas los personificadores con tu nombre cuando presentabas alguno de tus libros o charlabas con entusiasmo sobre música. Ese día a tu salud, tomamos Una cerveza de nombre derrota, nunca más chocaríamos contigo envases ni copas.
Hoy, querido Eusebio, recuerdo tu nacimiento, tu vida y tu obra, que fueron un regalo para el mundo de la literatura y para nosotros. Tu pasión por la escritura y la música, tu dedicación creadora y tu generosidad al compartir conocimientos y experiencias —sobre todo con los jóvenes y noveles escritores a los que guiabas para que le rascaran a la memoria, a los sentimientos, a la herida, al corazón— dejaron una huella imborrable en mi memoria. Un café, una cantina, un parque, un reclusorio, un aula… eran lugares donde incitabas a escribir, a demostrar que morir inédito no es una opción. Enseñaste que la llave es la pluma para dar voz al pensamiento, a los sueños, al dolor, a la vida misma, la pluma es la llave para permanecer en el mundo.
Aunque tu ausencia sigue siendo un vacío en mi vida, tus letras siguen vivas, inspirando y conmoviendo a quienes tienen la suerte de leer tus libros. Rindo homenaje a tu memoria. Que tu legado continúe iluminando el camino de generaciones futuras. Que tu nacimiento y tu vida sean fuente de inspiración para mí y para otros. Que tu obra sea faro que nos guíe y nos recuerde la importancia de la amistad, de vivir con pasión y hasta las últimas consecuencias, de escribir con el corazón y de compartir con generosidad.
En esta Atmósfera de fieras citadina donde el humo y el trajín cotidiano nos alejan a unos de otros, tu presencia física es un Homenaje a la mentira, pues tu corazón, querido amigo, dejó de latir para nosotros. Tu cuerpo se convirtió en un Banquete de gusanos a Los ojos de los hombres, pero tu recuerdo te convierte en El portador de fe ante el absurdo de la muerte.
Hagamos El brindis por tu recuerdo: ¡Salud, querido Eusebio! ¡Gracias por todo!
Eusebio para siempre
Vicente Quirarte
Escribo el 14 de febrero de 2017, día de San Valentín. Hoy hace una semana que Eusebio estaba sus últimas horas con nosotros. Siendo reales, hace muchos días había dejado de estar con nosotros. Sin embargo, nunca como cuando nos fue robado por el hospital fue tan nuestro y estuvo con nosotros y en nosotros. Nunca fue tan fuerte el pronombre colectivo y todo fue trabajo suyo. Qué bueno que lo vi ese 23 de diciembre, para desayunar, en una ceremonia que con él mucho tenía de eucarística. Qué bueno que lo vi y le hablé esa tarde en el hospital, donde pocas veces lo vi tan tranquilo, tan con él, en la vida, con la vida.
Hoy, día que obligan al pobre San Valentín a ser el padrino de los amigos y los enamorados, abro al azar el libro dedicado por Eusebio al de la voz, El arte de mentir, y lo abro precisamente en el capítulo “Amistad vs. Amor”. Converso con él, acudo a su sabiduría, manoteo cuando no estoy de acuerdo con algo. Eusebio sabía escuchar. Cuando no estaba de acuerdo en alguna idea, se quedaba callado, reflexionaba en cada palabra que iba a decir a continuación.
El miércoles 8 de febrero de 2017, para ir a la funeraria donde estaba el cuerpo de Eusebio, que muy pronto sería polvo enamorado —pocas veces como en sus restos fue tan real la metáfora quevediana—, me puse una corbata negra, hermosa y casi nueva porque prácticamente no la uso. Hubiera querido no hacerlo para Eusebio, pero hacerlo era una forma de ser fiel a lo que él llamaba espíritu de fineza y admiraba en gente como mi padre, su maestro.
En una entrevista dice que su padre —oriundo de Yahualica, como mi cerril, dura y admirable abuela paterna— nunca pidió las cosas por favor ni dio las gracias. Atribuye a tal carácter la circunstancia de que se hizo solo. Alguien le daba los buenos días a don Higinio y él respondía: “Qué tienen de buenos”. Pero ese ser arisco era capaz de comunicarse y, mejor aun, comunicarnos con los dioses.
Lo que más me gustó es algo que leí en otra entrevista, que tal vez yo sabía pero no recordaba. Si es una invención de Eusebio, es una de sus más perdurables ficciones: su abuelo reparaba colchones y amaestraba ratones en Yahualica. Alguien de ese calibre sólo podía procrear idiotas o genios. Resultó lo segundo.
En la bolsa del saco yo llevaba doblada una fotocopia de la elegía de Miguel Hernández a Ramón Sijé, con la que todos hemos llorado alguna vez. La leí en voz alta por la mañana de ese miércoles, y escuché el Réquiem de Mozart. Ya en la funeraria, nunca pude hallar el momento para leer el poema: hacerlo me pareció indiscreto y protagónico. Estoy seguro de que Eusebio hubiera hecho lo mismo. Por fortuna, su hijo León Ricardo llegó con dos bocinas y lo primero que sonó fueron las notas del Concierto de Beethoven para violín y orquesta. Una gloria en la tierra. Ya en la soledad de la casa, releo el poema que me llevé al funeral, y que ahora adquiere su enorme dimensión. Me quedo con tres versos:
No hay extensión más grande que mi herida,
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida.
Nunca como ahora han sido tan verdaderos, tan intensas esas palabras del terceto. Todo está ocupado por Eusebio. Todo se llama con su nombre. “Es imposible vivir en un mundo sin mi padre”, escribe en un mensaje su hija Flor. Respondo cualquier tontería tierna, pero debo decir que tiene razón. No sabía que Eusebio y yo éramos tan amigos, no sabía que esto pudiera doler tanto. Aunque una parte de la razón nos convenza de que la suya es una presencia ausente, una ausencia presente.
Pasará tiempo antes de que nos habituemos a utilizar el pretérito para hablar de Eusebio Ruvalcaba. Su presencia, su voz, su risa, sus palabras en vivo y en la página se hallan tan presentes, que siempre están allí, como lo está su mirada inquisitiva y exigente, esa que nos levantaba del suelo o nos obligaba a reflexionar en la vida como un oficio interminable, que exige la integridad y la pasión por él puestas en cada uno de sus actos.
Dos miradas suyas recuerdo para siempre: una fue en la iglesia. Cuando me hizo el honor de que yo apadrinara a su hijo León Ricardo, de repente di la vuelta y allí estaba su presencia, segura y solidaria. En los ojos de Eusebio descubrí que la amistad es, como dice Byron, el amor sin alas. Más duradera que cualquier otra forma de afecto. La segunda mirada suya está en una fotografía tomada en nuestra juventud, en la cantina La Faena. Eusebio tiene esa mirada implacable de santo joven que desarmaba voluntades femeninas y era puerto de abrigo para el camarada.
Fuimos hermanos sin saberlo en cuanto nos conocimos. No nos unió la búsqueda de la palabra ni su ejemplar sabiduría musical sino el amor por la familia. Dedicábamos largas horas a hablar de nuestros respectivos padres: él, del talento de don Higinio, yo, de las pasiones de don Martín, a quien él quiso, respetó y admiró, porque en él encontraba un alma paralela. El único reproche que puedo hacerle a Eusebio es que quisiera a mi padre más que a mí, pero mayor es la gratitud que le debo. Dice la sabiduría popular que primero es comer que ser cristiano. Apenas en sus años veintes, el joven Eusebio desafiaba esa verdad, y por eso ya era lo que siempre fue: un ser digno, orgulloso y humilde, que hizo el bien sin proponérselo, amó la belleza en todas sus manifestaciones y exigía cuentas diarias al hombre que le correspondió ser.
Cuando lo visité en el que llamaba su estudio del Zapote, en los linderos de Tlalpan, me estremecí. En esa misma calle se encontraba la última vivienda ocupada por mi hermano Ignacio, que finalmente fue vencido por la sombra, el miedo y el desaliento. Otro era, por fortuna, el caso de Eusebio. Rodeado de una modestia excesiva, no era pobre. Tenía una riqueza interior y verdadera que lo volvía inexpugnable a las diarias necesidades que nos inventamos. Un lujo mayor había en su estudio: su majestad la música, y Eusebio se sentía justamente orgulloso de vivir a su servicio. Allí me prestó la traducción y las imprescindibles notas que José Emilio Pacheco hizo del De profundis de Oscar Wilde. Es un libro varias veces apasionadamente subrayado por Eusebio. Lo fotocopié y armé caballeros ambos ejemplares con el arte del encuadernador Félix Ocampo.
El 5 de octubre de 2015, recordamos un aniversario más de la muerte de Luis Cernuda y fuimos a su tumba en el Panteón Jardín, para brindar por él y leer algunos de sus poemas. Eusebio se presentó en el lugar con unas botellas de agua que en realidad contenían tequila de la más exigente transparencia. Hubo un tiempo en que los cementerios eran refugio de solitarios y enamorados que deambulaban acompañados exclusivamente por sus fantasmas. Gracias a la sabia picardía de Eusebio, a los guardias no les llamó la atención esa tropa de inocentes bebedores de agua que leían poemas, la verdadera subversión.
Eusebio escribía como respiraba. Como amaba. Como bebía. Sus libros, que deben sumar el centenar, constituyen la bitácora de un melómano, la geografía etílica de un santo bebedor, la norma de vida de un trabajador incansable que parece no trabajar. Aquí está uno de los secretos de la escritura —no digo literatura porque a Eusebio le disgustaría—. La inevitable Wikipedia afirma sobre Eusebio Ruvalcaba, entre otros datos prescindibles, que es muy seguido y amado por los jóvenes. Oscar Wilde decía que los viejos no saben nada y los jóvenes lo saben todo. Tenía razón. Eusebio siempre fue joven no porque persiguiera desesperadamente serlo sino porque se mantuvo fiel al muchacho que nunca murió en él: se asombraba y desgañitaba como lo hacía al jugar frontón con su padre en la pared de su cuarto, ante la invencible y tórrida belleza de una mujer, ante la lección permanente de sus hijos.
Tomo uno de sus libros. Empiezo a leer El silencio me despertó a la luz de un martini. No pude hallar mejor aliado que el agua que corta para entrar en las páginas incisivas y tersas, iluminadas y valientes de Eusebio. Como no hay otra persona en el restaurante, puedo subrayar el libro a mis anchas, echarme a gusto mis carcajadas, y dejar escapar alguna lágrima traidora provocada por el libro. Una discrepancia acerca del subtítulo: cierto que Consideraciones sobre la música, la literatura y cuestiones afines acota el contenido de esas notas, valga el doble sentido, que hablan de todo lo que el sabio Eusebio conoce y transmite como el insuperable periodista cultural que ha llegado a ser, pero El silencio me despertó es más, mucho más de lo que el subtítulo limita.
Continué la lectura a bordo del vehículo, ya con una técnica distinta: saltar de un texto a otro, explorar los afluentes que cada título promete. Entonces constaté otra de sus características. Si bien cada fragmento tiene como base una entrega o una vivencia en una fecha determinada, su ingreso a la forma de libro no ha sido obra de la recopilación apresurada sino de una calculada estructura. Gran conocedor, escucha y crítico de notas musicales, sabe que la improvisación exige trabajo previo, disciplina tenaz, pasión sin concesiones. Cada página de El silencio me despertó parece que se hizo sola, y ésa es una de sus mayores virtudes. Otra de las bondades del libro es que se transforma, sin quererlo, en nuevas cartas a un joven poeta. Eusebio no aconseja sino expone lo que la vida y su enfrentamiento con la ingrata convertida en letras le ha costado. Lee libros no consagrados por el siempre veleidoso canon sino por sus pasiones de lectura. Y lo que es más difícil aun: de vida que merece ser llevada a la página. Al leer el libro me doy cuenta de mi enorme ignorancia musical pero, gracias a Eusebio, se trata de una enfermedad curable.
No resulta una hipérbole decir que El silencio me despertó es la versión, en este siglo xxi y en esta capital mexicana, tan canalla como sublime, del pequeño libro rojo de Mao. El problema de este libro —tan bellamente editado por Valentín Almaraz— es su tamaño. En alguna ocasión Eusebio publicó un libro de aforismos de Balzac, extraídos de sus cartas y novelas. Propongo al maestro Almaraz que publique un pequeño Ruvalcaba que contenga perlas como las que enuncio:
Los escritores. Siempre díscolos. Siempre envidiosos. Siempre evasivos de compartir la belleza. Porque se asumen como depositarios de ella.
La invencible, una cantina de San Ángel. Llevo mi cuaderno y escribo un capítulo más de mi novela. Los parroquianos no se inmutan. Soy un pobre diablo escribiendo. No podría aspirar a más.
Mis relaciones con las mujeres son como mis relaciones con las palabras… La única ventaja de las palabras es que no son rencorosas.
Para que un libro gane su derecho a ser vendido tiene que pasar más pruebas que un ron parisino.
Poe poesía poseía.
El decadente, el más profundo e insondable decadente, es un iluminado. Despide cierta luz que ciega, cierto tufo: la gente le rehúye, sobre todo los triunfadores.
Van estas iluminaciones, entre muchas otras contenidas en un libro que ingresa, ya, a la breve lista de aquellos dignos de ser llevados a la isla desierta. Una última confesión: no terminé de leer el libro a propósito porque uno de mis temores fue que se me acabara demasiado pronto. Dejé varios textos para acudir a ellos con la devoción con la que se llega al último trago, con la que San Eusebio asalta su refrigerador para buscar la última torta de bacalao. Fiel al espíritu de El silencio me despertó, quise poner punto final a estas líneas amparado por el filo impecable de otro martini, bajo los mármoles mexicanos del Palacio de Bellas Artes. Como esa tarde cerraban a las seis, me refugié en La ópera, donde un fugaz hermano de barra me lanzó una frase que puede ser buen epígrafe de este libro: “Nací para morir”.
Escribo estas palabras en San Luis Potosí. Es la madrugada y suena el tren que cruza el alma y el cuerpo de esta ciudad. Pienso en todas las imposibles, pienso en los ojos alucinados de sulfato de cobre de Magda Nevares, que vivía, de acuerdo con el poema y el poeta Ramón López Velarde, “contigua a la estación de los ferrocarriles”. Cuando Eusebio supo que yo venía a esta ciudad, me dijo: “Diles que te lleven al Tampico”. Naturalmente le obedecí, e hice del bar un sitio de peregrinación. Es un retrato suyo: tiene una escalera que conduce a las profundidades y una planta alta donde todo es igualmente decadente, accesible y abundante. Eusebio era así: capaz de hacernos subir al cielo o descender a los infiernos, como lo demuestra la que para mí es su mejor y más dura novela, Todos tenemos pensamientos asesinos.
Eusebio nos traslada de las cimas más sublimes de la música a la piquera vil donde a la luz del caballo retrocede la sombra. No la bohemia estéril y autocomplaciente: la lucidez de la herida del día o aquella joya de la que somos despojados: paraísos perdidos y epifanías fugaces emanan de cada una de sus páginas por las que siempre agradeceremos a Eusebio Ruvalcaba su existencia y por las que siempre estará con nosotros y en nosotros.
Eusebio
Rafael Ríos
Recordar: del latín re-cordis, volver a pasar por el corazón.
Año 1991, comencé a leerte en la sección cultural de El Financiero por un artículo sobre la muerte del padre de Fedro Guillén; me atrapó y continué leyéndote. Te busqué en los lugares que mencionabas en tus artículos, principalmente el Zirahuén —que estuvo en avenida Cuauhtémoc—; nunca fuiste los días que estuve ahí pero sí tu hijo Alonso, a quien le mostré tus artículos, que coleccionaba.
Ya en 1994 un amigo me dio tu número. Al otro día te marqué y nos fuimos a comer —gran comilona con beberecua y conversación, ahí nos acarnalamos hasta tu partida.
Siempre que nos reuníamos era para reírnos —o llorar, si hablábamos de nuestros hijos, que ahora son amigos—. Nunca tuvimos desacuerdos. Me escuchaste en mis momentos difíciles, dándome sabios consejos. Y me presentaste a grandes amigos: Jorge Alberto Montes, Alfredo Giles —quienes ahora te acompañan—, Rolando Rosas, David Magaña, Paco Valencia, Valentín Almaraz, Samuel Segura, Adrián el Negro Román, Jorge Borja…
Te volviste asiduo de la Obrera, donde llevaste a cabo tus talleres de literatura, en mi oficina. Hasta le hiciste un homenaje a la colonia en tu libro Temor de Dios. Nuestros lugares favoritos fueron: La mexicana, El Rhin, Fonda Carmela y La oficina —para bailar son—. En La mexicana y al calor del vodka Absolut estábamos tú, el pintor Rogelio Flores y yo, y te propuse: ¿por qué no escribes un poemario a puño y letra con pluma fuente? La idea te encantó. De ahí salió tu libro Jugo de luz con dibujos de Rogelio y en diez ejemplares, y nació Los Absolutistas Editores, donde luego escribirían y publicarían Rolando Rosas, Alfredo Giles y Graciela Villanueva.
Seguimos caminando etílicamente en otras cantinas. Un día te invité a que escribieras poemas sobre los objetos que hay en un cuarto de hotel: se tituló Sonetos al alcance del buró. Otro día, en el bar Las hormigas de La casa del poeta, se llevaba a cabo un encuentro internacional de poetisas; logré entrar y pedí leer un poema: “Los libros”. Salí en hombros. Me preguntaron mi nombre y contesté: “Eusebio Ruvalcaba”, motivo para que me invitaran los tragos. Te llamé para decirte que recibirías mensajes por correo electrónico pues había dado el tuyo, y así sucedió.
Chebo, sigues y seguirás vivo en mi corazón hasta que deje de latir.
Rafas
(como me decías)
Eusebio Ruvalcaba y el placer de la escritura
Alejandro Rojas
Es incierto saber con precisión hasta qué punto un escritor puede generar influencia, simpatía o animadversión en sus correligionarios de oficio o en sus discípulos durante y después de su vida. Quizás aun más cuando las perspectivas fundamentales de ese escritor circundan en esencia el acto de escribir y punto. Para Eusebio no existía la menor duda de que la labor del escritor era de las más ingratas que podía haber y a la vez de las más sublimes. Fiel a un modo de concebir la propia, buscó mantenerse al margen de los reconocimientos, de las grandes editoriales o de las gestiones oficiales de cultura. A diferencia de un músico, decía, un escritor no puede ejercer su trabajo a la vista de los demás; en cambio la música permite la exaltación y el lucimiento del ego del artista ante un público determinado. Sin embargo, muchas presentaciones y lecturas en vivo de Ruvalcaba se parecían más al concierto de un rockstar que a las de un escritor. Posiblemente muy en el fondo escondía a ese músico que empleaba el ánimo, la ironía y la armonía de las palabras como principales instrumentos, no sólo en el oficio sino en la propia vida. Además, fue un excelente cultivador del ejercicio de la amistad y de su propio personaje, Eusebius.
Volviendo al suceso de la escritura —no de la literatura, como él mismo lo hacía saber a sus discípulos y amigos— consideraba que el verdadero escritor siempre debía emerger desde las condiciones más brutales y simples de lo que significa el ser humano. Pese a las situaciones más adversas —falta de dinero, dolor, enfermedad o muerte— había que escribir. Pese a los premios, el amor, el trabajo, la familia, los homenajes, los halagos, los fans, las envidias o los detractores, había que escribir.
Tenía una singular manera de enseñar y observar en los otros sus tentaciones, debilidades y virtudes. Porque al mismo tiempo Eusebio se consideraba un escritor singular; leía con fruición los textos de sus alumnos y de escritores desconocidos durante la multitud de talleres que dirigió. Ahí, chavas y chavos en su mayoría recibieron sus primeras críticas —que en principio provenían de sus propios compañeros— y, con agudeza, el maestro animaba y desanimaba a sus alumnos a trazar sus esbozos de poemas, cuentos o novelas. Paradoja pura, perversa si se quiere, el caso particular de esgrimir reflexiones junto a circunstancias de vida, como la de ser un buen lector antes que escritor, la de sentir en carne propia la derrota antes que la victoria cuando se escribe o la de cuidar la ortografía y aprender el uso de los signos de puntuación antes de pretender publicar —son algunas enseñanzas, entre tantas, que compartía con sus discípulos.
Y en esa agudeza de ironía que tanto lo representaba, la memoria personal aún celebra ese juego de crítica improvisada que nos encantaba hacer después de beber algunos Johannes Brahms —como él los bautizó, en alusión directa al whisky JB—: elegía al azar algún nombre de escritora o escritor del encumbrado parnaso literario nacional y con su característico ingenio soltaba a quemarropa frases críticas o chismes sobre ella o él, lo que irremediablemente provocaba estruendosas carcajadas a su alrededor.
De los más de setenta y cinco libros publicados por Ruvalcaba, cabría señalar la vigencia preponderante que guardan ciertas obras que se han vuelto clásicas dentro del panorama literario mexicano, empezando, por supuesto, con la novela Un hilito de sangre o 52 tips para escribir claro y entendible. Sin embargo, sería bueno redirigir nuestra lectura a obras que, más allá de ser literarias, también son amenas guías para entrarle con deleite a la conocida como música clásica o de concierto —quien suscribe estas líneas da testimonio, pues realiza la prueba desde hace años—. Por mencionar sólo algunos: Con los oídos abiertos, El silencio me despertó o Temporada de otoño —este último compila el trabajo que realizó en la Fonoteca Nacional, donde el escritor melómano se dedicó a rescatar del olvido ciertos autores y piezas de música mexicana de salón, de cámara y orquesta del siglo XIX y principios del XX.
De talante comprensivo, generoso, a veces inexorable, Eusebio buscó casi siempre tener a la mano una botella o un trago para compartir al final de cada sesión de sus clases o cuando se llegaba a visitarlo. Decía que lo peor que le podía pasar a un escritor era creérsela y regodearse de su propio trabajo. Vaya que le caían gordas esas actitudes. Hablaba con profusa emoción de su gusto por la belleza, la literatura, la música, las mujeres y la amistad, versiones del paraíso que en tiempos inciertos debiésemos llevar siempre alojadas en la sangre para confrontar los asiduos embates del mundo.
Eusebio: eu
L. Carlos Sánchez
Tus manos aletean en mis sienes. Son dos mariposas que me cuentan las desventuras. En cada una de las hojas donde parlotean (la analogía-metáfora de los libros que firmas) sus alas confeccionan latidos de felicidad y desconcierto. Yo al leer y sentir me pregunto cómo ha sido y de dónde, por qué y para qué: Un hilito de sangre, Desde el umbral, John Lennon tuvo la culpa, Jueves Santo, Desgajar la belleza, Desde la tersa noche (novela que es influencia de Amores perros), y los muchos más títulos que caminan por sí solos en las bibliotecas, en los anaqueles de librerías, en medio del sobaco de ese estudiante imberbe que no te suelta como no te soltamos quienes nos convertimos en adictos de tus letras.
Luego de tanto cavilar regreso a los días aquellos de tu voz en mis oídos, de tus gestos en mi mirada, las travesuras impostergables: meter trago de contrabando a una cantina, arrojar libros de nuevo y de marca a los botes de basura mientras caminábamos por Reforma, jugarse en un volado la ida por los chescos, improvisar un paso de baile sabiendo que poseías dos pies izquierdos… entre muchísimas más. Esa vez que nos leíste en el interior de un parque, en Tlalpan, la escena de aquella novela que se suscitaba justo en ese lugar, entre los juegos y los árboles.
Cuesta trabajo, mucho, decantar para escribir los temas que me (nos) legaste durante tu paso por la vida. La filosofía implacable que tuviste para cada una de las circunstancias de vida: “¿sabes por qué no le pasó nada al cuate ese borracho que se pegó un madrazo contra la banqueta? Porque cayó en posición fetal. Pregunta y respuesta tuyas, en esa tarde cuando caminamos por la plaza Hidalgo, acá en tu casa que es Sonora.
Radiaba a lo lindo el sol, pedías otro trago mientras afilabas las palabras para ingresar a la sesión del taller que impartías. En ese taller la espontaneidad certera. No había trabajos como antecedentes, no había lecturas previas ni revisión de textos en el correo electrónico. “Vamos afuera, tomemos una piedra y regresemos a la sala”. Nos convocaste y la consumación del ejercicio desencadenó diálogos con las piedras. Entonces la roca tuvo otro cariz, el dolor que le provocaban los rayos del sol, el abandono del que algunas fueron objeto, el accidente que las hizo llegar hasta allí: y ruedan y ruedan y ruedan.
Fantásticas lecciones de cómo para escribir sólo se requiere disposición.
“Sonora es mi tierra, la mitad de mi cuerpo quedará esparcido en cenizas en las calles del Cerro de la Campana, en Hermosillo, la otra mitad quedará en Oaxaca”. En la sobremesa nos lo contaste a Coral y a mí, luego de la improvisación de esos pasos de baile en los cuales te desplazabas con enjundia y esmero, con la risa de niño siempre prendida de tu barba y esa mirada que, aparentando sólo un punto, lo veía todo.
La familia que se extiende, la que cohabita bajo un mismo cielo. La querencia esa que con puntualidad y a través de palabras, abrazos, franquezas y despistes, nos adherimos a tu nombre, que en todo el país se repite como referencia a la literatura de altos vuelos.
Y la música. Cuántas oberturas, cuántos acordes, el baile desenfrenado en el interior de tu panza con cada una de las piezas que entraban por tus oídos y desembocaban en lágrimas. A nadie he visto amar con tanta pasión la música, a nadie veré jamás vivir como lo hiciste tú.
Querido Eusebio: eu, te abrazamos para siempre: todos.