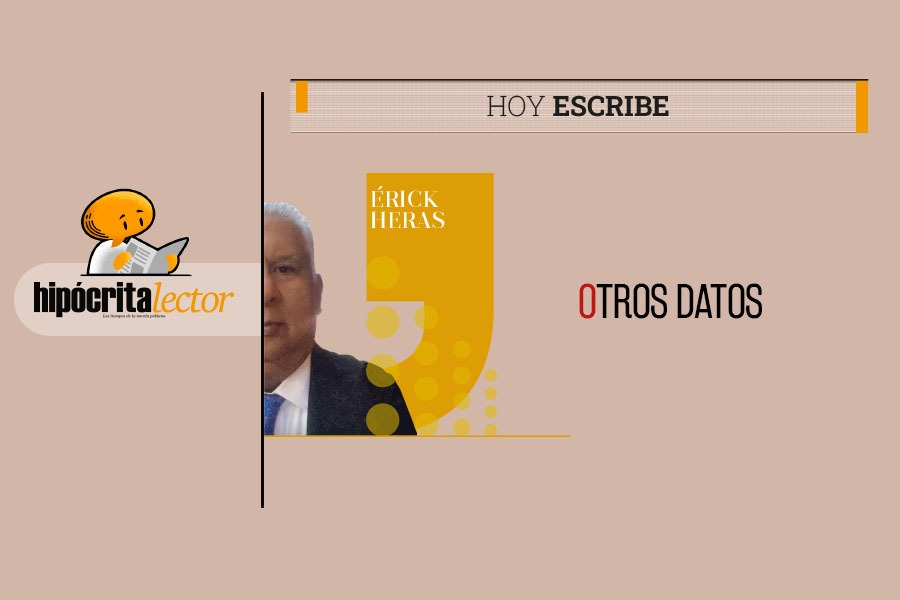¿Te imaginas despertar un día y descubrir que ya no puedes denunciar la tala de tu bosque, la contaminación del río que atraviesa tu comunidad o el envenenamiento del aire que respiras?
Eso podría suceder si prospera el proyecto de sentencia que la ministra Yasmín Esquivel impulsa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): limitar la posibilidad de que las organizaciones civiles promuevan amparos ambientales colectivos.
El cambio parece técnico, pero es profundamente político. En la práctica, el proyecto pretende restringir el interés legítimo, al exigir que quien promueva el amparo acredite una afectación directa, como si el medio ambiente no fuera un bien común. Con ello se niega la naturaleza colectiva y difusa del derecho a un entorno sano, consagrado en el artículo 4º constitucional y reforzado por el artículo 11 del Protocolo de San Salvador, que reconoce el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Lo que se busca, en realidad, es blindar los megaproyectos gubernamentales de cualquier control judicial.
Proyectos como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que han sido señalados por devastar ecosistemas y afectar comunidades indígenas, quedarían prácticamente fuera del alcance de la justicia. Si el amparo colectivo desaparece, la ciudadanía perdería su herramienta más eficaz para frenar los abusos ambientales del poder.
La propia SCJN había sostenido en precedentes anteriores que las organizaciones sociales sí tienen legitimación para actuar en defensa de intereses colectivos —ya sea en materia educativa, cultural, migratoria o ambiental—. Al cambiar ahora ese criterio, se estaría violando el principio de progresividad de los derechos humanos (artículo 1º constitucional), que prohíbe cualquier retroceso en su protección.
La regresión es evidente: antes se podía defender al bosque; ahora se necesitaría probar que el árbol ya te cayó encima.
Pero la incongruencia es aún más grave si consideramos la historia reciente de la Corte. El propio tribunal ha promovido en los últimos años la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, afirmando que ningún proyecto con impacto ambiental puede realizarse sin la participación de las comunidades afectadas. Esa doctrina, defendida incluso por el actual presidente de la Corte, busca garantizar que los pueblos originarios tengan voz y voto en las decisiones que tocan su territorio.
¿Cómo puede entonces el mismo tribunal que exige consulta previa ahora limitar el acceso judicial colectivo para defender el medio ambiente que esas comunidades habitan?
Es un contrasentido que debilita la credibilidad institucional y convierte el discurso de “justicia intercultural” en simple retórica.
Más de cuarenta organizaciones de la sociedad civil han expresado su rechazo a esta iniciativa. Tienen razón: si el interés legítimo se reduce solo a quienes puedan acreditar una afectación individual, se desmantela la justicia ambiental participativa que México ha venido construyendo con base en tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Defender el medio ambiente no es una moda. es un acto de supervivencia colectiva, sin agua no hay vida, sin aire limpio no hay salud. Sin ecosistemas sanos no hay futuro. Por eso, limitar el juicio de amparo ambiental es mucho más que un error jurídico: es una renuncia ética al deber del Estado de proteger la vida.
La Suprema Corte debe recordar que su autoridad moral no se impone con togas, sino con coherencia.
No puede predicar la consulta indígena y, al mismo tiempo, cerrar las puertas de la justicia a quienes defienden la tierra.
El país no necesita una Corte que guarde silencio frente a la devastación.
Necesita una Corte que escuche al bosque, al rio y la montaña, que vea y sienta las devastaciones de la naturaleza en nuestros hermanos de la sierra norte de Puebla.