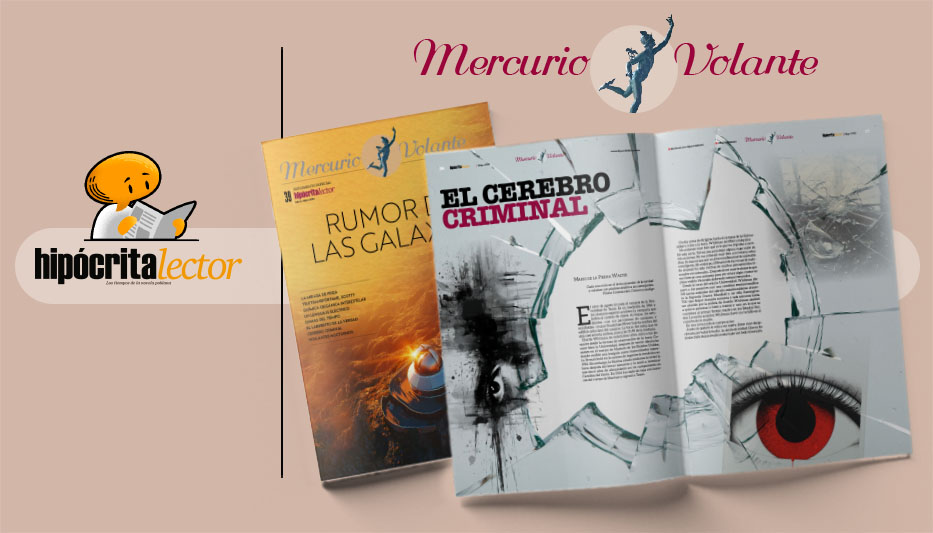Mario de la Piedra Walter
Cada uno creía ser el único poseedor de la verdad
y miraban con piadoso desdén a sus semejantes.
Fiódor Dostoievski, Crimen y castigo
El calor de agosto inunda el campus de la Universidad de Texas. Es un mediodía de 1966 y los alumnos esperan ansiosos la campana que indica el cambio de clases. Al toque, los estudiantes –con sus pantalones de campana y minifaldas– cruzan Guadalupe Street bajo la sombra del edificio principal del campus. La torre del reloj, que se alza casi setenta metros, marca las 11:48 de la mañana.
Charlie Whitman, de veinticinco años, mira a los pasantes desde la terraza de observación de la torre. Conoce bien la Universidad, después de servir dieciocho meses en el cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde recibió una insignia como francotirador experto. Se matriculó en la carrera de ingeniería mecánica en 1961. Sin embargo, la Marina estadounidense le retiró la beca después del tercer semestre y lo instó a terminar sus cinco años de alistamiento en un campamento en Carolina del Norte. En 1964 fue dado de baja con honores del cuerpo de Marines y regresó a Texas.

Un día antes de dirigirse hacia el campus de la Universidad y subir a la torre, Whitman escribió a máquina:
No entiendo muy bien qué es lo que me impulsa a escribir esta carta. Tal vez sea para dejar alguna vaga razón de mis acciones. No me entiendo muy bien a mí mismo estos días. Se supone que soy un joven medianamente razonable e inteligente. Sin embargo, últimamente (no recuerdo cuándo empezó) he sido víctima de muchos pensamientos inusuales e irracionales…Después de mi muerte desearía que me hicieran una autopsia para ver si hay algún trastorno físico visible. He tenido dolores de cabeza tremendos…
Desde la torre del reloj la Universidad, Whitman disparó a los pasantes con una carabina semiautomática M1 (arma estándar del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial) y un rifle Remington 700 tipo Sniper durante noventa y seis minutos hasta ser abatido por la policía de Austin. Whitman asesinó a quince personas e hirió a treinta y uno, en lo que se considera el primer tiroteo masivo en los Estados Unidos. La noche anterior, Whitman clavó un cuchillo en el corazón de su madre.
En una nota junto al cuerpo se lee:
Acabo de quitarle la vida a mi madre. Estoy muy decepcionado por haberlo hecho. Lo siento de verdad. Que no les quepa duda de que amaba a esta mujer con todo mi corazón.

En la casa de Whitman, su esposa yace inerte sobre la cama con cinco puñaladas en el pecho. Escrito a mano, bajo la nota a máquina, se lee en tinta negra:
He matado brutalmente a mis seres queridos. Si mi póliza de seguro es válida […] donen el resto a una fundación de salud mental. Tal vez se puedan prevenir más tragedias de este tipo.
La autopsia de Whitman reveló al día siguiente un tumor cerebral (glioblastoma) entre el tálamo y el hipotálamo. Una comisión compuesta por neurocirujanos, psiquiatras, patólogos y psicólogos se abstuvieron de relacionar el tumor con el comportamiento de Whitman, pues la neuropsicología era una rama en nacimiento y no se aplicaba a las conductas delictivas. Investigadores contemporáneos argumentan que, por la localización del tumor, es posible que comprimiera y estimulara la amígdala cerebral, causando cambios en su comportamiento.
La amígdala, del griego ‘amygdalea’ que significa almendra, es una estructura pequeña que se asocia con la regulación de las emociones. En situaciones de estrés, miedo o agresión, incrementa su actividad. El caso de Whitman fue el primer indicio de que procesos biológicos, como un tumor cerebral, pueden afectar nuestro comportamiento de manera drástica.
Varios estudios señalan que lesiones cerebrales, así como trastornos mentales y abuso de substancias, son más comunes en la población penitenciaria que en la población general. Un estudio del 2015 evidenció, por ejemplo, que un daño cerebral en edad temprana es un factor de riesgo para cometer un crimen en la edad adulta. Sin embargo, es difícil establecer con precisión el tipo de lesión.

Por ejemplo, un daño en la región orbitofrontal y ventromedial del cerebro, localizada en los lóbulos frontales, puede traducirse en pérdida de la inhibición y la autorregulación, lo que resulta en problemas de impulsividad, falta de sensibilidad interpersonal y agresión reactiva.
En asesinos seriales se han encontrado alteraciones en la amígdala (control de emociones) y la corteza prefrontal (toma de decisiones e inhibición de impulsos). Modelos más complejos relacionan los déficits cognitivos, de autocontrol y aprendizaje a sus contextos sociales. Es innegable que los factores socioeconómicos y culturales son determinantes en las conductas criminales. Pobreza, mala alimentación, abuso durante la infancia, violencia doméstica y abandono son factores de riesgo importantes en la conducta delictiva.
Whitman, junto con sus hermanos y su madre, fue violentado por su padre desde pequeño. Recibió una educación autoritaria, plagada de castigos físicos y altas expectativas. Cuando tenía dieciocho años, su padre llegó ebrio a casa, lo golpeó y lo arrojó a la piscina, por lo que Whitman casi se ahoga. Inmersos en problemas económicos, la violencia intrafamiliar solo escaló con el pasar de los años. Meses antes del tiroteo, sus padres se separaron y Whitman se sintió responsable por su madre. Todo mientras sufría intensos dolores de cabeza, probablemente a causa del tumor cerebral, que acentuaban sus ataques de furia.
El modelo actual establece que un daño cerebral puede predisponer a conductas delictivas si el individuo sufre de estresores psicosociales. En el caso de asesinos seriales, un estudio determinó que hasta el 55% experimentó al menos un estresor durante la infancia. Otro estudio pudo establecer categorías según los rasgos de personalidad, factores biológicos y estresores psicosociales.

Por ejemplo, los asesinos desorganizados suelen tener un coeficiente intelectual bajo, actúan impulsivamente sin ningún plan, son solitarios y carecen de remordimiento. Los asesinos seriales organizados poseen un coeficiente intelectual elevado, son metodológicos y suelen tener vínculos sociales y afectivos. Usualmente, previo a cometer el crimen, fantasean con la posibilidad de hacerlo. Whitman, en su primer y única sesión con un psiquiatra, confesó tener deseos incontrolables de matar a alguien y que a menudo fantaseaba con “subir la torre con un rifle de cacería y dispararles a las personas.”
En la superficie, los asesinatos de Whitman son desconcertantes por carecer de una motivación. Mucha gente no pudo explicarse cómo un joven inteligente, con estudios universitarios, con un matrimonio estable y aparentemente feliz, pudiera cometer un asesinato masivo.
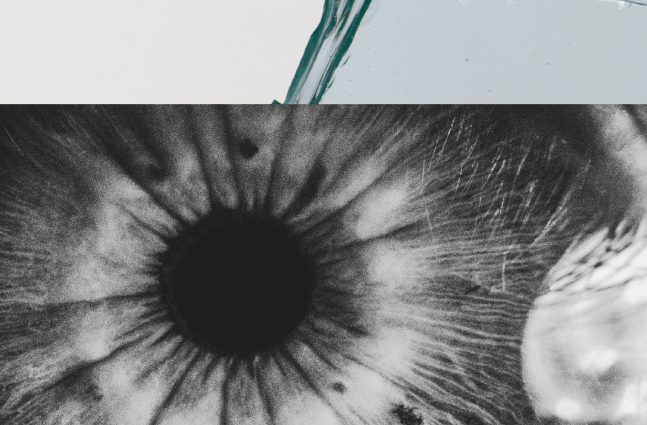
A la luz de su pasado, sin embargo, se pueden rastrear todo tipo de estresores psicosociales que derivan en una conducta violenta. Sumado a una lesión cerebral que afectaba la regulación de sus emociones, de pronto sus acciones parecen tener una explicación. Sin justificar las conductas criminales, las neurociencias nos permiten comprenderlas con la esperanza de prevenirlas.
En un mundo que se vuelca hacia el autoritarismo, donde la justicia tiene precio y las cárceles –en muchos países manejadas como negocio por empresas privadas– se llenan de presuntos culpables; atender las causas del crimen debe ser prioridad. Para romper el círculo de violencia hay que entenderlo primero.
La psicología forense surgió a finales del siglo XIX para dilucidar el comportamiento de los criminales. El caso de Whitman, sin embargo, abrió una nueva rama del conocimiento que contempla las bases neurobiológicas de la conducta, desde los factores genéticos hasta los sociales, que hoy se conoce como neurocriminología.
Bajo esta perspectiva, el comportamiento criminal se convierte en un problema de salud pública. Con nuevos conocimientos surgen nuevas preguntas. Aún no es claro cómo estos conocimientos pueden aplicarse justamente en casos legales ni cómo afectará las sentencias. Por primera vez, podemos predecir e incluso prevenir este tipo de conductas. Esperemos que sirva también para rehabilitarlas.
*Mario de la Piedra Walter
Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania.
Bibliografía
Glenn A., Raine A. “Neurocriminology: implications for the punishment, prediction and prevention of criminal behaviour”. Neuroscience and Law. Nature Reviews. 2014. Vol 15: 54-61.
Aguiar R. “Brain Injury and crime”. The British psychological society. 2016. Disponible en internet: https://www.bps.org.uk/psychologist/brain-injury-and-crime.
Sajeev G. “The Texas Tower Shooter: An Analysis of Charles Whitman”. Scholarly Review. 2023. Núm. 5.