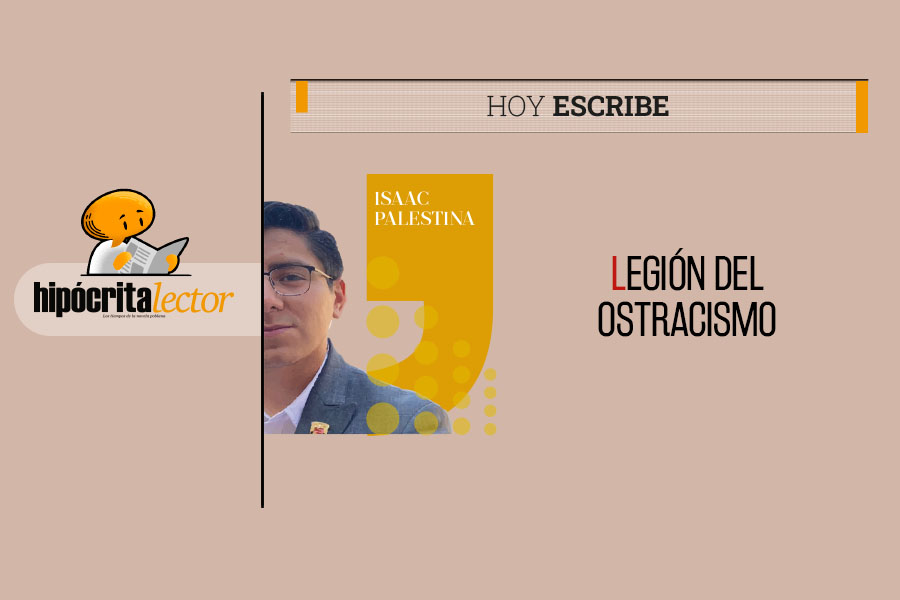La semana pasada compartí una reflexión sobre el sistema electoral sectorial o ponderado que rige en muchas universidades autónomas del país. Sostuve que este modelo, al dar un peso fijo a estudiantes, académicos y trabajadores administrativos, subrepresenta a la comunidad estudiantil, lo que puede detonar inconformidades o movimientos más amplios. El debate que surgió fue interesante: algunos defendieron la necesidad de un voto universal estudiantil, mientras que otros —y ahí me incluyo— consideran que la lógica sectorial tiene sentido, pues reconoce que existen dos comunidades con naturalezas distintas: una permanente (docentes y administrativos) y otra transitoria pero mayoritaria (la estudiantil).
Ahora bien, una reforma que diera mayor valor cuantitativo al voto de las y los estudiantes no sería menor. Obligaría a quienes aspiran a la rectoría a vincularse con la población universitaria numéricamente más amplia y no solo con la estructura fija que ya cuenta con derechos y prerrogativas. Ello podría oxigenar la vida interna de las universidades y legitimar más los procesos de sucesión.
En mi experiencia, la política universitaria es un auténtico laboratorio: un espacio donde se prueba la vocación de servicio, donde se aprende a negociar, a organizar y a deliberar muchas veces en tono muy ríspido. Recuerdo que cuando fui estudiante de la entonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, éramos más de 8 mil alumnos; y en unidades académicas como Medicina o Administración, las matrículas superaban fácilmente a la población de municipios enteros como Ixitlán o Teteles. En ese contexto, los procesos electorales internos no eran “juegos” ni simulacros: eran auténticos ejercicios democráticos con un impacto en la vida de la institución y personalmente en la trayectoria de las y los estudiantes.
Es comprensible que las autoridades universitarias busquen intervenir para mantener la estabilidad institucional. La pasión política a veces puede opacar la misión académica de la institución. Sin embargo, con intervención o sin ella, lo cierto es que la política universitaria trasciende las aulas. Los vínculos, las redes y las lecciones que ahí se construyen marcan de por vida.
En lo personal, el grupo de amigas y amigos con los que compartí aquella etapa cuando fuí consejero estudiantil sigue siendo parte de mi presente. Hemos coincidido en eventos políticos, en experiencias electorales en distintos estados del país y, en muchos casos, hemos transitado de adversarios a colegas. Ese capital social, tejido en la universidad, ha sido clave para el desarrollo profesional y político de más de una generación.
Por eso afirmo que, a pesar de sus vicios, la política universitaria es una escuela de ciudadanía. Permite descubrir vocaciones, consolidar equipos de trabajo y, sobre todo, construir capital social duradero. Al final, esas experiencias que comienzan en asambleas estudiantiles o en campañas para el consejo universitario son las que después fortalecen —o debilitan— la vida democrática de nuestras comunidades y del país.