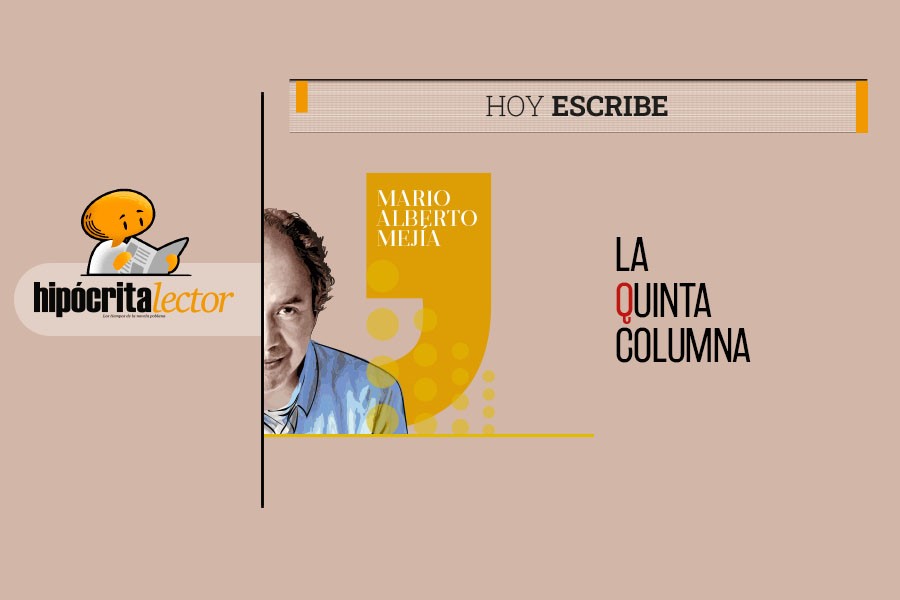Durante el sexenio del gobernador Fausto M. Ortega, don Alberto Jiménez Morales hizo maletas en su natal Huauchinango —Santos Degollado número 8—, se despidió de sus amigos y tomó carretera rumbo a la Ciudad de México antes de que se cumplieran las 24 horas que le dieron de plazo para irse del estado.
Todo empezó cuando el gobernador rompió con su jefe político: Rafael Ávila Camacho, quien lo hizo llegar al Palacio de gobierno.
Una vez que sobrevino la ruptura, don Fausto inició una cacería de brujas en contra de los avilacamachistas incrustados en el gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del estado.
Al primero que le dio 24 horas para irse de Puebla fue a don Alberto, quien fungía como diputado local.
Ese capítulo lo marcó de por vida.
Y desde la colonia Narvarte, en la Ciudad de México —a donde se fue a residir con su mujer y su primer hijo—, juró regresar a Puebla con todo el poder.
Y vaya que lo hizo, aunque pasaron muchos años para que eso ocurriera.
Mientras tanto, junto con Amador Hernández y Augusto Gómez Villanueva, don Alberto se refugió en la entonces poderosa Confederación Nacional Campesina.
Eran los años del echeverriato.
No le fue nada mal.
Al contrario.
Desde ahí tuvo una considerable influencia nacional.
Más adelante, llegó a Palacio de Gobierno acompañando al gobernador Mariano Piña Olaya, quien le dio un poder inusitado.
Lo primero que hizo, basándose en Azorín (autor del libro ‘El político’), fue eliminar políticamente —aunque con elegancia— a cada uno de los caciques regionales que ambicionaban quedarse en el cargo de ‘jefe de asesores’ del gobernador.
Entre ellos: el propio Amador Hernández, Rodolfo Sánchez Cruz —hijo de Rodolfo Sánchez Taboada, primer presidente del PRI nacional— y Eleazar Camarillo.
Una vez ubicado en la oficina más poderosa del Palacio de Gobierno, después de la del gobernador, don Alberto empezó a generar un liderazgo brutal.
Los casos complicados los resolvía él.
Lo mismo temas de la Universidad Autónoma de Puebla que de la organización 28 de octubre.
Y qué decir de la composición de la cámara de diputados.
De él aprendieron, entre otros, Mario Marín, Geudiel Jiménez, Enoé González Cabrera —tan añorada—, América Soto, Adela Cerezo, José Doger Corte, Alberto Esteban Morelos, Humberto Fernández de Lara, Valentín Meneses y Héctor Jiménez y Meneses.
(Él metió a Marín en la campaña de Manuel Bartlett con una estrategia de jugador de ajedrez).
También le pidieron consejo en su momento tres personajes del pasado reciente: Rafael Moreno Valle, Fernando Manzanilla y Toño Peniche.
Una vez que los años se le vinieron encima, siguió la máxima de Azorín en el sentido de que hay que saber retirarse a tiempo.
Otro de los consejos del Maquiavelo español, que siguió al pie de la letra, tiene que ver con la denominada ‘virtud de la eubolia’.
Vea el hipócrita lector:
“La virtud de la eubolia consiste en ser discreto de lengua, en ser cauto, en ser reservado, en no decir sino lo que conviene decir.
“No se desparrame en palabras el político; no sea fácil a las conversaciones y conferencias con publicistas y gaceteros; cuando haya conferenciado con alguien sobre los asuntos del Estado, no vaya pregonando lo que ha dicho, por qué lo ha dicho y cuál ha sido la causa de no haber dicho tal otra cosa. Si le apretaren para que diga algo del negocio tratado, si le instaren informadores y periodistas, no tenga nunca una negativa hosca o simplemente fría, correcta; sepa disimular y endulzar la negativa con una efusión, un gesto de bondad y cariño, una amable chanza.
“Es achaque de hombre vulgares el descubrir a todos sus pensamientos. El cuerdo sabe que aun cuando una cosa se puede decir abiertamente, conviene, sin embargo, irla descubriendo poco a poco, con trabajo, con solemnidad, para que así lo más vulgar tenga apariencias de importancia”.
Hasta aquí la reveladora cita.
En los años noventa, don Alberto me convidó a las comidas que tenía cada quince días, en el Club de Empresarios, con don Fernandín Diez, don Esteban Pedroche, don Juanito Nackad y don Roberto Herrerías.
En esa mesa se hablaba de todo: de los exgobernadores, de los gobernantes del momento, de la política nacional e internacional, y de los empresarios poblanos.
¿Cuántas confidencias se dijeron en esas mesas?
Decenas.
Debo decir que don Alberto era no solamente el gran convocante, sino el centro de la reunión.
Sus opiniones eran auténticas lecciones de política.
El viernes 15 de junio de 1999, estábamos por empezar a comer cuando sobrevino un terremoto de 6.7 grados en la escala de Richter.
Todos los comensales salimos disparados.
Don Alberto, en contraste, guardó la calma —en el mejor estilo de lo escrito por Azorín— y salió caminando con una elegancia inolvidable.
Hasta en esos actos demostraba su aplomo.
Nunca nadie lo escuchó gritar, nunca se salió de sus cabales, nunca arrojó celulares o improperios sobre sus subordinados.
(También eso lo aprendió de Azorín).
Hoy que ha fallecido, no puedo menos que recordar al hombre polémico que fue.
Temido por muchos, sí.
Odiado por otros.
Pero respetado por amigos y enemigos.
La última vez que lo vi fue en un desayuno al que nos convocó su hijo Alberto a Toño Peniche y a mí.
Esto ocurrió en julio de 2023.
No lo volví a ver.
Descanse siempre en paz quien hizo del oficio de la política un verdadero arte.
Nota Bene: cuando apareció mi novela ‘Miedo y asco en Casa Puebla’ le envié un ejemplar de mi libro, en el que aparece como uno de los personajes principales.
(Ahí están retratadas algunas de nuestras conversaciones y comidas).
Poco después me lo encontré en el restaurante ‘El Desafuero’, y entre carcajadas me agradeció el gesto de incorporarlo a esa galería de los hombres de poder.
Hasta el día de hoy, faltaba menos, sigo extrañando nuestras largas y brutales conversaciones.