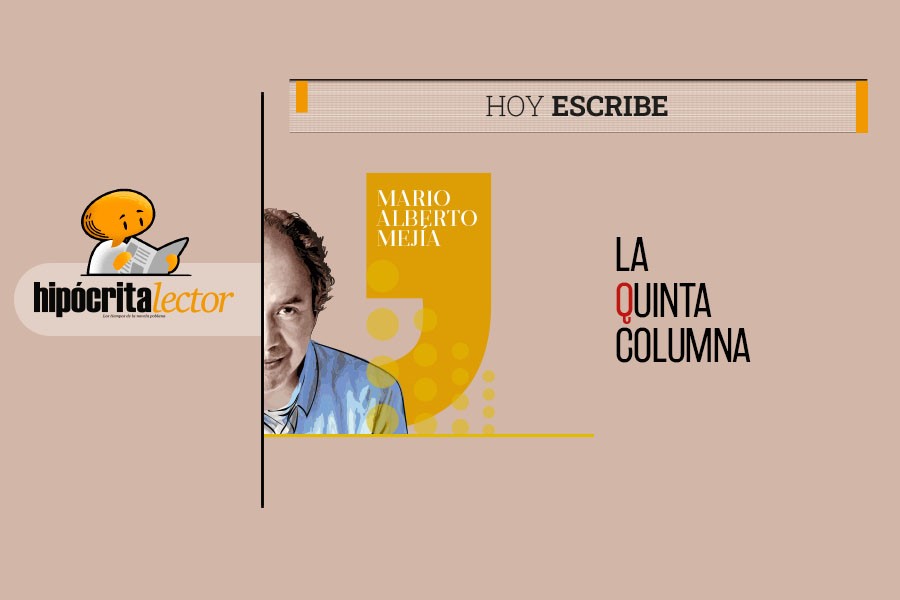Estoy en la antesala de mis 68 años de edad. Hace diez años, un 14 de abril, fui víctima de un ictus. Es decir: pude haber terminado nadando erráticamente en un mar mental a mis 58: un mar de olas traicioneras que tarde o temprano iban a llevarme al lugar donde van a morir los elefantes.
Estar tan cerca del extravío mental me regresó a la vida. Empecé a escribir día y noche. Volví a la poesía. A eso se le llama renacer o reinventarse. Algo jugué bien en esos años que me hice de unos ojos diferentes para ver el mundo.
Cambié mis hábitos, mesuré mis formas, ingresé a una zona más amable, fui abandonando la noche. Sobre todo esto último.
La noche fue durante décadas mi espacio natural. Cuando viví en Coyoacán, no había noche sin mí. Eran mis años de poeta maldito. Escribía todo el día, y vivía y hacía el amor de madrugada. No hay poeta sin biografía. Eso lo supe con los años. Y me burlaba de quienes más que biografía tenían bibliografía.
A los 68 años de edad murió mi Mamá Guillitos (mi abuela materna). Era fuerte como un árbol tropical, pero las penas y los años la habían mermado. Por las noches, justo cuando yo regresaba de la fiesta diaria, mi Mamá Guillitos se quejaba entre ayes del dolor intenso de una de sus piernas. Padecía flebitis. En noches como hoy, cuando escribo estas líneas, me llega su lamento taciturno.
—¿Qué te traigo, Mamá Guillitos? —le preguntaba en medio de mi somnolencia.
—Nada, hijo. Ya me tomé mi pastilla, pero me sigue doliendo la pierna —me respondía sin ese tono trágico al que suelen arraigarse las personas mayores, pero con una sentida voz cargada de sufrimiento.
Hoy he valorado la parte estoica de mi abuela. Su quejido era grave, pero sin dramatismos. Era un ¡ay! sostenido que vivía en la discreción. Para consolarla, me levantaba a abrazarla y a decirle “te quiero mucho, Mamá Guillitos”. Esa cercanía física me hacía ver que sus mejillas tenían las huellas del dolor convertido en llanto.
Todo se debía a la inflamación de una vena, lo que le provocaba irritación y dolor en la parte afectada. Al tacto, decían los médicos, la pierna estaba dura y dolorida. Eso le generaba una ralentización de la circulación venosa.
Para una mujer de 68 años —viuda prematura, madre de tres hijos a los que sacó adelante, profesora eterna de primaria—, eso era demasiado.
Al día siguiente, con las huellas del insomnio, se levantaba para ir a dar clases a la escuela Margarita Núñez de Ávila Camacho, en Nuevo Necaxa. Siempre de luto impecable en memoria de quien fue su esposo.
En unas horas cumpliré la edad en la que murió mi abuela. Mi vida disipada algún día me cobrará factura. Y aunque he moderado mis hábitos orgiásticos, el organismo tiene memoria de elefante. Nunca olvida. Jamás deja de cobrar. Es como un abonero escondido detrás de un árbol para cazar al moroso.
Todos los días despierto con una duda metódica: ¿Estoy vivo o muerto? Al confirmar lo primero, abro los ojos en la oscuridad metido en una respiración de alivio. Dos o tres pájaros anuncian el alba desde un laurel de la India. Un Nescafé corona ese ritual de sobrevivencia.
Sé que moriré un día. Todos lo haremos. Pero sé que lo haré lo suficientemente bailado. Tengo el recuerdo vivo de esos pasos interminables en los salones donde se baila y se bebe. Es metáfora, pero es verdad. Crecí como esos perritos callejeros que caminan día y noche sin saber a dónde ir. Nadie me enseñó la partitura ni la coreografía, pero aprendí a bailar muy quitado de la pena.
La cifra pesa: sesentaiocho. Ufff. Pero, como la vida no me ha pasado factura, persevero en levantarme, vivir y amar intensamente, y dormir como Dios manda. Ese dios del sueño ordena dormir sin remordimientos, como si en la vigilia uno sólo hubiese hecho el bien.
Tengo la edad de la píldora anticonceptiva, la fibra óptica, el submarino nuclear, el Sputnik 1 y el sintetizador Moog.
Y soy un poco más viejo que el rayo láser, los cassettes, el tren bala, las cámaras de video, los microprocesadores y la fertilización in vitro.
No me quejo, si acaso me defino.
Me hubiera encantado que mi Mamá Guillitos hubiese vivido algunos años más para conversar con ella algunas cosas sencillas como la paciencia que tenía a la hora de preparar, lentamente, el delicioso café que hervía en un traste de peltre.
La recuerdo como si hubiese sido ayer —en su casa de Corregidora 17, en Huauchinango— junto a su vieja estufa Acros. Un hilo de luz iluminaba el pequeño comedor en el que gobernaba un cuadro de Jesús orando en el huerto de Getsemaní, antes de su aprehensión y de la denominada Pasión de Cristo.
He soñado varias veces que llego a su lado y la abrazo tiernamente, y que ella me pregunta con su voz sonora, pero dulce, que si se me antojan unos tamalitos —de frijoles con epazote— recién hechos con sus manos largas y delgadas.
Hoy, en la antesala de mis 68, quisiera unos cien gramos de su generosidad, un puñito de la sabiduría con la que crió a sus hijos y un montoncito de esa dignidad maravillosa con la que llevó a cuestas, todos los días, su bella, hermosa, vida.