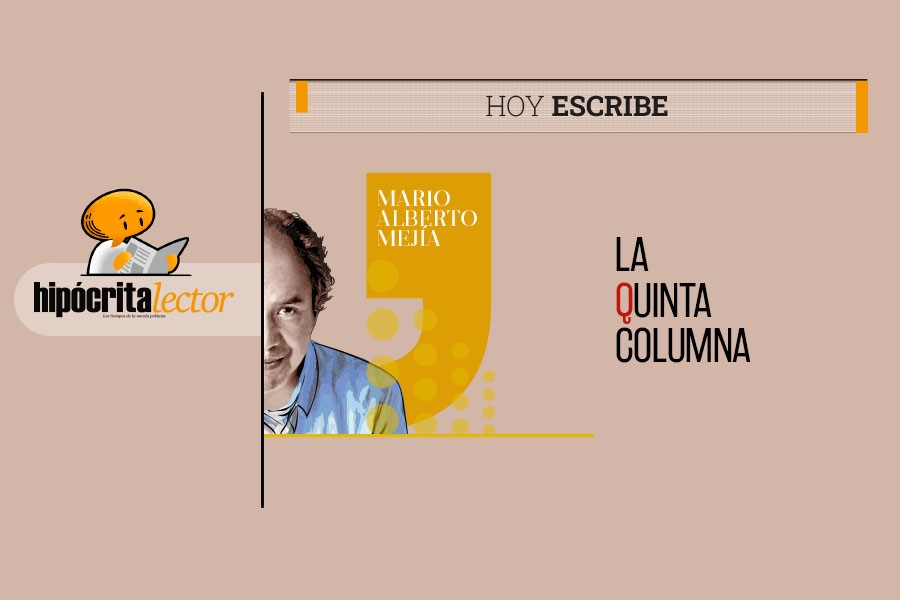Lázaro Cárdenas era un presidente serio que no dejaba lugar a la frivolidad.
Nadie lo recuerda a bordo de un auto deportivo (un Prince Harry, por ejemplo) yendo a Cuernavaca tras escapar del Estado Mayor Presidencial.
Era tan serio que en cuanto pudo mandó a echar del país a quien se sentía su dueño: Plutarco Elías Calles.
Fue serio cuando se enfrentó a Washington en el contexto de la expropiación petrolera.
Y con esa misma seriedad, recibió guajolotes como apoyo del pueblo de México para pagar la indemnización a las compañías petroleras extranjeras.
(Su hijo Cuauhtémoc, tan serio como él, no logró ser presidente de México. ¿Qué le hizo falta? El talento de su padre).
Manuel Ávila Camacho, a quien su hermano Maximino no respetaba (le llamaba “Cara de bistec”), fue un presidente blando y sometido a dos dioses: el religioso y el económico.
Miguel Alemán Valdés hizo de Palacio Nacional un salón de fiestas en el que hacía desfilar a sus amantes.
(Lázaro Cárdenas tuvo una amante a espaldas de doña Amalia, pero hasta en eso fue discreto. Hizo de la “casa chica” una tradición de la familia mexicana).
Adolfo Ruiz Cortines fue un presidente bromista, jugador de dominó, aunque metido en un rostro demasiado adusto.
“El viejito”, le llamaban.
Adolfo López Mateos fue bautizado como “López Paseos” por su tendencia a viajar y a correr desaforadamente en su Ferrari rojo, que, al paso de los años, adquirió Enrique Peña Nieto.
Gustavo Díaz Ordaz era muy serio, muy ordenado y muy autoritario, aunque se dejó manipular como un niño por Luis Echeverría en la trama estudiantil de 1968.
Su seriedad monástica la destrozó su amante: una cantante vernácula, Irma Serrano, quien, una noche, le llevó una serenata a Los Pinos.
Echeverría fue un gran farsante en la Presidencia.
Como Díaz Ordaz, fue agente de la CIA, pero simuló ser antiimperialista y defensor de los pueblos del tercer mundo.
José López Portillo llevó la fiesta a Los Pinos, a Palacio Nacional y a su propia vida.
El resultado fue atroz: terminó siendo odiado por el pueblo y la opinión pública (quien lo bautizó como “El perro”, y le ladraba en los restaurantes). Su vida la cerró peor: enfermo, en una silla de ruedas, y casado con una actriz del cine de ficheras, Sasha Montenegro, quien lo alimentaba en la boca con papilla de la marca Gerber.
Miguel de la Madrid fue en apariencia un presidente serio, pero tuvo varios deslices que lo hicieron parecer un esclavo sumiso del Fondo Monetario Internacional.
Al final de su vida, por si fuera poco, habló pestes de Carlos Salinas de Gortari, su sucesor, pero fue “salvado” por sus hijos a través de un comunicado en el que se dejaba entrever que padecía demencia senil.
Salinas iba muy bien hasta que el país se le hizo pedazos.
Cómo olvidar el levantamiento zapatista, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu, y la economía colgada de alfileres.
Ernesto Zedillo inició su gobierno envenenado por una venganza personal en contra de Salinas.
Em consecuencia, con toda la fuerza del Estado, metió a la cárcel —sin prueba alguna— a Raúl Salinas de Gortari.
Vicente Fox hizo de la presidencia un vodevil en el que robaron todos: sus colaboradores, su esposa (Martha Fox) y sus hijastros.
Felipe Calderón se disfrazó de Borolas (al ponerse un saco militar y una gorra) e inició la peor guerra en contra del narco de que se tenga memoria.
Por su fuera poco: Genaro García Luna, su secretario de Seguridad Pública, trabajó para el Chapo Guzmán y terminó en una prisión estadounidense acusado de ser el jefe de un cártel.
Peña Nieto siguió la tradición de López Portillo y Fox, entre otros, y llevó la fiesta, la pachanga, a Los Pinos.
Todo en él fue corrupción y frivolidad.
La Casa Blanca fue la cereza del pastel: un contratista del gobierno le regaló una residencia en Las Lomas de Chapultepec al presidente que lo favoreció con obra pública.
Andrés Manuel López Obrador fue un presidente de claros y oscuros.
Su gran obra tuvo que ver con devolverle la dignidad a la gente más pobre: la que menos tiene.
Su lado negro: el rencor que llevó a La Mañanera todos los días, lo que degradó la investidura.
Claudia Sheinbaum, como diría Denise Maerker en Tercer Grado, ha sido la presidenta más seria que ha tenido México en los últimos tiempos.
Textualmente dijo: “¿Qué presidente hemos tenido que se tome tan en serio su trabajo en dedicación, en el manejo de los temas?”.
La presidenta ha logrado en menos de un año hacer una transición mesurada e inteligente.
Sin romper abiertamente con López Obrador, ha roto.
Y lo ha hecho en los temas más sensibles.
Por ejemplo: en el combate al crimen organizado.
Y eso lo reconoció alguien tan sectario y, en ocasiones, rudo como Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de Donald Trump.
A los abrazos de AMLO, ha tenido que recurrir a los balazos, pero sin llegar a los excesos de Calderón, quien tenía una sola guerra: combatir a los enemigos del Chapo Guzmán.
Es una Jefa de Estado en plenitud.
Su crecimiento es notable.
Inició con titubeos y nerviosismo el ejercicio diario de La Mañanera.
A poco menos de un mes de que cumpla un año en Palacio Nacional, tiene un discurso fresco, irónico y desprovisto del café con leche mezclado con veneno que el expresidente se tomaba de lunes a viernes.
Me refiero al veneno del rencor, de la venganza cotidiana.
Claudia Sheinbaum es una Jefa de Estado —presidenta de todos, pues— porque no viene por la venganza.
Busca conciliar a pesar de las bombas que le lanzan cada quince minutos los integrantes de una oposición famélica.
Todo esto, y más, la hacen la presidenta más seria que ha tenido México en los últimos tiempos.
Pero este tema da para mucho más.
Ya abundaré.