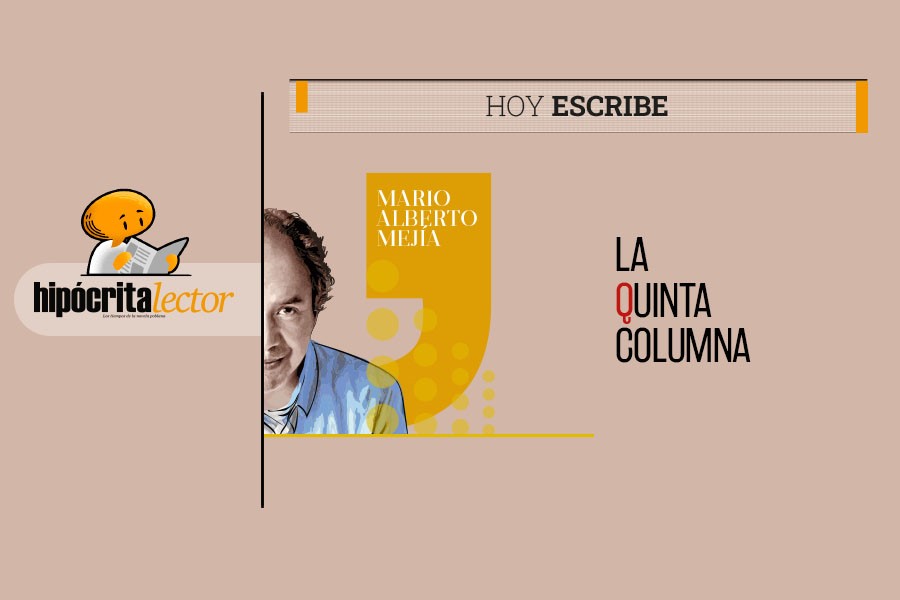Beatriz Gutiérrez Müeller acudió en octubre de 1999 a la zona más afectada por las lluvias del fenómeno meteorológico que sacudió sobre todo al municipio de Teziutlán.
Desde el primer momento, se subió a su Golf blanco y se fue para allá.
Veníamos de reportear juntos durante varios años, y en esa temporada la convencí de que escribiera en la revista Intolerancia, cuyo director editorial era yo.
Así lo hizo desde el primer número que apareció en junio del 99.
Y cuando llegaron las lluvias, los deslaves y el desbordamiento de los ríos, no dudó en irse a meter al corazón de la tragedia.
Sus extraordinarias crónicas de entonces —una de las cuales rescaté para compartirla— hablan de la desgracia con nombre y apellido.
Antes de dejar esa crónica ante los ojos del hipócrita lector, quiero dejar un testimonio sobre la tragedia que hoy afecta a la otra parte de la sierra norte: la que está del lado de Huauchinango, mi amada patria chica.
Una crónica de Alberto Rueda, director de noticias en Multimedios Puebla, me conmovió brutalmente.
Sobre todo, porque en un momento aparece la voz de una chica que iba en la combi —aquel jueves 9 de octubre— con la familia Cruz Salas, cuyos cinco integrantes morirían minutos después, aplastados por un cerro desgajado que cayó sobre su hogar.
En la crónica de Alberto, la chica habla de que compartió con ellos ese viaje hacia la colonia Monterrey, en el barrio de Santa Catarina, en Huauchinango.
Vio cómo bajaron (don Julio y doña Evelia —los padres—, y Adela, Esperanza y Estefanía, las hijas).
Las vio entrar a su casa (bajo un aguacero pertinaz).
Y momentos después, fue testigo de cómo una parte del cerro se fue sobre el hogar de la familia.
Gracias, Alberto, por esa crónica que desgarra el alma.
Y dejo aquí, pues, la crónica de Beatriz Gutiérrez Müeller que publicamos en el número 5 de la revista Intolerancia:
Viejo campesino está de pie aún y mira hacia el horizonte. Se acompaña sólo de un bastón. El único testigo es otro hombre que cruza por ese valle rodeado de montañas, en Tapayula. El campesino sigue mirando al vacío. Pisa su parcela devastada, la que agonizó en el lodo. Sigue de pie, con la mirada perdida en lontananza, guarecido bajo un sombrero y un plástico. El otro hombre, de la ciudad, se le aproxima. Se miran sin decirse nada. Se dan la mano. El silencio dura una eternidad. Cada quien sigue su camino.
La desazón la han dado las lluvias, pero la tragedia está en los ojos, desde que nacieron.
Gregorio, totonaco, vive en un pueblo de Tepango de Rodríguez. Ha caminado cuatro horas hasta Jilotzingo, donde no hay paso por la interserrana hasta Zacatlán. Es la frontera obligada. Va a comprar maíz, muy escaso. Dice que le pide a Dios “que me ayude”. Dios “es grande y poderoso. Dios me ha mandado y ahora que me ayude”.
¿Y para qué lo trajo Dios? Pues para trabajar, para trabajar. Para adorarlo por él…
¿Y.?
A sufrir… Como estamos viendo ahora, trabajamos pero no alcanza. A ver por nuestros hijos también.
La ayuda es abundante. Trailers y camiones circulan por toda carretera que se aproxime a la zona de desastre. La presidencia municipal de Zacatlán, centro regional de abasto, se ha convertido en una gran bodega: las cajas y paquetes de ayuda suben y bajan.
Hasta ahí llegan de comunidades cercanas. O lejanas. Horas y horas de camino entre lodazales, peñascos y barrancas.
Otro hombre, por su cuenta, ha acopiado ropa. Se estaciona frente a la presidencia municipal en su Ram Charger azul. Abre bolsas que pretende repartir y una marabunta de hombres y mujeres campesinos se hace en derredor suyo. Trepadas unas hasta en las llantas, arrebatan al de junto. Comienzan los jaloneos. El sofocado repartidor sube al techo de su Ram Charger. Pide orden pero el llamado es inaudito. Lanza al aire lo que le queda en las bolsas, y lo que cae lo toman mujeres desesperadas. Unos perros flacuchos olisquean sin parabién. Los perros van a dar a un bote de basura donde sacan platos de unisel con restos de frijoles.
Las parroquias dan albergue y reciben la ayuda de Cáritas. El movimiento en los pueblos es insuficiente para abastecer a miles de hambrientos. Gente va y viene, trabaja para acarrear bultos de maíz o de azúcar.
En Aquixtla, la carretera se desplomó. Una centena de hombres ha formado una cadena que recorre una vereda hechiza como alternativa, para hacer llegar gasolina, agua, frijoles. Hasta cajas de Corn Flakes. Los tanques de gas se trasladan por el vacío que el tramo carretero desaparecido dejó por las lluvias, a través de una polea. Ahí van los cilindros, viajando como en teleférico. Del otro lado compran los que tienen.
En el atrio de la iglesia de San Juan Bautista, unos damnificados rodean al sacerdote. El abasto que llega, parte. Cuando arriban las cajas de ayuda, se hace sonar una campana. Los habitantes que vienen del rumbo de Tetela de Ocampo, a pie o a tramos en camioneta (las que se quedaron de ese lado), acuden al llamado. Y a cargar. A lomo de burro.
La tierra de antiguos evangelizadores franciscanos está desolada. El párroco José Adolfo Chávez, ahí en el atrio, prende un Marlboro. La neblina está en el ambiente y el frío cala. Llueve. Todo está triste. Alguien comienza a tararear “fumando espero…” y se detiene.
¿Y qué espero?
Los contertulios se miran. El silencio ahonda.
Yo no sé qué espero, dice uno.
Yo tampoco, tercia otro.
Pero no muy lejos de ahí, miles de bocas esperan: caminos destrozados, casas destruidas; no hay luz. Las historias son inverosímiles para aquel hombre de ciudad, el que miraba al campesino en ese paraje. Pero están ahí y se cuentan: trece personas que quisieron guarecerse de los deslaves como en Camocuautla fueron a encerrarse en el templo y ahí quedaron sepultados. Un padre corría en Ahuacatlán buscando deseperadamente refugio para su familia y su bebé se le escurrió de los brazos. El crío cayó por un despeñadero.
Y así siguen: decenas de pueblos desaparecieron bajo el lodo, cientos de campesinos emigran al municipio más cercano para comer. Una mujer totonaca sólo salvó un paraguas. Un niño duerme en un albergue y ha preguntado por sus padres y tíos que no sabe que están muertos. Un grupo de indígenas que llevaba abastos desde Zacapoaxtla fue asaltado a medio camino; uno de ellos murió a machetazos. En Tepango de Rodríguez, en el segundo viaje por helicóptero, dos militares tuvieron que bajar a contener a una horda de hambrientos que se golpeaba por quedarse con una despensa.
Miles de hectáres perdidas, muerte, hambre: destrucción de viviendas, escuelas, casas de salud. Así esta el futuro para los hombres y mujeres de la Sierra Norte de Puebla que no recuerdan, “hasta hace como cuarenta años, que fue cuando Dios se enojó tanto”.