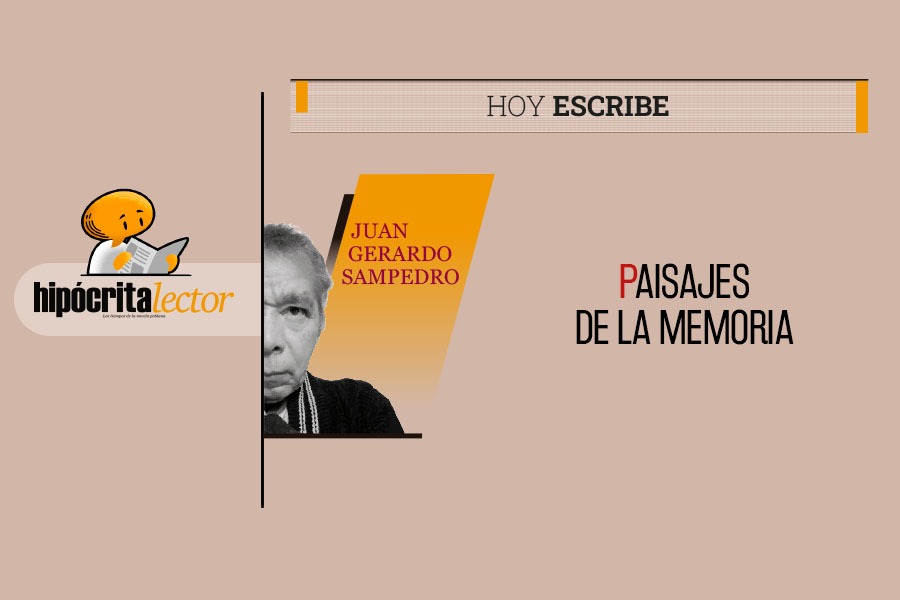El asunto para mí no es nuevo. Las generaciones han pasado y el fenómeno es necio y persistente. Leer a Oliver Sacks y haber concluido una carrera que me otorga la capacidad de interpretar todo aquello que tiene que ver con la salud mental, me lleva a una reflexión ―no extraña― que se dirige a los escritores que editan basura y ―¡ha, redes electrónicas!― se comienzan a sentir más importantes que los miembros del Boom Latinoamericano. Ya que hablo de un desajuste de la realidad, debo ubicarlo:
De pronto brinca por ahí uno que otro productor de chatarra que trabajó en un taller de narrativa (hablemos del que coordinó Daniel Sada o el de Alejandro Meneses) y dicen ser exclusivos de algún sello editorial, de irse a Europa con el producto de sus regalías; de que las maestras de sus hijos se forman para recibir un autógrafo de ellos… Ni a Mario Vargas Llosa se le ocurrían esas visiones. De acuerdo a la psiquiatría tradicional este síndrome aparece por la presencia de los designados “gusanos cerebrales” que son ―simple y llanamente― obsesiones. A favor de ellos: la antipsiquiatría argumenta que quien sufre de la alucinación está convencido de que es real su vivencia. Y si buscamos en las estadísticas, su pobre obra no se conoce, no se distribuye, no se vende. Ahora, eso sí: se auto promueven tomándose selfies abrazando a sus michis, dejándose crecer la barba y argumentando que para qué barberos si hay tan poco pelo, como lo dice el Chá-Chá-Chá.
Historia de generaciones. Lo vi en algunos de mis contemporáneos, lo vi en mis alumnos y ahora lo veo en las redes: aunque uno no quiera ahí están. Es por eso que tuve que escudriñar en las páginas de O. Sacks cuando habla de un raro fenómeno donde, sin control, la música se mete al cerebro de las personas (Cfr. Musicofilia, Ed. Anagrama, 2023). Los bots son terribles pero no hay que mirarlos mucho a guisa de contraer un peligroso síntoma parecido.
Total: ni los más productivos y exitosos escritores se han atrevido a tanto. Debe ser que este enfermizo fenómeno lo percibo porque siempre he trabajado lento y escribo y reescribo; aprendí a que no me importa en absoluto si me leen o no me leen.
Así comenzó la autora de El invencible verano de Liliana. Yo, que estoy tan pendiente del Pulitzer (obtenido en su momento por Harper Lee o John Updike), nunca me expliqué qué criterios se aplicaron al entregárselo a esta novela. Tuvo razón Felipe Garrido en sus atinadas críticas pero lo tundieron en las redes. ¿En qué desembocó todo? En que la autora se pensó de verdad la ganadora del Nobel; todo lo que hubo detrás no sé de dónde llegó, pero el Nobel no llegó. Aprendamos de esta lección un poco. O. Sacks clasificaría ese delirio como “El síndrome Nobel”, lo creo.