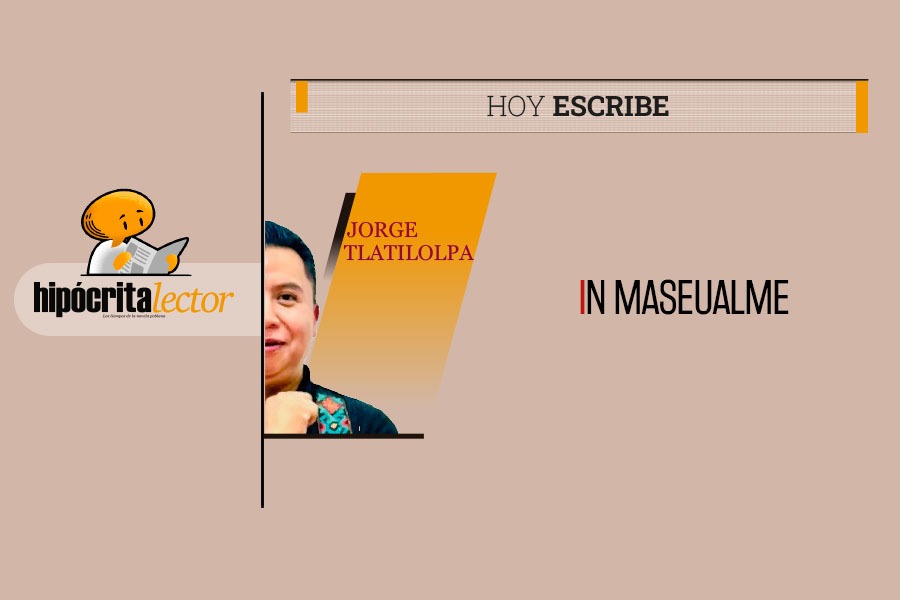Cuetlaxcoapan, Según datos del INEGI 2020, cuenta con 615,622 hablantes de lenguas indígenas, lo que refleja la diversidad lingüística y cultural de la región, con lenguas como el náhuatl (73.61%), totonaco (16.92%), mazateco (2.95%), popoloca (2.55%) y mixteco (1.34%).
Dentro de esta diversidad cultural, las juventudes indígenas desempeñan un papel crucial como custodios de conocimientos y saberes tradicionales y al mismo tiempo enfrentan obstáculos por dicha salvaguarda cultural ante los cambios del mundo moderno.
Según el Instituto Mexicano de la Juventud, el 9.5% de los jóvenes en Puebla habla alguna lengua indígena, lo que destaca su relevancia dentro de la población joven del estado. Estas juventudes, que representan a siete pueblos originarios de Puebla, no solo heredan lenguas y tradiciones, sino también una cosmovisión única que valora la armonía con la naturaleza y la comunidad.
Las juventudes indígenas en Puebla enfrentan desafíos significativos que moldean su realidad diaria. Uno de los principales es la marginación socioeconómica. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2022, el 55.6% de las personas ocupadas en actividades primarias en Puebla son indígenas, lo que refleja su fuerte vinculación con la agricultura y otras labores tradicionales, a menudo en condiciones de precariedad debido a la ubicación geográfica en donde se encuentran asentadas.
Los conocimientos y saberes tradicionales son el conjunto de prácticas, creencias, técnicas, valores y sabiduría acumulados y transmitidos de generación en generación dentro de una comunidad, generalmente de manera oral o a través de la práctica. Estos conocimientos suelen estar profundamente ligados a la cultura, el entorno natural y la cosmovisión de los pueblos, especialmente los indígenas, campesinos o comunidades locales.
Pese a la riqueza cultural de los Pueblos Indígenas, muchas juventudes indígenas se ven expulsadas debido a la falta de oportunidades económicas, la falta de acceso a la tecnología y las dificultades para realizar estudios universitarios y la inseguridad, lo que lleva a una migración significativa hacia la Ciudad de México o Puebla y los Estados Unidos de Norteamérica.
En el ámbito urbano, los jóvenes indígenas del Sur, la Mixteca y de la Sierra Nororiental migran a la ciudad de Puebla y los jóvenes de la sierra norte migran a la ciudad de México o Monterrey; dichas migraciones van acompañadas de sueños y anhelos por mejorar condiciones de vida, sueños que suelen ser frustrados debido a que existe una desconexión con sus contexto cultural enfrentando una triple invisibilización, por su idioma, por las costumbres y tradiciones y por los conocimientos y saberes tradicionales adquiridos que no son acordes a los lugares que llegan.
Las juventudes indígenas que migran a la ciudad de Puebla, suelen llegara a vivir en las colonias populares o los barrios más marginados, enfrentando nuevamente carencias, pero ahora fuera y lejos de su lugar de origen.
Aun con una formación profesional, la falta de empleos y oportunidades de los jóvenes indígenas, muchos suelen trabajar en la economía informal o en empresas que ofertan salarios que nos les permite tener una vida decorosa.
En la ciudad de Puebla ya no se puede bailar Xochipitzauac (baile que se practica en ritos para ofrendar y celebrar a la vida), no hay ríos en donde poder ir a timo-altiski (mojarse) y fluir con la vida, entre otras prácticas de saberes y conocimientos ancestrales que se pueden practicar en las comunidades indígenas.
El contexto citadino de la ciudad de Puebla, orilla a las juventudes a la negación de su identidad cultural, ya que es un entorno que históricamente ha privilegiado el legado español y criollo, marginalidad que limita su acceso a educación de calidad, empleo formal y servicios básicos, lo que representa un reto para su desarrollo personal y colectivo.
En contraste, la vida de las juventudes que se quedan en sus comunidades, su entorno tampoco es romántico, ya que la violencia, la delincuencia, las adicciones y los sectarismos religiosos, ha iniciado conflictos y división entre las juventudes que han ocasionado la perdida paulatina de ciertas prácticas como la faina, la danza, la ofrenda en la siembra, etcétera.
Existe un (mínimo) esfuerzo del Estado para tratar de valorizar los conocimientos y saberes tradicionales de las juventudes indígenas, sin embargo, estos esfuerzos desdibujan lo indígena cuando se mercantiliza o folkloriza los conocimientos y saberes tradicionales.
De mencionar, los intentos del gobierno de Puebla por revitalizar los conocimientos y saberes tradicionales de las juventudes indígenas es mediante iniciativas como las del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI), dirigido por Apolinaria Martínez Arroyo, como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde los jóvenes participaron en danzas, exposiciones artesanales y actividades que fortalecen su identidad. Sin embargo, para no interpretar dicha acción como buena intención, algo simbólico o superficial, sería oportuno preguntar, de la totalidad de personas que trabajan en el IPPI: ¿Cuántos son Jóvenes Indígenas Poblanos? ¿Qué cargos de dirección ocupan las juventudes indígenas en el IPPI? ¿Todo el personal del IPPI habla lengua indígena? ¿El IPPI, qué acción especifica y que acción transversal como política pública está dirigiendo o planteando para revitalizar los saberes y conocimientos tradicionales de las juventudes indígenas?
El gobierno de Puebla, bajo el liderazgo de Alejandro Armenta, ha mostrado un compromiso con las juventudes indígenas como con la apertura de la Universidad Rosario Castellanos en el Peublo Nahuatl de Eloxochitlan, la apertura de Universidad de la Salud en Yaonahuac o la entrega de Certificado de conclusión de comedor para la Universidad Intercultural en el Pueblo Totonaco de Huehuetla, son acciones que buscan también un futuro con justicia, paz y bienestar para los y las juventudes indígenas.
No obstante, la verdadera transformación dependerá de escuchar y considerar seriamente las voces de las juventudes indígenas, quienes, como custodios de conocimientos y saberes tradicionales pueden aportar mucho a la construcción de un Cuetlaxcoapan más diverso, equitativo y orgulloso de su pluriculturalidad ante los contextos de desarrollo y modernidad tecnológica y digital.
————————————————————————————————————————
Gracias al maestro Mario Alberto Mejía por darme la apertura de publicar la columna: MASEUALMI, que hará referencia a los indígenas, a los olvidados, al Puebla diverso.
Tlasocamtia ica no tlaniniuilis uan no yolo tlacuilouani Mario Alberto Mejía (agradezco en el pensamiento y con el corazón tlacuilouani [en nahuatl, no hay palabra para describir poeta, periodista o escritor, la palabra más próxima y que engloba todas esas expresiones es Tlacuilouani] Mario Alberto Mejía).
Gracias al equipo de HIPOCIRTA LECTOR por dar pauta y hacer realidad la columna MASEUALMI, Maseual, aun en el olvido, SÍ EXISTE.
“¡Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère!”; Baudelaire Charles; sonría, a lo demás ya le entendimos…