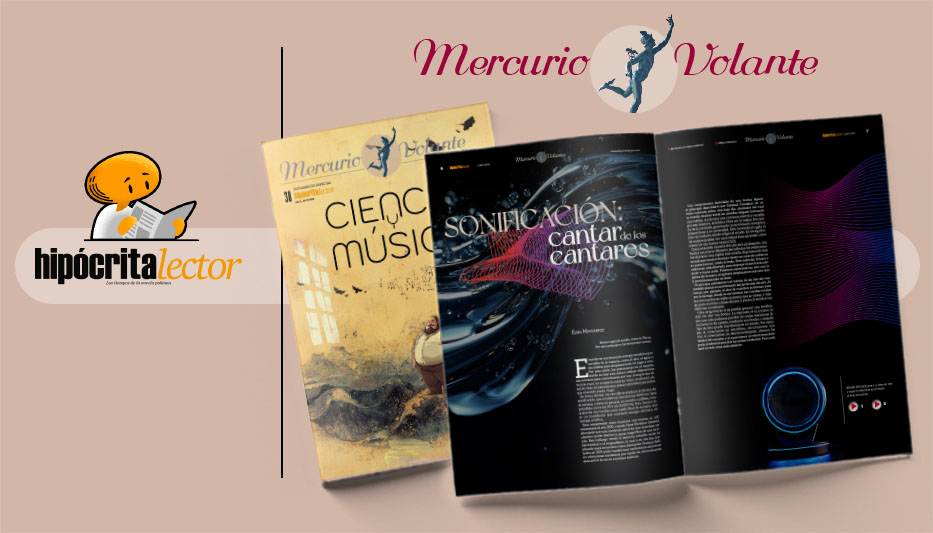Elías Manjarrez
Somos cajas de sonido, como la Tierra.
Por eso cantamos y las tormentas cantan.
El sonido es una forma de energía mecánica que necesita de la materia, como el aire, el agua o los sólidos, para desplazarse de un lugar a otro. Por esta razón, los astronautas en el espacio, donde no hay aire, deben utilizar dispositivos electrónicos para comunicarse por voz. Aunque sea difícil de creer, en el espacio exterior reina un silencio absoluto. Solo los planetas que poseen atmósfera permiten que el sonido pueda viajar.
De forma similar, los científicos emplean la técnica de sonificación, que consiste en transformar distintos tipos de señales, o datos en general, en sonidos audibles, comprendidos entre los 20 y los 20,000 Hz. Esta técnica requiere de una bocina como medio final de emisión, que es un transductor que convierte energía eléctrica en energía acústica.
Para comprender cómo funciona una bocina, es útil remontarse al año 1820, cuando Hans Christian Oersted descubrió que una corriente eléctrica que atraviesa un alambre puede desviar la aguja magnética de una brújula. Este hallazgo reveló la estrecha relación entre la electricidad y el magnetismo, lo cual a su vez fue inspiración para inventores como Alexander Graham Bell, quien en 1876 pudo transformar oscilaciones eléctricas en vibraciones mecánicas por medio de electroimanes para emitir la voz en el primer teléfono.
Los componentes esenciales de una bocina siguen el principio descubierto por Oersted. Consisten en un imán colocado sobre una base fija, alrededor del cual se enrolla muchas veces un alambre delgado formando una bobina. Al circular una corriente eléctrica variable por este alambre, la bobina vibra con la misma frecuencia de la corriente, generando un movimiento mecánico proporcional a su intensidad. Este movimiento agita el aire circundante, dando origen al sonido. En los siguientes enlaces podrán ver unos videos para aprender cómo construir una bocina casera [1] [2].
Como el sonido necesita del aire para propagarse, una bocina con mayor diámetro permite que las ondas sonoras alcancen una región más amplia. Seguramente han notado que muchas bocinas tienen un cono de cartón en su parte frontal, unido al imán. Este material, liviano y resistente, está diseñado para empujar el aire hacia adelante y hacia atrás. Podemos experimentar esto con la palma de la mano, al agitarla desplazamos más aire que si moviéramos solo un dedo.
El aire que exhalamos o el vaivén de las olas del mar también ponen en movimiento las partículas del aire. Al cantar, por ejemplo, el aire de nuestros pulmones pasa por la laringe, donde se encuentran las cuerdas vocales, que son bandas de tejido muscular que se tensan y relajan para modular el paso del aire y producir sonidos con distintas tonalidades.
Cabe preguntarse si es posible generar una sonificación sin usar una bocina. La respuesta es sí, aunque en ese caso solo podemos percibir las ondas mecánicas directamente. En cambio, mediante una bocina, cualquier tipo de dato puede transformarse en sonido. Por ejemplo, si conectamos un micrófono, escucharemos una voz; si conectamos un electrocardiógrafo, oiremos los latidos del corazón; y si conectamos un electroencefalógrafo, podremos percibir las ondas cerebrales. Profundizaré en este tema más adelante.
Existen ejemplos de sonificación sin bocina que también nos informan sobre el origen del sonido. Entre ellos están el tic-tac de un reloj mecánico, o los sonidos del cuerpo como los del corazón, pulmones o intestinos, que se escuchan a través de un estetoscopio. Este instrumento médico consiste en un tubo que conecta una membrana sensible a las vibraciones con el oído del médico. Su versión más simple fue creada por René Laennec en 1816.
La razón detrás de la invención de la sonificación es percibir patrones sonoros en datos que no tienen una naturaleza acústica, ya sea porque los fenómenos que los generan no son mecánicos o porque no hay aire que permita transmitir el sonido, como ocurre en las galaxias distantes o dentro del entorno microscópico de nuestro cerebro.
El desarrollo de la sonificación comenzó poco después de que Chester Rice y Edward Kellogg, ingenieros de la compañía General Electric, diseñaran en 1924 un modelo de bocina dinámica con sonido amplificado.
Uno de los primeros dispositivos que incorporó una bocina para fines sonoros fue el contador Geiger, creado por Geiger y Müller en 1928. Este instrumento, capaz de detectar partículas radiactivas, emite un breve “clic” cada vez que una partícula es registrada. Cuando el nivel de radiactividad es alto, los clics se suceden rápidamente, advirtiendo al usuario sobre la cercanía de una zona potencialmente peligrosa.
Pocos años después, en 1934, Adrian y Matthews retomaron el trabajo de Geiger y Müller, y conectaron la señal del electroencefalograma a una bocina para hacer audibles las ondas cerebrales. En distintos textos de divulgación, tanto en inglés como en español, suele afirmarse que este método marcó el inicio formal de la sonificación. Sin embargo, como puede apreciarse, los verdaderos pioneros fueron Geiger y Müller, o mejor dicho la mágica bocina que le dio voz a su descubrimiento.
En el siguiente enlace [3], les comparto un video de sonificación que realicé en mi laboratorio para ilustrarles cómo suena el ritmo de las ondas cerebrales alfa. Este video lo realicé solo con fines de divulgación.
En el video podrán visualizar en color amarillo la señal eléctrica del movimiento de los ojos, y en color azul, la señal del electroencefalograma. Podrán notar que cuando doy la orden de que la participante cierre los ojos, hay una respuesta audible de ondas alfa (que ocurren a unas 10 ondas por segundo). En cambio, cuando doy la orden de que la participante abra los ojos, dichas ondas se atenúan o desaparecen, y ya no son audibles con la sonificación. Este fenómeno se conoce como reactividad alfa, descrito inicialmente por Hans Berger en 1924 y explorado con mayor profundidad por Adrian y Matthews una década más tarde.
Con el tiempo, la idea de la sonificación comenzó a inspirar a otros campos, como el de la música. En 1965, Alvin Lucier, compositor de música minimalista, creó una pieza algo inquietante a partir de señales del electroencefalograma. Este compositor conectó la señal cerebral no solo a bocinas, sino también a motores que ponían en movimiento a objetos resonantes y a instrumentos de percusión, como el tambor. En el siguiente enlace pueden escuchar una muestra de esta singular forma de expresión sonora llamada “Music for Solo Performer” [4].
En los últimos años, se han utilizado las ondas cerebrales para crear música a través de algoritmos que conservan sus frecuencias originales y les incorporan matices armónicos. Esta modalidad de sonificación busca comprender cómo nos afecta escuchar música generada a partir de las frecuencias básicas de la actividad cerebral [5]. No obstante, muchas de las versiones disponibles en plataformas como YouTube recurren a promesas exageradas y carecen de sustento científico, lo que contribuye a una visión distorsionada del tema.
Sin embargo, aunque la sonificación de las ondas cerebrales sigue siendo un campo poco explorado dentro de las neurociencias, ofrece un potencial interesante para el desarrollo de interfaces cerebro-computadora no invasivas [6].
La sonificación también se ha empleado para detectar ritmos que se generan a nivel astronómico. La NASA tiene un proyecto de sonificación para convertir los datos de los radiotelescopios en ondas sonoras [7].
La NASA explora patrones sonoros que permitan caracterizar objetos astronómicos, de forma similar a como un médico interpreta los latidos del corazón para detectar posibles afecciones. En el siguiente enlace se presentan algunos ejemplos de sonificación del cosmos [8]. La película de ciencia ficción Contacto, inspirada en la obra de Carl Sagan, también ofrece un ejemplo de la sonificación de una señal captada por un radiotelescopio, supuestamente emitida por una civilización lejana [9].
Este tipo de experimentos marcó un precedente en el uso del sonido como herramienta científica. Así como se hizo audible la actividad cerebral, hoy se transforma en sonido la información que proviene del espacio. La sonificación, en ese sentido, no solo permite escuchar lo que antes era invisible, sino que también conecta escalas tan distintas como el cerebro humano y el universo.
Para finalizar me gustaría reflexionar que, sin la presencia de la materia, ya sea gaseosa, líquida o sólida, la sonificación no podría existir. Una bocina no emite sonido en un espacio vacío. El sonido es una forma de energía que “canta” y se desvanece al interactuar con estas manifestaciones del mundo físico: viento, piedra y agua, sin importar cómo las nombremos. Ello me recuerda estos últimos versos del bello y profundo poema de Octavio Paz, Agua, Piedra, Viento [10], de su libro Árbol adentro (1987) [11]:
El viento en sus giros canta,
El agua al andar murmura,
La piedra inmóvil se calla.
Viento, Piedra, Agua.
Uno es otro y es ninguno:
entre sus nombres vacíos
pasan y se desvanecen
agua, piedra, viento.
Referencias:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=QlnF5oILE2Q
[2] https://www.youtube.com/watch?v=EYJKlzOun0c
[3] https://drive.google.com/drive/folders/1M9JlEjJ5h0Toy2qeRglXfTwMLWs1gF6X?usp=sharing
[4] https://www.youtube.com/watch?v=Q73ZbDhQsb4
[5] https://www.youtube.com/watch?v=lNHrZzvSf6w&t=267s
[6] Sanyal S, Nag S, Banerjee A, Sengupta R, Ghosh D. “Music of brain and music on brain: a novel EEG sonification approach”. Cogn Neurodyn. 2019 Feb;13(1):13-31. doi: 10.1007/s11571-018-9502-4.
[7] https://science.nasa.gov/mission/hubble/multimedia/sonifications/
[8] https://www.youtube.com/watch?v=HoW3BEdjmD0
[9] https://www.youtube.com/watch?v=Q399v-pMG30
[10] https://trianarts.com/octavio-paz-viento-agua-piedra/#sthash.AJ8eE6Ab.dpbs
[11] https://www.elem.mx/obra/datos/2593
ELíAS MANJARREZ
Profesor investigador titular, responsable del laboratorio de Neurofisiología Integrativa del Instituto de Fisiología, BUAP. Es físico de formación, con maestría en fisiología y doctorado en neurociencias. Obtuvo su doctorado en el departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav.
Sus líneas de investigación están enfocadas a entender propiedades emergentes de ensambles neuronales en animales y humanos. Es pionero en el estudio de la resonancia estocástica interna en el cerebro, la propagación de ondas en ensambles neuronales espinales, la hemodinámica funcional de las emociones, así como de los mecanismos neuronales de la estimulación eléctrica transcraneal. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología del CONCYTEP y ha recibido el premio Cátedra Marcos Moshinsky. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3.