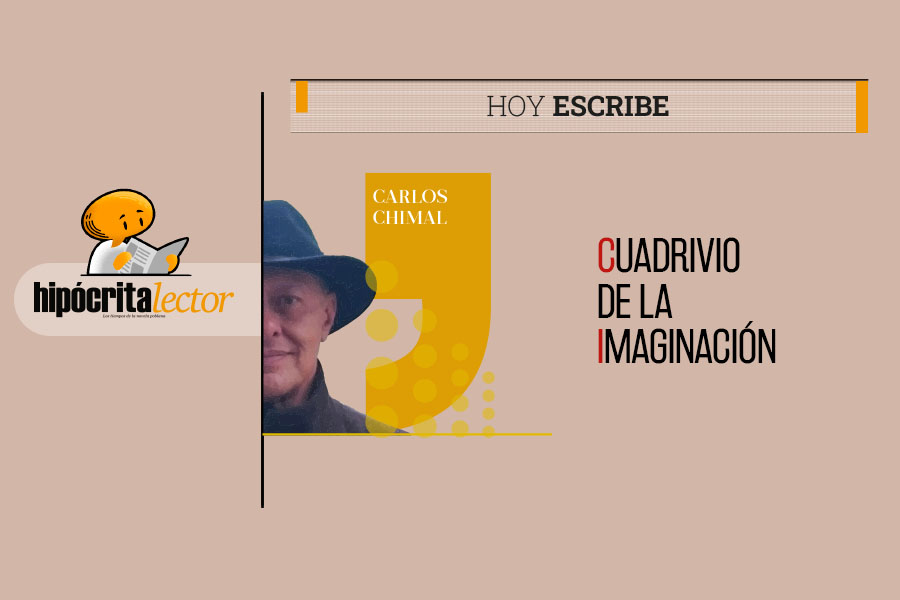Existe un gusto entre algunas pintoras y pintores mexicanos por tratar su obra como un juguete introspectivo. No se trata de algo infantil ni superficial o críptico, sino de una incursión realista, muchas veces onírica y transparente, a los meandros de un trazo que se prolonga más allá de la bandera lúdica que ostenta. Tal es el caso de Néstor Quiñones en Los sentimientos recuperados (1994), en La vida, siempre se abre camino. Con o sin nosotros (2016), así como en sus retratos de personajes famosos.
Otro artista de sorprendente simplicidad es Miguel Castro Leñero (Modificaciones al plano general de una casa I, 2002), quien sublima el juego y el juguete, como si quisiera decirnos que la concepción y ejecución deben ser tan sencillas como nos sea posible llevarlas a cabo, sin ocuparnos de mayores rebuscamientos tecnológicos. Sus animales en miniatura y pequeñas casas, realizadas en madera, representan la culminación de un periplo hacia las entrañas de la ciudad y las raíces del campo, como lo hacen a su manera Ismael Vargas (Maternidad del vuelo, 1993) e Irma Palacios (Flores, frutos de luz y sombra, 1994). Vargas también ha pintado juguetes (Pokémon y Canicas 2, 2014), al igual que Palacios, más allá de su poético abstraccionismo, algo que algunos califican de “música visual”. Solo lo esencial es bello, afirmaba ella.
Por su parte, Javier Vázquez, conocido como Jazzamoart (Retrato de un inventor de ruidos, 1983), Georgina Quintana (Los amigos de Rafaela, 1994 y Morpho peleides, 2003), Alberto Castro Leñero (Estructura orgánica, 2003) son artistas que han propuesto mostrar lo contrario, es decir, establecer senderos lo más alejados posible de lo esencial, rutas que desembocan en un lago factual: el hecho de que solo lo difícil y lo peligrosamente repetitivo puede ser bello, lo cual genera en una enorme diversidad.
Así sucede con una buena parte del quehacer científico hoy en día, sobre todo después de que en muchas disciplinas los paradigmas no parecen estar a punto de derrumbarse y solo resta por hacer una ciencia previsible y aburrida, riesgosamente reiterativa y que no genera diversidad alguna. No obstante, esto es una apreciación incompleta, ya que en otros campos tan diversos como la genética molecular, inteligencia artificial, ingeniería espacial, los progresos son palpables, incluso emocionantes para muchos artistas.
Una constante del arte contemporáneo en general, y México no es la excepción, es que los jóvenes se hallan enfrascados, en algunos casos empantanados, dentro del universo de la ciencia y tecnología que permea todas las facetas de la realidad humana. Conforme el fin de siglo trituró el posmodernismo y nos adentramos en la nueva centuria, los artistas recurrieron cada vez más a artefactos tecnológicos de manera consciente, conocedora y, en algunos casos, genial, y al mismo tiempo apelaron a los patrones clásicos, como lo hicieron Estrella Carmona en Fuente de Neptuno (1994) y Carla Rippey en Adán y Eva (1995).
Patricia Soriano no busca ni una ni la otra, esto es, no está empeñada en convencernos de que solo lo esencial es bello o todo lo contrario. Su propósito es provocar déjà vu, por ejemplo, con el pintor holandés del siglo XVII, Samuel Van Hoogstraten, en Antípodas I, II y III (2001). Lo mismo sucede con José Castro Leñero (Paisaje fragmentado y Frecuencia, 1999), quien se apoya en todos los artefactos a su alcance, desde las modernas cámaras oscuras hasta la manipulación digital, para convertirse en singular testigo de lo que significa ser urbanita.
A su manera, Xavier Esqueda (Maquinaria para ladrar, 1967), Arnold Belkin (Anatomía I, 1973), Brian Nissen (Flash Light, 1974), Yishai Jusidman (A. W., 1990) y Gabriel Macotela (Ciudad en construcción, 2001) participan de esta relación cuasi-subliminal de la psique artística en un mundo dominado por los descubrimientos científicos y tecnológicos, avasallado por la usura y la especulación inmobiliaria. Y, sobre todo, inmersos en el dilema de buscar su belleza en lo esencial o en la incuantificable repetición que halaga nuestros sentidos.
La idea de que la innovación debe estar inspirada en la naturaleza apareció a principios del siglo XX y ha cobrado auge a lo largo del XXI. En su libro Biomimicry (1997), Janine M. Benyus aventura la hipótesis de que el Homo industrialis se ha dado cuenta de que alcanzó los límites de tolerancia naturales y ahora intenta escuchar lo que tienen que decirle ballenas, delfines, vacas, insectos, virus y bacterias. Viene a colación la obra de Sylvia Ordóñez (Kaleidoscopio, 2003), al igual que la de José María Velasco.
Vale aclarar que estas diferencias estéticas no están vinculadas a una u otra escuela, ni siquiera a un grupo de amigos. Así, el abstraccionista Sergio Hernández (Ritual, 1994) está más cerca del hiperrealista Pedro Diego Alvarado (Tunas, 2002) y de la mencionada Georgina Quintana (Frailecillo copetón, 2003), a pesar de hallarse suscrita al virtuosismo científico de Velasco y, finalmente, heredera de un realismo clasicista. El cuadro Meu Xubi (1973) de Francisco Toledo (un maestro de lo esencial como sinónimo de belleza) es un ejemplo elocuente, sonoro, de esta nueva realidad que se rinde ante los ancestrales diseños naturales. Uno escucha a los alacranes de Toledo agitar su sonaja.