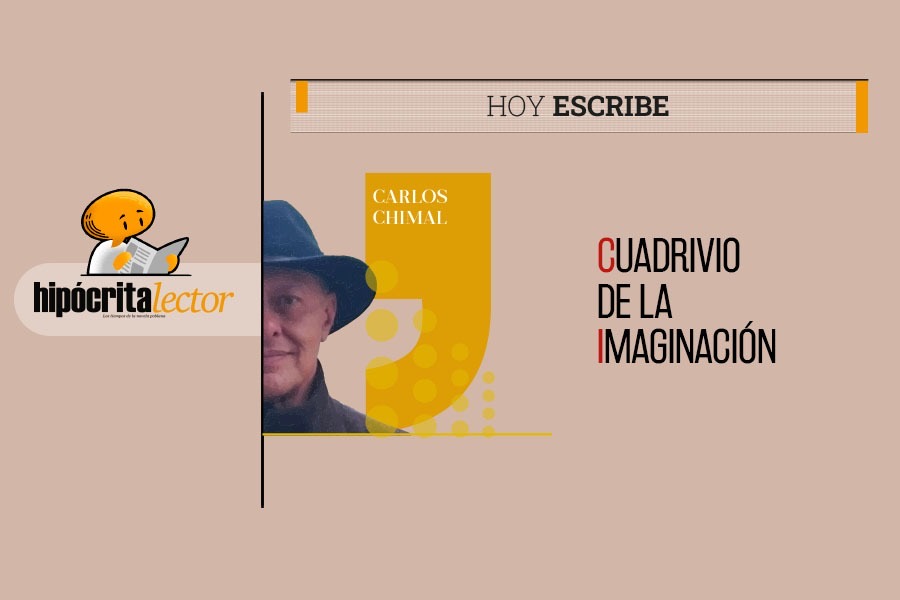Destejiendo el arco iris Rufino Tamayo bajó del cielo en una grúa cargando media docena de sandías. Luego comenzó a hacer malabares con ellas. David Alfaro Siqueiros caminaba muy orondo por el Museo de Arte Moderno del Vaticano, en Roma, persiguiendo la sombra de Diego, quien se deslizaba en sentido contrario sobre una patineta de una rueda, antes de estrellarse en la carretera de Cuernavaca. Iba rodeado por tres mujeres bellas, casi desnudas, que jugaban a los dados flotantes. La que iba a su izquierda, es decir, a mi derecha, sonreía porque la combinación ganadora la señalaba con una especie de dedo sangrante. Entonces, un mosaico del techo del museo se desprendió, amenazando con precipitarse sobre la cabeza de la afortunada. Diego intentaba moverla con la fuerza de los versos de Mallarmé: “Un golpe de dados jamás abolirá el azar”.
Era 1972, un año especial para Juan O’Gorman. Gabriel Figueroa salía de su casa de Coyoacán, diciéndole adiós a su hija Tolita, quien vestía de rojo encendido. Gabriel tomó el aeroplano que conducía a las inmediaciones del lago Evian, en la apacible ciudad de Ginebra. En un parpadeo, Gabriel se alejaba luego de cruzar el puente del Ródano a las doce en punto. En la otra orilla, un mexicano exhibía algunos objetos luminosos, como un Montenegro de pequeñas dimensiones; había también una cabeza de Luis Ortiz Monasterio. Entonces comenzó a soplar un viento de fina piedra molida. Vi a Francisco Díaz de León ayudar a equilibrar el catamarán en el que sucedía mi sueño.
¿Qué es esto? ¿Qué materia lo constituye? Para algunos se trata de la experiencia encarnada de un individuo cuando se acerca a las fronteras del mundo externo, real, azaroso. Éstas parecen definidas y estables, cuando en realidad son móviles y plásticas. Su naturaleza es fractal. Entre más las observamos en detalle, aparecen nuevas formas, un claroscuro insospechado mientras transcurre en nuestra mirada atónita el momento previo.
Flotando, suspendido en miles de hectolitros de agua dulce, aparece en el alféizar poseinsteiniano Ignacio Salazar, quien se sirve de la simultaneidad del tiempo presente dentro del espacio euclidiano, por ejemplo, en El viento de la villa del este (2000) y en Fue entonces cuando vi el péndulo (2000-2001). Ambos cuadros giran alrededor de una fatídica sensación de futilidad y, por ende, de lo fugaz que suele ser la vida humana comparada con la longevidad de los objetos siderales y, quizás, de otras formas de vida milenarias que habitan en las lunas de un gigantesco planeta gaseoso, girando en una galaxia vecina.
Décadas antes, Enrique Guzmán pintó Transcurso del tiempo (1976), tratando de mostrar, por el contrario, que el tiempo es sólido y mensurable; que está a nuestro favor, como creían los románticos. Influido o no por estas ideas acerca de la naturaleza del espacio-tiempo, es claro que Guzmán compartía la carga emocional de este canto de rudo humanismo que es México.
Nuestro país aún posee fauna y flora megadiversas; es, al mismo tiempo, crisol de razas. Exhibe cada noche y cada día, en cada luna y bajo cada sol, sus obras de arte histórico, religioso y mitológico; la densidad de los motivos y propósitos supera la simple representación de la realidad. Se carga de simbología. Las figuras sincopadas de Carlos Mérida, las estrellas de Rufino Tamayo, las agujas de Frida Kahlo, los mosaicos de Gunther Gerzso, las superficies de Mathias Goeritz, las personalidades de Alfredo Castañeda, las claves de Remedios Varo, los sueños de Leonora Carrington, los cortes de Arnold Belkin, los trenes de Rafael Cauduro son ejemplos dispares de esto, reunidos de una manera sorprendente e impensable si no fuera porque la relación onírica es real, el espacio-tiempo existen por su cuenta, devienen en el sueño del autor con sus materiales y sus manos.
Es un lenguaje emblemático de códigos (José Clemente Orozco), que, a primera vista, parece fácil de descifrar (Dr. Atl, Olga Costa, Luis Nishizawa), aunque el mensaje de humanidad que conlleva es difícil de olvidar (Alfredo Zalce, Fernando García Ponce), tanto por la evolución del gusto como por la moda mediática: Vicente Rojo, Arnaldo Coen, Luis García Guerrero, Roger von Gunten, Antonio Rodríguez Luna. Comparten todos estos creadores una serie de desencuentros e influencias, muchas veces fortuitas, otras veces buscadas; transitan entre el místico, el científico, el quiromántico, el físico que interpreta hasta donde su sabiduría (y su presupuesto) le alcanzan. Nacer es un misterio digerido; soñar, un cliché; morir, una aberración.
Al despertar del sueño me quedé con la idea de que José Clemente Orozco ardía. Haciendo un esfuerzo, las escenas de la madrugada anterior comenzaron a saltar por mi cabeza. En la primera de ellas, impaciente, el mismo Orozco tomaba un megáfono y, con rara voz metálica, conseguía que sus palabras se sumaran al viento: “Mejor quemarse que oxidarse”, exclamaba. El doctor Agua, haciéndose pasar por Gerardo Murillo, invitaba a Diego a visitar el Paricutín, pero Rivera no tenía tiempo, sino espacio. Y luz. E ideas, muchas ideas.
También hay realidades interiores proyectadas de manera exponencial conforme la luz se mueve hacia cada rincón del universo. En Cuerpo doliente (1992), de Eduardo Tamariz; en Autorretrato en tareas (1993-94), de Mónica Castillo, y en Mandarín en domingo (1993), de Julio Galán, el hiperrealismo no es más que la forma que sigue a la función, a un sentimiento funcional si se quiere, que evita que nos deprimamos y muramos, invitándonos a creer que nuestros sueños son los mundos que ahora, en este momento, no pudieron ser y, no obstante, existieron por un instante.