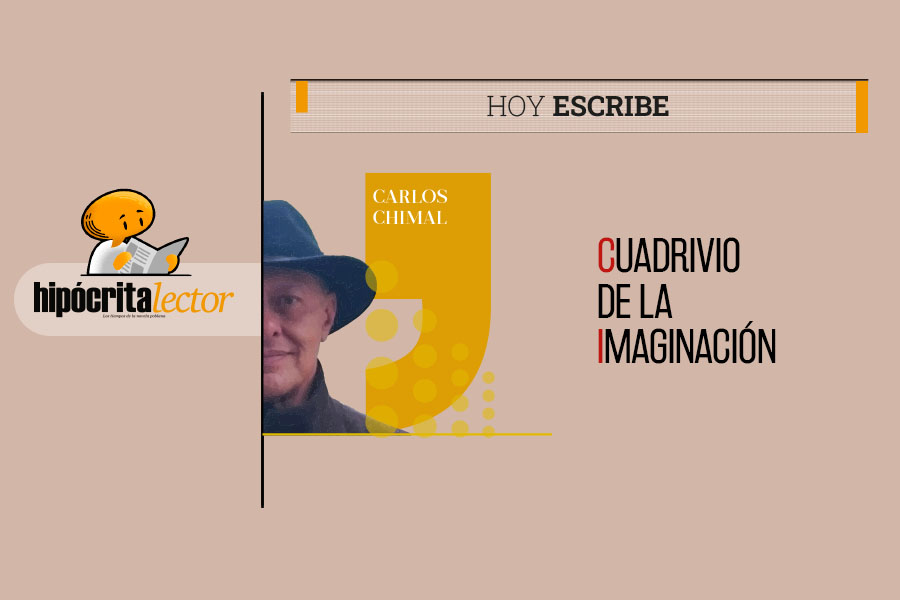Los maestros del hiperrealismo mexicano tienen una relación vasta, prístina, con los descubrimientos científicos y los objetos tecnológicos, así como con las nuevas ideas acerca del periplo que significa nacer, respecto de nuestras gestas oníricas (sin olvidar la de algunos animales que hemos observado con detenimiento) y lo que sabemos ahora en cuanto al proceso de disipación de la conciencia individual.
Asimismo, es inherente en su quehacer establecer determinada relación con la luz y sus formas. Aspecto toral es la luz que cada artista proyecta al cuerpo u objeto de cada una de sus obras pictóricas. A diferencia de realistas como los impresionistas, quienes pintaron con iluminación de campo claro, genios de la pintura como Arturo Rivera nos revelan su asunto con luz oblicua, desde los lados, en ángulos inclinados, lo cual da la impresión de un mayor contraste. Rivera lo muestra, ya con sobriedad en Ejercicio de la buena muerte (1999), ya con impudicia en El olvidado (1993) y en La colección del chamán (1997).
Por su parte, la inmortal obra de Rafael Cauduro, el cronista de una realidad soberbia, escéptica, fáctica, se encuentra cargada de pesos específicos, como son la proporción clásica, el desafío moderno y la relativización contemporánea, por ejemplo, en Retablo de los éxtasis (1994). Cauduro fue un poeta de la luz inclinada, un torturador del espacio que ocupan los sueños, un observador implacable del constante renacer y morir, conducido por los deseos, algunas veces satisfechos, en repetidas ocasiones incumplidos.
Roberto Cortázar (Quince estudios para un descendimiento, 1987), Mónica Castillo (El descanso II, 1994), Martha Pacheco (Los exiliados del imperio de la razón, 1999) y Daniel Lezama (Alegoría de Tlaxcaltongo, 2003) también recuperan el poder evocador de la pintura en contra de la banalización del testimonio llevada a cabo por la fotografía. La luz oblicua está vedada a los fotógrafos, por más que digan misa, y en latín.
La crítica y estudiosa de la pintura, Teresa del Conde, calificó de neomexicanista el hiperrrealismo de Enrique Guzmán, Julio Galán, Nahum B. Zenil, Javier de la Garza, Dulce María Núñez y Juan Torres. Sin duda, todos ellos, a su manera, exaltaron (e hicieron mofa) de los símbolos patrios que nos caracterizan, pero de su lectura formal podemos desprender que tal vez haya algo más que los reúne, una especie de adoración de la sociedad tecnológica, de la cual apenas somos espectadores. Representan el preludio del fetichismo promovido por el nacionalismo decimonónico, manierismo que vuelve a ser explotado por el kitsch chauvinista de los años de 1990 y que padecemos año con año.
El cuadro de Guzmán, Conocida señorita del club. La llegada de la felicidad retratándose con sombrilla (1972) es un ejemplo de esta postura deliberada, así como Macho con peluche (1989) de Dulce María Núñez, De tu amor y de mi amor (1991) de Javier de la Garza y Mexican Curious (1993) de Nahum B. Zenil. No lejos se encuentra Alejandro Colunga (Mago tejiendo música o Textiloco, 1996). La capacidad de un pueblo de mofarse de sí mismo, exaltando, vendiendo y ridiculizando al mismo tiempo valores comunes, se logra solo con un desarrollo social notablemente basado en la tecnología.
Germán Venegas, Alejandro Arango y Roberto Turnbull llevan al límite este “juego inútil del arte” frente a la sociedad tecnológica. Se pitorrean, dramatizan, juegan como los jóvenes científicos de la segunda mitad del siglo XX, quienes gozaron de la reunión de ciencias antes separadas, por ejemplo, las matemáticas y el estudio de las funciones mentales, la química y el fondo del Universo.
Todo puede hacerse con una hiperciencia callejera, hecha en laboratorios alejados de cualquier sofisticación, en talleres de segueta y brocha gorda. Todo material, todo sustentáculo, por más levemente iconográfico que sea, merece la pena ser considerado para incluirlo en una próxima obra. La frontera entre lo natural y lo artificial es solo un punto de vista, como sucede en El paraíso perdido (1985) de Germán Venegas, Estanque con platos (1991) de Roberto Turnbull y Solo (1993) de Alejandro Arango. La luz oblicua les pertenece.