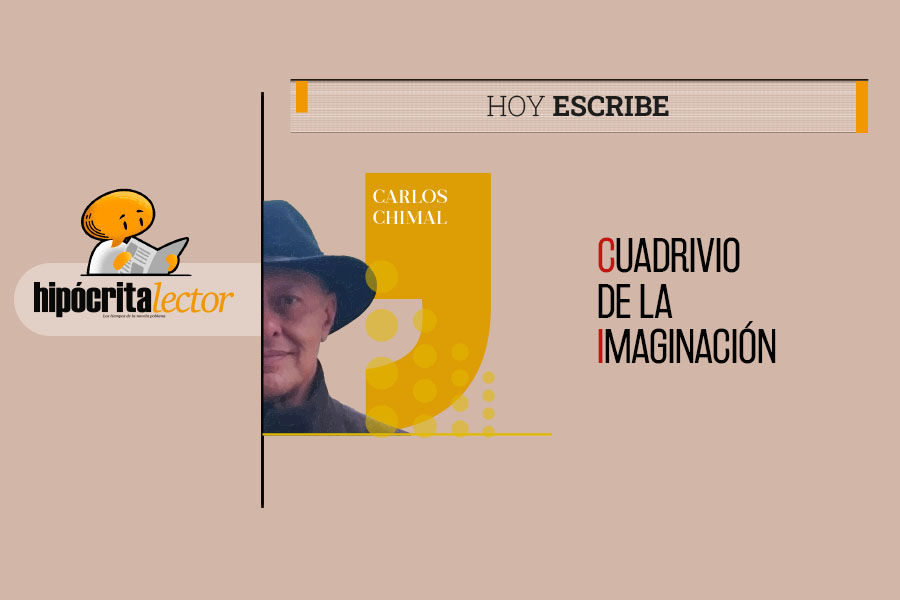Huemanzin Iyolocuauhtli Rodríguez, In memoriam
Concierto en la Sociedad Japonesa de Nueva York. Brillantes talentos de la música concreta con profundas raíces tanto en la milenaria composición sin partitura como en la vida socio–política de aquellas islas, nos llevan a un ámbito de belleza incomensurable. Su instrumento es la flauta vertical shakuhachi que ha moldeado la historia de ese país. Como muchos otros elementos culturales locales, las primeras shakuhachi del siglo VIII, dotadas de seis agujeros, derivan del xiao chino, que en su versión japonesa tuvo un enorme auge durante el periodo Nara (710–794).
A lo largo del concierto visual, los miembros del quinteto nos hacen saber que esta flauta, preferentemente tallada en bambú, no se toca con fines de entretenimiento, sino que se hace sonar como un destello para lograr paz interior y cierta armonía con la naturaleza. Las melodías no siguen un ritmo fijo ni patrones musicales “sordos”, de ornato; los autores prefieren simular el rumor del viento, el agua corriendo por su lecho, golpeando, limando las piedras; el trino de pájaros avisándole a otros de su especie: “Por allí no vueles, hay depredadores”.
El repertorio incluye un collage de imágenes ukiyo–e del periodo Edo o Tokugawa (que gobernó durante casi tres siglos, de 1603 a 1868); se trata de antiguas planchas de madera representando vagabundos del Dharma con su inseparable flauta, así como a los monjes andarines de la secta zen Fuke, pregoneros de la nada. Podemos percibir el sentido de transitoriedad e intuir el concepto budista de lo inútil que resulta buscar la permanencia (mujō) en un todo ilusorio.
Si bien comenzó a usarse como instrumento cortesano, parte de los objetos preciosos que generaban la música imperial conocida como gagaku, durante siglos shakuhachi fue más bien un objeto ritual exclusivo de este grupo de monjes Fuke, quienes modificaron la flauta, adaptándola para cinco dedos, cuyo sonido resultó más fluido y potente, y es el tipo de instrumento que se utiliza en la actualidad.
Entre los monjes zen había una vaga tradición que indicaba cómo tocarla, pero, como era de esperarse, cada uno de los templos tenía su propia variante. Algunos monjes intentaron sistematizar la composición tradicional. A finales del periodo Edo, el uso del shakuhachi se empezó a difundir en círculos laicos. Tres años después de haber iniciado el periodo Meiji (1868–1912) se prohibió esta clase de agrupaciones y los monjes fueron dispersados. A partir de entonces diversos maestros y organizaciones particulares fundaron escuelas a fin de crear su propia tradición, que se empezó a transmitir según los rigurosos preceptos usuales de las disciplinas japonesas.
También nos enteramos de que Nakao Tozan, fundador de la escuela más conocida durante el siglo XX, decidió buscar un repertorio nuevo, principalmente compuesto por él mismo. Con ello apareció un tipo de música reconocible para cualquier occidental, pero con suficientes características autóctonas como para ser llamada “nueva música japonesa”. Esta novedad supuso no solo la aparición de un repertorio inédito, sino también una nueva concepción social del significado profundo de la flauta shakuhachi Fuke y la labor cultural de sus intérpretes.
El quinteto toca una composición del célebre músico, John Cage. Tengo la suerte de asistir a este concierto con Pete Miller, brillante sonidista de cine, ganador de un Óscar y, por tanto, miembro de la Academia de Ciencias Cinematográficas. En su larga vida Pete ha conocido a mucha gente de la élite cultural de este país, entre ellos al susodicho Cage. Me cuenta que en alguna ocasión realizaba con él una sesión de grabación en un estudio de esta ciudad, cuando un joven y entusiasta músico se acercó al célebre compositor, mostrando su absoluta admiración. Luego de las reverencias, intentó regalarle su demo, pero aquél se disculpó al rechazarlo, aduciendo que no poseía aparatos de reproducción; trató de explicarle de la manera más atenta que no tenía problemas para grabar música, aunque prefería escucharla y hacerla en vivo; se inclinaba por los sonidos creados para ser oídos una vez, pues la siguiente ocasión serán otros.
La misma Sociedad Japonesa conmemora en el transcurso de este año el centenario del nacimiento de Hiraoka Kimitake, quien se cambió el nombre en la adolescencia por el de Yukio Mishima. La carga de ser el primogénito de un descendiente del clan guerrero Tokugawa y alto funcionario gubernamental moldeó su carácter. Por cierto, en esos años del regimen Tokugawa la flauta de bisel sakuhachi Fuke no solo era un instrumento musical, sino también podía emplearse como arma defensiva por parte de sus dueños, quienes servían de espías del gobierno. Los vínculos de este objeto con las aspiraciones, forma de vida y muerte ritual de Yukio Mishima son más íntimos de lo que muchos piensan.
El autor de Confesiones de una máscara (1949) y El Templo del Pabellón Dorado (1956), entre otras novelas y relatos, creció bajo la égida de su abuela paterna, Natsuko, quien le enseñó a contener las emociones, a ser disciplinado cuando de escuchar la flauta sakuhachi Fuke se trata. Había que examinarla con detenimiento en su dimensión estética y en su faceta guerrera. Era imperante mirar sus formas interiores, los nudos aleatorios; había que empuñar el trozo de bambú recio, aprender a escucharlo. Al mismo tiempo, Natsuko lo entrenó a canalizar los sentimientos cargados de historia hacia un propósito mayor: rescatar el pasado perdido de los samuráis. Mishima lo intentó y fracasó, por lo que la única salida honorable era mediante sappuku, que no debe confundirse con un simple harakiri ni con el suicidio occidental.