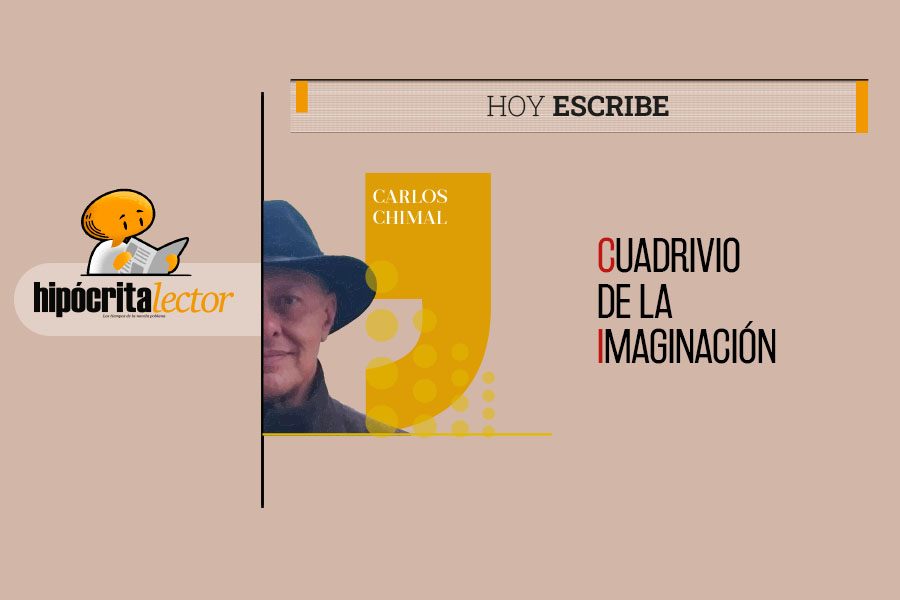En abril de 1925 vio la luz El gran Gatsby, peculiar obra literaria rodeada de glamour y tragedia, escrita por alguien que solía mostrar destellos de una brillantez cegadora, dueño de una prosa pungente. El domingo 13 del mismo mes falleció otro escritor que también poseía una intensa, poderosa forma de narrar.
Cada novela de ambos autores pica, hiere, hace sangrar. Pero si el norteamericano creó atmósferas con abundante descripción lírica, privilegiando la dimensión emocional, Mario Vargas Llosa fue más prolijo y, al mismo tiempo, más conciso. Adorador de Gustave Flaubert, exacerbó las virtudes narrativas aprendidas de Madame Bovary y La educación sentimental, llevándolas a niveles de paroxismo barroco, existencial, sobre todo a partir de Pantaleón y las visitadoras. Tanto Fizgerald como Vargas Llosa utilizaron la novela a fin de expresar con vehemencia sus ideas político–filosóficas.
Resulta irónico que, en cierta forma, los dos se parezcan, pues Vargas Llosa era todo lo contrario al locuaz Scott, a quien le encantaba la fiesta extrema. Por el contrario, aquél prefirió llevar una vida más bien alejada de los excesos que marcaron la literatura del autor de Al este del paraíso. Incluso a Vargas Llosa le gustaba ejercitarse a fin de escribir las voluminosas novelas que le dieron fama. En su libro La verdad de las mentiras (1990) escribió a propósito de la novela que ahora cumple su primer centenario:
“Comienza como una ligera crónica de los extravagantes años veinte –sus millonarios, sus frívolos, sus gángsters, sus sirenas y la desbordante prosperidad que respiraban– y, luego, se convierte insensiblemente en una tierna historia de amor. Pero, poco después, experimenta una nueva muda y torna a ser un melodrama sangriento, de absurdas coincidencias y malentendidos grotescos, al extremo de que, al cerrar la última página, el lector de nuestros días se pregunta si el libro que ha leído no es, más bien, una novela existencialista sobre el sinsentido de la vida o un alarde poético, un juego de la imaginación sin mayores ataduras con la experiencia vivida”.
El 3 de junio de 1999 la revista Letras Libres se presentó en la Casa de América, en Madrid. Enrique Krauze tuvo la gentileza de invitarme a una cena que se llevaría a cabo en el piso superior del palacio donde se aloja dicha Casa. También estaba invitado Vargas Llosa.
Cuando lo creí oportuno me acerqué a él, si bien no fue tan difícil pues aún no ganaba el Nobel y los invitados éramos muy pocos; le confesé que la literatura directa, de acción, con vívidas descripciones psicológicas que encontré en las ediciones limeñas de Los Jefes y La ciudad y los perros me orillaron a convertirme en novelista. Le hizo gracia.
– ¿Orillado?, ¿quiere decir que soy yo el culpable de que ahora usted se gane la vida como un perfecto mentiroso?
Era como estar platicando con el fantasma de Gustave Flaubert. La mejor literatura es la que consigue “engañar” a los lectores de que su mundo es factible. Solo la mentira perfecta revela verdades.
Años después, en 2013, fui invitado al Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en Panamá, evento que él inauguraría dictando una conferencia magistral. La otra conferencia fue ofrecida por el nicaragüense Sergio Ramírez. La suerte quiso que nos hospedaran en el mismo hotel. Aun así, ahora resultaba casi imposible acercarse a Vargas Llosa, pues ya había obtenido el galardón de la Academia Sueca y gente tanto de Guinea Ecuatorial como del Sahara Español, la Argentina, la Amazonia, querían decirle algo.
Una noche, luego de probar diversos ceviches de antología, llegó el momento de los postres. Todo mundo se movió: los débiles, en busca de su dosis de azúcar; los pudorosos, a bailar; aquellos que preferían terminar la velada de otra manera, a sus habitaciones. Entonces fui a saludarlo.
Hay quienes dicen que después del Nobel ya no era el mismo, que se refugió en el manierismo, empresa intelectual que le valió su ingreso en 2023 a la Academia Francesa. No lo sé, solo recuerdo que me senté junto a él, viendo al pujante inventor de ficciones que te hacen reír y llorar, no al hombre obsesionado con superar las hazañas del Inca Garcilaso de la Vega. Bromeando sobre si los ceviches del Perú eran más sabrosos que las delicias panameñas que acabábamos de degustar, me olvidé del empecinado aristocratizante y sonreí con él porque, aseguró, esos momentos de paz y placer venial los envidiarían reyes, obispos y jerarcas.
Saqué a colación el asunto de Flaubert. Me sugirió que volviera a caminar por París pensando en los sentimientos ambiguos del francés por la ciudad capital.
– Yo lo orillé a usted a ser escritor –me miró, exhibiendo su marfileña dentadura–, pues me sucedió lo mismo leyéndolo a él en esa urbe de piedra, acero y cristal.
No volví a verlo, pero el destino se empeñó en rozar nuestras existencias, pues su muerte aconteció el día de mi cumpleaños.
Una remembranza de sus días tiernos la publicó en el diario El País (2014), de la cual tomo unas líneas:
“En aquel París, un joven letra herido insolvente podía vivir con muy poco dinero, y disfrutar de una solidaridad amistosa y hospitalaria de la gente nativa, algo inconcebible en la Europa crispada, desconfiada y xenófoba de nuestros días”.
A la menor provocación seguí su consejo. Entonces comprendí la conexión que hay entre los tres. Flaubert tuvo una relación atormentada con París, como Vargas Llosa mismo y Scott Fizgerald. La decadencia de los años dorados, los senderos de la transgresión, las promesas rotas pueden encontrarse tanto en Salambó como en los pasos de Jay Gatsby y los sueños de los muchachos de la academia militarizada peruana. Nos dejan espinas cargadas de decepción y pérdida, de melancolía que desemboca en pungencia.
Casado con Zelda, una joven pudiente esquizofrénica, aspirante a escritora, Scott recorre las calles empedradas parisinas detrás del fantasma flaubertiano. Exhausto, se detiene frente al número 5 de la rue Daunou, donde abre sus puertas el bar de Nueva York (hoy Harry´s New York bar). Zelda y él entran al sitio. Se encuentran con Ernst Hemingway y Gertrude Stein. El ambiente ebulle, porque París es una fiesta y Tender is the Night.
En el ensayo citado del libro de Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, leemos este pasaje que, veladamente, podría referirse a él mismo:
“Al final de su vida, en un texto autobiográfico, Scott Fitzgerald escribió de su personaje Jay Gatsby:
“Es lo que siempre fui: un joven pobre en una ciudad rica, un joven pobre en una escuela de ricos, un muchacho pobre en un club de estudiantes ricos, en Princeton. Nunca pude perdonarles a los ricos el ser ricos, lo que ha ensombrecido mi vida y todas mis obras. Todo el sentido de Gatsby es la injusticia que impide a un joven pobre casarse con una muchacha que tiene dinero. Este tema se repite en mi obra porque yo lo viví”.