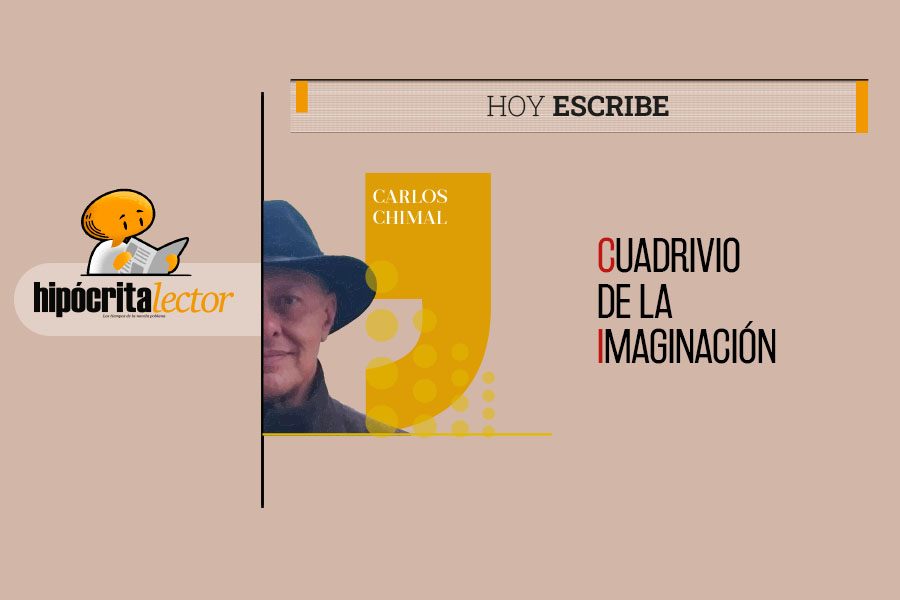Deconstrucción, caos, complejidad de las cosas naturales y humanas son, sin duda, fenómenos intensos que experimentamos durante nuestras vidas, y, desde luego, los artistas no son la excepción. Caso elocuente es la obra de Gilberto Aceves Navarro, por ejemplo, en Tres terribles saleros (1973), así como en Decapitación de San Juan Bautista (1978).
En ambos cuadros se trasluce el sentimiento poderoso de haber nacido, el arrastre de los sueños, la muerte fría, mas no serena. Vale la pena hacer notar que el estudio de los fenómenos complejos y su relación con el caos es de enorme utilidad para actividades humanas, tan diversas como el comportamiento de la bolsa de valores y el de los fluidos en la industria alimentaria. No debe extrañar, pues, que su difusión haya sido muy amplia entre los artistas con vocaciones estéticas tendientes a lo alternativo y gusto por la contracultura, entre quienes destacó Aceves Navarro.
Cuando se reflexiona sobre lo que implica el estudio del caos y la complejidad de eventos como el clima, se puede pensar por contraste: ¿Qué encontraremos del otro lado? Los trazos candorosos de Joy Laville (Desnudo reclinado con vista de montaña, 1970) en el horizonte, la mirada geométrica de Arnaldo Coen (No es solo sino la coexistencia, 1973). Octavio Paz dijo en alguna ocasión que él era un explorador de un paraíso despojado de formas orgánicas, invadido de proyecciones numéricas.
Rufino Tamayo, por ejemplo, en Hombre en rojo (1976), se involucra en un juego bipolar, donde maneja una paleta de colores atrevida, compleja, y una composición sorprendentemente sencilla. No es solo simbolismo, sino complejidad encarnada. De manera similar, Néstor Quiñones (Los sentimientos recuperados, 1994) combina una intrincada sencillez con la búsqueda de meandros caóticos, complejos en un entorno onírico.
Simple y llana, festiva y elaborada en su simple complejidad es la pintura de Ismael Vargas (Huipiles, 1996), al igual que la del maestro de la forma en su expresión mínima, Miguel Castro Leñero. Lo demuestra en Yo sombra (1997). Asimismo, Ricardo Mazal (Julio 8.03, 2003) se adentra en el movimiento, desfigura la encomienda geométrica, mientras evoca desde un punto de vista azimutal el caos patente y el orden que se insinúa.
Bajo este espíritu podríamos afirmar que José Luis Cuevas y la física del flower power son uno; los psicodélicos años en los que hurgamos en el interior del átomo también influyeron en la plástica de la segunda mitad del siglo XX, tanto como la escuela de Delft y sus hallazgos ópticos del siglo XVII dieron un paso significativo en el descubrimiento de una realidad interior, muy pequeña. Algo parecido a lo que hizo, a su manera, Francisco Goitia en Paisaje de Zacatecas con ahorcados II (1914).
Cuevas descubrió las partes diminutas que definen la figura sufriente o que nos hace reír. Así, en Magdalena con los brazos en cruz (1962) y Fumadero chino II (1978) consigue reinterpretar la luz de la realidad microscópica y su repercusión en nuestro conocimiento sobre la naturaleza humana.
Los cuadros Retrato de Manuel Dolores Azúnsolo (general zapatista, 1942), y Las gatitas (1943) de Raúl Anguiano, podrían no tener una relación directa con la química de las grandes moléculas y, no obstante, proyectan un mundo intermedio, seguro de sí mismo, pujante y emprendedor, basado en ese tipo de compuestos químicos que han creado nuevos materiales, a final de cuentas un progreso tecnológico sin el cual la actitud de los personajes retratados por Anguiano sería impensable. Se trata de un mundo que permite la tranquilidad interior, como sucede con la obra de Federico Silva, incluso con las formas amenazantes, por ejemplo, en su cuadro De la batalla (sin año). Ricardo Martínez, en Hombre en reposo (1960) y El brujo (1971) posee de igual manera esta doble capacidad de proyectar paz interna y desazón exterior.
Podemos imaginar cómo en estos cruces Francisco Toledo resulta ser una especie de reconciliador del tiempo discontinuo. Tal es el caso de Mujer atacada por peces (1972) y Rua nisado (a la orilla del mar), de 1974. Como miembro del Sistema de Creadores, alguna vez impartí un curso de una semana en la CaSa de San Agustín Etla, fundada por Toledo.
Las reuniones eran por las tardes. Dado que me habían hospedado en ese apacible sitio, tuve la suerte de encontrarme un par de ocasiones con él. Si bien era una persona más bien callada, me dio oportunidad de conocer un poco de sus motivos para representar estados de la conciencia tan traumáticos y decisivos, como son los mencionados procesos del nacimiento, sueño, deceso en una vorágine de caos y complejidad.
“Sus animales reales y fingidos nos recuerdan cuán poco sabemos de las especies vivas”, le dije. Esbozó una leve sonrisa, movió su bigote, se tocó la barbilla. Respondió: “Somos un país de fauna y flora muy diversas, cuya mayor diversidad biológica se da en los desiertos. ¿Cuánto llegaremos a saber de las que están surgiendo ahora? ¿Y de las que están a punto de extinguirse y que nunca fueron descubiertas y clasificadas? Eso pinto.”
Con tintes goyescos y pinceladas rabiosas, Toledo creó Los cuadernos de la mierda (2001), un libro para pensar sobre lo que significa ser pequeño y grande, asunto esencial en el entendimiento del funcionamiento físico de los objetos y cuerpos de la realidad. Con sencillez y elegancia nos invita, en Autorretrato (2007), a deconstruir el armazón de la complejidad.