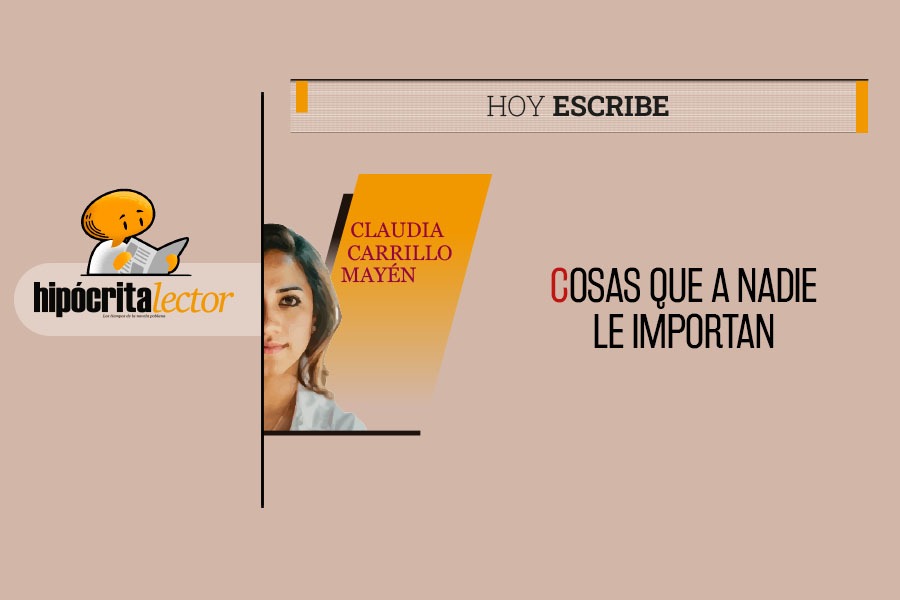No sé por qué, pero la depresión me ronda. No me refiero a que yo la padezca —afortunadamente—, sino a que, en cierto momento, sentí que era un imán para personas deprimidas. Y es algo complejo, porque realmente no sabes qué hacer, y yo, para colmo, ni siquiera me daba cuenta de que quienes estaban a mi lado atravesaban una depresión. No conocía sus… ¿síntomas? Hasta que me lo dijeron abiertamente y entonces entendí lo que significaba convivir con alguien que la padecía.
De cada persona que estuvo a mi lado aprendí algo. Lo primero, y quizá lo más básico: solo estar. A veces no esperan que les digas lo típico de “échale ganas” o, peor aún, ese “no estés triste”. No es que puedan decidir sentirse felices de un día para otro. Hay quienes incluso necesitan medicamentos para seguir adelante.
En fin, no nos pongamos solemnes. Mejor hablemos de otro aprendizaje que me dejó la depresión de un amigo. Espero no se lea desconsiderado, pero pasar tiempo con él en ese momento de su vida me hizo descubrir a uno de mis cineastas favoritos: Quentin Tarantino.
Ya sabe, hipócrita lector, que yo soy muy fan de las historias trágicas —ah, tal vez por eso soy imán de depresivos; ¡empiezo a comprender!—. Me gusta cuando un personaje no tiene una vida fácil o cuando toca fondo, porque siento que allí está el verdadero meollo de la vida: en aprender a salir adelante, en lidiar con el destino, en empezar desde lo más bajo.
Por eso, uno de mis escritores favoritos es Charles Bukowski, y su libro casi autobiográfico La senda del perdedor está en mi top personal. Y fue justo esa novela el tema que me conectó con —llamémosle— Marcelo, un compañero de la universidad. Desde esa plática descubrimos que compartíamos gustos similares.
Marcelo, además de estudiar, tenía dos trabajos: uno en una oficina de gobierno y otro, por las noches, en un restaurante-bar. Me invitaba a comer —al terminar su primer turno— y después a tomar una cerveza —en el segundo— para seguir platicando. Le juro que su ánimo parecía normal; nunca habría adivinado que por dentro estaba destrozado.
Nos llevábamos muy bien. Conversábamos de literatura, música, arte, cine… hasta de política, aunque ni siquiera coincidían nuestras ideologías. Nunca con un afán amoroso: éramos netamente amigos.
Con el tiempo dejó el trabajo del restaurante-bar; era demasiado pesado compaginar dos empleos con la universidad. Me confesó que lo había hecho por necesidad económica. Algunas veces lo acompañé a una casa de empeño a vender cosas, y según él, tocó fondo cuando tuvo que empeñar su laptop: lo único de valor que le quedaba.
Pese a ese hoyo financiero, Marcelo procuraba que yo me la pasara bien. No hacía falta gran cosa: con la simple plática me bastaba. Pero siempre me invitaba a comer a su casa porque le gustaba cocinar —palabras textuales, lo juro— “y más aún si lo hacía para mí”. Después poníamos alguna película. En ese entonces Netflix no era tan famoso, así que era a la antigüita: DVD en la tele (esa no podía empeñarla, era de la casa donde rentaba).
Fue entonces que comenzó mi maratón Tarantinezco. Yo apenas conocía Kill Bill; Marcelo se encargó de adentrarme en ese mundo que me encantó: Perros de reserva, Death Proof, Jackie Brown, por supuesto Pulp Fiction y Bastardos sin gloria.
Cuando surgía algún “dato curioso” en cada una de las películas, Marcelo me lo explicaba con santo y seña. Fue gracias a él que aprendí ese universo que Tarantino inventó para sus películas: la aerolínea Air O, los cigarros Red Apple, la comida rápida de Big Kahuna Burger.
Con el tiempo, fui descubriendo esos detalles por mí misma, como ese fetiche de Quentin por los pies femeninos. Marcelo se sentía orgulloso de que compartiera ese gusto fílmico, ahora que podía entender cada guiño de las películas de Tarantino, las cuales yo pensaba —superficialmente— que eran famosas solo por ser sangrientas. No, son mucho más profundas.
Tiempo después, plasmé esa nueva fascinación en un artículo de opinión que modestamente me hizo ganar un premio de periodismo. Digamos que Marcelo no solo me desbloqueó un nuevo gusto cinéfilo, sino que además me hizo aprender a arriesgarme. Y es que lo pensé mucho antes de enviar ese escrito a concursar, pero él era mi porrista, de verdad me tenía en un pedestal.
Yo en cambio pensaba que él era una cajita de sorpresas; sabía de todo: cómics, grupos de música, libros, pintura, etc. Después entendí que todo eso que sabía era porque buscaba mantenerse entretenido, literalmente para espantarse los malos pensamientos.
Cuando Marcelo se despidió de mí para regresar a la Ciudad de México, de donde es oriundo, me explicó que la situación económica no mejoraba y que eso, sumado a un rompimiento amoroso con el que cargaba desde antes de conocernos, lo tenían en el abismo. Me confesó lo triste que se sentía y yo jamás lo había notado.
Honestamente me dio mucha pena, porque pensé que, de haberlo sabido, pude haber hecho algo más, pero ni siquiera me di cuenta. Marcelo, sin embargo, estaba sumamente agradecido conmigo por estar a su lado, y yo, de verdad, sentí que no hice nada especial.
Años después, recibí solicitudes de amistad en Facebook e Instagram de él. Me contó que se casó y tuvo una niña. A su esposa le habló tanto de mí que le caí muy mal, y hasta tuvo la osadía de querer ponerle mi nombre a su hija. Por supuesto, ella lo frenó en seco.
Ahora, cada vez que pongo una película de Tarantino, pienso en Marcelo y en su forma de pelear contra la tristeza: con cine y conversación. Tal vez, después de todo, también fui su antidepresivo.