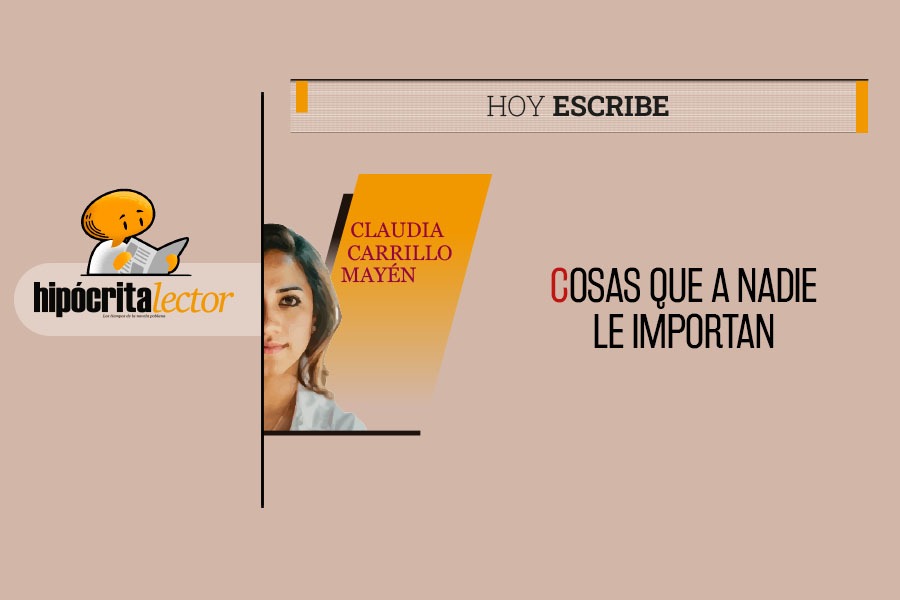Fueron otras dos experiencias las que tuve con personas deprimidas. Ambas muy ingratas. Y no porque no entendiera lo complicado que era lo que estaban atravesando —eso lo tenía claro—, sino porque no soporté la manera en que me trataron.
Si recuerda, hipócrita lector, en mi anterior columna le hablé de Marcelo y de cómo, aun sin darme cuenta de que estaba deprimido, toda aquella vivencia terminó siendo hasta productiva. No así con —a quien llamaré— Bruno.
Bruno y yo veníamos saliendo de una ruptura amorosa, así que no buscábamos relación alguna. Pero ya ve: cuando dos heridos coinciden, se acompañan en el dolor. Íbamos a conciertos, a comprar libros, a museos, a eventos culturales. Pero me dio la impresión de que su capacidad intelectual estaba en pleito permanente con la emocional.
Antes de que me confesara que tomaba antidepresivos y ansiolíticos, ya había notado que se irritaba fácilmente y era muy voluble, lo que me descolocaba mucho. Un día estaba feliz conmigo, me dedicaba canciones de Pink Floyd y al poco rato me soltaba: “eres una basura”. Por supuesto, me hartaban esos cambios de humor y me alejaba, pero volvía con disculpas, promesas de enmienda, y el ciclo recomenzaba como si nada.
Físicamente también cambió. Engordaba de manera drástica y, al ser tan evidente, me contó que esos altibajos se debían a los medicamentos, todo derivado de la depresión por su desamor.
Yo, que ya me había estrenado como “acompañante de deprimidos” con Marcelo, pensé que quizá podía hacer lo mismo con Bruno. Pero no. Era demasiado complicado, y ese sube y baja de emociones que me traían del cielo al suelo, era francamente insostenible.
La verdad ya no recuerdo qué detonó nuestra distancia final, pero lo que haya sido, lo agradecí infinitamente. Porque ya no era sano estar cerca de él.
A Bruno le perdí la pista por completo. No sé si logró superar la depresión o si sigue enredado en ella. Lo único cierto es que no solo me alejó a mí por su manera de tratarme, sino también a otras amistades que prefirieron apartarse por simple asepsia mental.
Dancing in the dark
Después de Bruno apareció Rufus. Ya le he platicado sobre él, hipócrita lector, en columnas anteriores: ese vampiro emocional.
Rufus tampoco me habló de su padecimiento al inicio, hasta que su comportamiento se volvió incomprensible. Me marcaba día y noche, sin descanso. Pero había ocasiones en que desaparecía dos o tres días: ni señal de vida, ni un mensaje. Y claro, eso me parecía raro; lo buscaba sin respuesta, hasta que ¡pum!, reaparecía como si nada, sin darme explicaciones.
Yo atribuía esas desapariciones a algún encerrón amoroso-sexual y, como no quería que pensara que sentía celos (para no alimentar su falsa teoría de que moría de amor por él), prefería no preguntar a qué se debían esas ausencias.
Rufus trataba de ocultar su depresión con risas, chistes, humor negro. Era el típico Robin Williams. Eso me hacía sospechar, sumado a que igual que Marcelo, hacía mil cosas: daba clases, estudiaba, se echaba series completas en pocos días, hasta practicaba trucos de magia. Ese afán de mantener la mente ocupada con mil actividades ya me resultaba familiar: era su manera de alejar los malos pensamientos.
Cada tanto le conocía un hobby nuevo. Una ocasión me compartió un video de él en una banda cantando Dancing in the Dark y yo interpreté que era su manera de contarme lo que sentía. Saqué mis conclusiones con el significado de la canción y entendí que estaba sin rumbo, confundido, bailando en la oscuridad. Y seguí sin preguntar… hasta que tuvo otra de sus desapariciones y entonces decidió contarme.
Antes de conocernos, Rufus había perdido a dos mujeres importantes en su vida. Su abuela falleció y terminó un noviazgo de varios años. Se le juntaron esas dos pérdidas y no supo sobrellevarlas: dejó también su trabajo y, con él, llegó la crisis económica. La falta de dinero y el desamor, ahora entiendo, son una pésima combinación; si no sabes lidiar con ese mix, te vas para abajo terriblemente.
Rufus, le he de confesar, se volvió mi mejor amigo. Ambos estábamos solos y, a la distancia, nos acompañábamos con esas llamadas diarias. Por eso me sentí responsable de ayudarlo. Yo ya me consideraba experta en acompañar al deprimido y, pues no. No supe lidiar con sus bajones repentinos ni con su demanda de atención, ni con su estire y afloje que terminó por confundirme demasiado, por absorberme, desgastarme y exprimirme emocionalmente.
Lo que entendí de estas vivencias es que, aunque la enfermedad sea la misma, el enfermo no lo es, ni su forma de reaccionar, de actuar, de sentir. El factor común en los tres era su inteligencia: muy letrados, muy cultos, pero con el corazón destrozado. Y lo único en lo que les servía saber tanto era en ocupar la mente, porque el corazón, ese, nomás no les reaccionaba.
¿Qué aprendí? Que no puedes hacer mucho si ellos no quieren. Que se necesita demasiada paciencia y amor al deprimido para soportar sus bajones. Y que yo, definitivamente, no nací para terapeuta.
Que agradezco mucho no padecer depresión, esa enfermedad silenciosa que te carcome el alma. Pero también, que hay que hacerse responsable de tratarse para no pasar a traer a quienes te acompañan, te quieren y se preocupan por ti.
Aprendí que hay un límite entre acompañar y desgastarse; cruzarlo es como prestar tus pulmones a otro y olvidarte de respirar tú misma.