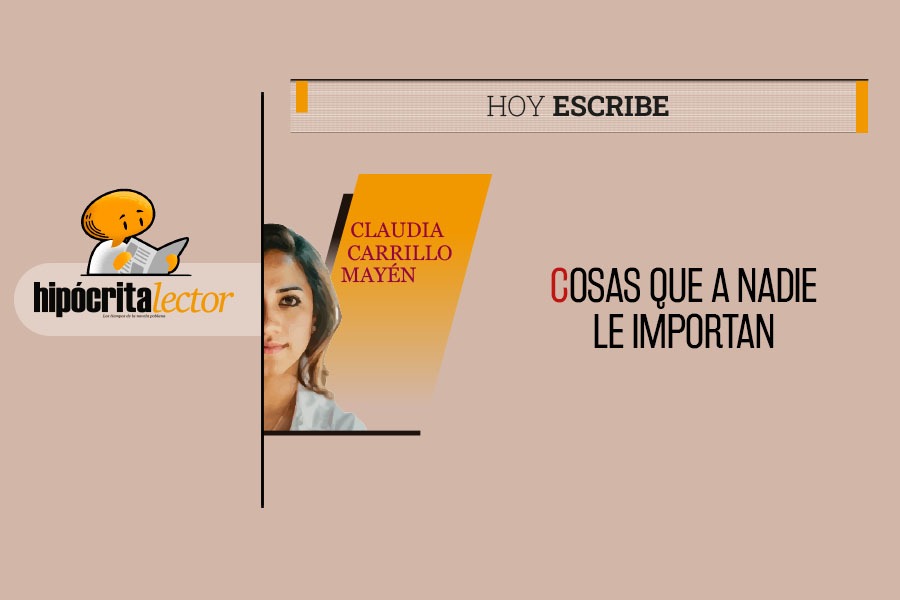Hace una semana, en una protesta contra las desapariciones, algunas integrantes de las “Morras sororas, histéricas e históricas” fueron detenidas por vandalizar la Fuente de San Miguel. Veo dos lados de la moneda llenos de matices.
Por un lado, está el patrimonio: esa fuente de piedra que, por motivos históricos y culturales, es memoria colectiva. Cuando se daña, no es solo cantera rota: se lastima algo que no es del gobierno, sino de todos. Y lo digo como alguien que se jacta de apreciar la arquitectura, el arte, la cultura.
Por otro lado —el que importa más— está la realidad de ser mujer en México, donde la violencia de género, los feminicidios, las desapariciones y la impunidad no son noticia: son rutina. En ese contexto, muchas sienten que ya no queda otra vía. Porque si protestan de manera “ordenada”, nadie escucha. Solo cuando hay acciones disruptivas las voltean a ver. El hartazgo es tan hondo que una fuente rota parece poco frente al vacío de una hija que no vuelve.
Según la sociedad —esa que mira de lejos, opina y juzga— ambas posturas pueden coexistir: sí al reclamo legítimo, porque es necesario, urgente y justo. No a destruir el patrimonio histórico, porque esa destrucción no toca al verdadero enemigo y termina dividiendo incluso a quienes podrían ser aliados de las causas.
Pero entonces, ¡encima de buscar justicia! también tienen que ingeniarse formas creativas de protesta: que incomoden, que sacudan, pero que no opaquen la causa bajo el titular de “daños materiales”. Como si el dolor pudiera seguir protocolos. Cuando la herida es tan grande, cualquier límite parece injusto.
¿Qué opciones hay? La respuesta debería venir de un Estado que escuche antes de que la gente tenga que gritar; de una sociedad que no minimice la violencia; de espacios donde la protesta no dependa de romper símbolos para ser escuchada.
“Feminazis” llaman a quienes, hartas, salen a gritar, a romper, a evidenciar que estamos siendo invisibles. Y no es de ahora: es de siempre. “¡Qué horror, para qué pintar y destruir!” se escandalizan algunos, como si en una protesta hubiera cabida para la razón. Imagine usted lo que pasa por la cabeza de alguien a quien le secuestraron a su madre, le mataron a su esposa o abusaron de su hija. ¿Se detendría a pensar en no dañar el patrimonio pese al dolor que carga? ¿Pese a la pérdida irreparable o a la marca de por vida? Supongo que aquí hay más bilis que cerebro, más hígado que juicio.
Aquí viene otra pregunta incómoda: ¿era necesario el uso excesivo de la fuerza? Las detenidas denunciaron golpes. Una contó que los policías revisaron su celular y bloquearon el contacto con su madre. Hubo incomunicación por casi seis horas, sin atención médica ni condiciones mínimas. Y por si faltara tensión: amenazas de que “iban a desaparecerlas”. Eso dijeron sin pudor los encargados de protegerlas.
Entiendo, destrozar patrimonio está mal. Pero, ¿además de cargar con la etiqueta de criminales, también deben soportar esas agresiones? Porque no son un “detalle menor”. La policía está obligada a actuar con legalidad, proporcionalidad y perspectiva de género. No a improvisar golpes ni a practicar represión disfrazada de orden.
Y lo más duro: como sociedad tendemos a etiquetar primero. “Violentas”. “Ridículas”. “Whore attention”. Se apunta al método, no al motivo. Y lo que hay detrás es un hartazgo legítimo frente a un sistema que no responde. Es como si dijéramos: si dañan piedra, entonces se vale dañar cuerpos. Y no: ningún bronce, ningún muro, ninguna fuente valen más que la dignidad de una mujer.
¿Es entonces comprensible por qué a tantas les importa poco una fuente, una puerta, una estatua? Porque no las sienten suyas. Son, si acaso, recordatorio del lugar donde las están violando, secuestrando, desapareciendo, acosando. Y sí: es una doble falla del Estado. Ni justicia. Ni policías preparados en derechos humanos.
Esto conecta con otra herida: el deporte nacional de señalar antes que ponerse en los zapatos del otro. Personas que lanzan consignas ligeras, preocupándose más por el patrimonio histórico que por el hartazgo de quienes se manifiestan, de quienes claman por volver a ver a sus seres queridos, de quienes buscan justicia y solo se topan con pared, literal y metafóricamente. Muchas de esas personas son hombres, que no saben lo que es el acoso en la calle. No tienen a alguien masturbándose junto a ellos en el transporte público. No los arrinconan para frotarse contra ellos o manosearlos. Esa es la diferencia: lo que para unos es patrimonio, para otras es herida. Lo que para unos es rutina, para otras es sobrevivencia.
Y eso, aunque no esté escrito en ninguna placa ni resguardado por el INAH, es la verdadera historia de este país: la que se escribe con cuerpos y ausencias, no con piedra ni bronce.
La fuente puede restaurarse con recursos y paciencia; una desaparecida quizá no regrese, una violada carga una herida de la que nunca se repone, y una asesinada, nunca revive. ¿No sería más urgente ponerse del lado de las mujeres antes que de los monumentos?