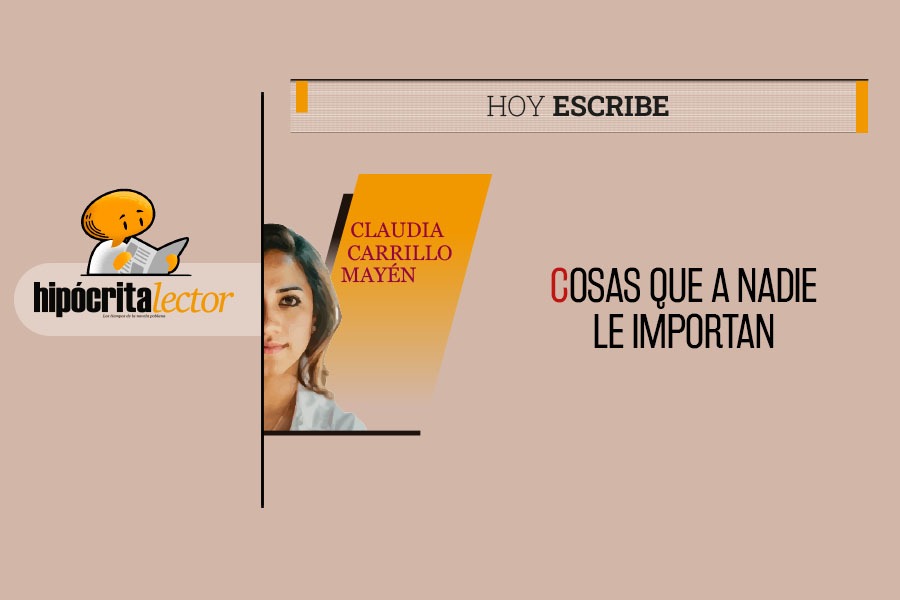Llevo algunos meses de andar de “mamá luchona”, con todo el respeto que me merecen las madres que son, al mismo tiempo, padres-amas de casa-trabajadoras-niñeras y, todavía, seres humanos. Y es que, por las modalidades de trabajo de mi esposo, le toca pasar temporadas fuera del país; por ende, lejos de casa, de mí y de nuestro hijo. Lo que se vuelve una tarea complicada para los tres —bueno, cinco, si contamos a la perra y a la gata, que también resienten la ausencia—.
Pese a que tengo la fortuna de trabajar desde casa, la parte de “ama de casa” se me ha vuelto una odisea: lavar la ropa, limpiar, cocinar, hacer las compras, pasear a la perra, limpiar la arena de la gata, darles de comer —ah, y no cualquier cosa: las princesas comen pollito con verduras, así que cuenta doble la guisada—. Y más aún, está la parte de ser mamá.
No es queja materna; al contrario: mi hijo entiende que estoy sola y que no siempre puedo seguirle el ritmo del juego. Él mismo procura mantener ordenado su cuarto para “ayudarme”. Aun así, ha habido ocasiones en que me quedo dormida en el piso mientras trato de jugar con él, o en que de plano me he soltado a llorar del agotamiento. También he explotado con la perra porque quiere salir justo cuando acabo de servirme un café, o con la gata que maúlla como si no hubiera comido en días. Sé que la situación me sobrepasa, pero siempre me repito mi mantra de sobrevivencia: “son solo unos meses”.
Después de este preámbulo de desahogo, quiero contarle, hipócrita lector, que al principio se me hacía fácil dejarle a mi hijo la tablet o ponerle una película para que se entretuviera mientras yo trabajaba o lavaba los trastes o cocinaba. Lo que iba a ser “solo una hora” terminaba en cuatro o hasta seis. Para mí, mejor: yo avanzaba. Para él, un desastre. Tremendo error.
Comencé a notar que estaba muy irritable, que cada que le pedía algo se enojaba, que hasta para ir al baño le costaba ponerle pausa a su pantalla. Entonces me dije a mí misma: “basta, él no tiene que pagar tu falta de tiempo y de organización”. Para mi “suerte”, me hizo un desplante que me dio la excusa perfecta para castigarle la tablet. Lleva casi un mes sin usarla y he notado el cambio: menos irritable, menos sedentario y duerme mejor —antes podía dar la 1 de la mañana sin pegar un ojo—.
Reemplacé la pantalla con salidas al parque porque, además, debido a estos constantes viajes de mi esposo fuera del país, nos ha tocado acompañarlo y a mi hijo le ha afectado en la parte social: deja de ir a la escuela, ya no convive con sus amigos y sus compañías somos siempre adultos. Así que pensé que mataría dos pájaros de un tiro: no pantallas, sí socializar con sus pares.
Salir nos ha resultado mucho mejor a ambos. De hecho, adelanto aún más mi trabajo y a él —sí, con tropiezos— le ha costado relacionarse con otros niños, pero va aprendiendo: corrige actitudes, controla impulsos, pone límites en el juego y, de paso, realiza actividad física.
La tablet ya casi la olvidó. De vez en cuando vemos una película juntos, pero lo que hace después es dibujar a los personajes y luego recortarlos para jugar con ellos. Algo que, además de ternura, me da una lección: no necesitaba la pantalla, sino un empujoncito para volver a imaginar.
Y a lo que voy, hipócrita lector, es que lo más sencillo para mí hubiera sido seguir en la comodidad de dejarle pantallas todo el día. Hacer como que estaba sola. Pero lo fácil no estaba resultando sano para él.
Me hizo pensar que, al menos, yo tuve esa red flag saltándome por todos lados y decidí no ignorarla. Recordé que hace poco vi el reel de una psicóloga infantil que compartía el mensaje directo de una adolescente: le agradecía por orientar a los padres en el tema de la crianza y le pedía hacernos conscientes —a mamás y papás— de lo solos que se sienten. Esa palabra, solos, me pegó directo. Le di la razón a la chica. Hoy, la atención parece reducirse a un: “juega con tu iPad”, “ponte unos videos”. Y nosotros, felices, evadimos la interacción.
Mi hijo tiene seis años y, por ahora, soy su única compañía. Me sentí culpable de haberlo alejado tan fácilmente: él en sus series, yo en mis pendientes, los dos ensimismados. Prefiero mil veces el ruido de niño normal: ¡pum!, ¡paz!, correr, brincar, inventar mundos, contarme qué imaginó mientras dibujaba. Por supuesto que hay momentos en que quiero calma, pero nunca a cambio de su salud mental.
Comprobé, una vez más, que lo fácil no siempre es lo mejor. A veces queremos agarrar un atajo —es normal, somos humanos y buscamos el modo—, pero a los hijos conviene no ponerlos en “modo avión”. Lo mejor —aunque canse, aunque agote, aunque duela la espalda— es que tu hijo te recuerde a ti, y no a una pantalla.