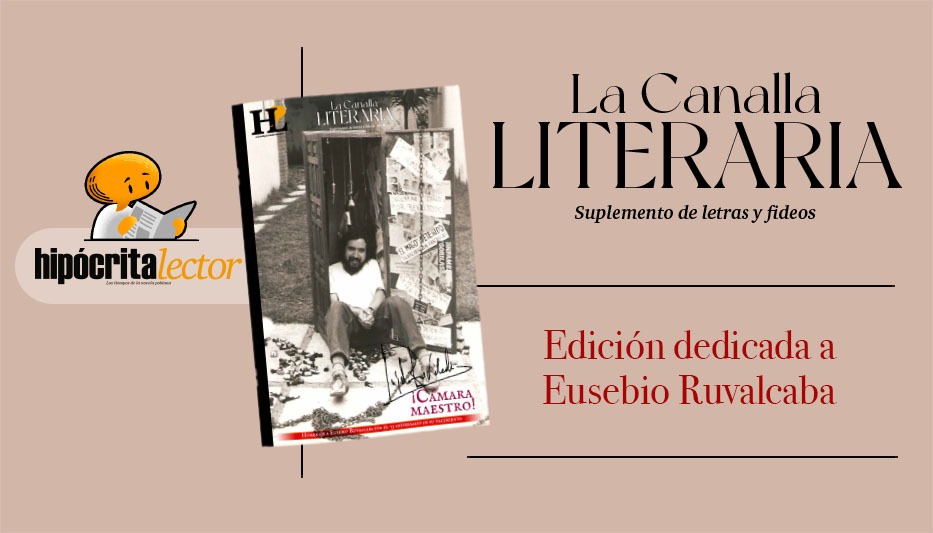Beatriz Meyer
Una vez que mi querido Mario Alberto Mejía y la mujer y amiga más estupenda que haya conocido, María Clara de Greiff, junto con Yolanda Gudiño y Enrique Pimentel aterrizamos la idea de un suplemento especial para celebrar la vida y la obra del muy querido y extrañado Eusebio Ruvalcaba en el aniversario 73 de su nacimiento, la noria del recuerdo no ha parado de girar, tirada por ese burrito incansable de la nostalgia. Se estableció para la reunión de textos una fecha que sonaba muy lejana pero que de pronto nos cayó encima. Todas y todos, entrampados en las múltiples telarañas de la vida, nos pusimos a contactar, a buscar, a pedir apoyo de los amigos y amigas de Eusebio. Por supuesto, se podían contar por miles. Pero de esos miles, hubo quien declinó el honor, también quien aceptó encantado, grandes plumas se integraron al sentido homenaje que muchos consideramos necesario. En esos intercambios de sí y no andábamos, cuando María Clara recordó un texto que escribí para la presentación de un poderoso libro de poemas de Eusebio, allá en el lejanísimo 2009. No pensé hallarlo, pero mi obsesión por guardar información en múltiples memorias hizo el milagro. Agradezco al grupo de entusiastas admiradores de la obra de Eusebio permitirme publicarlo en este recuento de vivencias nacidas de la amistad con un hombre brillante, formidable melómano, gran maestro y admirador del pie de Coral, la única persona que de verdad conoce el tamaño de nuestra pérdida.
Como introducción a ese texto leído en Tlaxcala delante de unos trémulos caballitos de tequila a la espera del banderazo de salida, refiero una de las minucias literarias, de la autoría de Eusebio, contenidas en la sección II del libro El pie de Coral:
Ya nada puede hacerse cuando un poema ha sido publicado. De alguna manera es como una persona recién muerta: al instante surgen los crueles, los implacables sentimientos de culpa: “Ah, si lo hubiera tratado mejor, si lo hubiera comprendido, si volviera a estar en mis manos”.
Palabras sobre el poemario de EusebioRuvalcaba
El pie de Coral
Como en tantos recodos de la vida y los encuentros, hace unos días llegó a la pantalla de mi computadora el pdf de un libro de título que prometía pelea: El pie de Coral. Su autor, Eusebio Ruvalcaba, había sido, sin él saberlo, mi contendiente de debates por mucho tiempo y no podía desperdiciar la oportunidad de buscarle tres pies a su más reciente trabajo. Aclaro: Eusebio tampoco sabe cuántas veces he hablado a voces con sus libros, cuántas otras me han desternillado de la risa, cuántas más los he sacado a colación en sobremesas y charlas de cantina o cuántas me han servido de arma contra necios, borrachos y admiradores suyos que hablan y despotrican sin haberlo leído siquiera. Así que, en atención a mi pasado con el autor, me puse a leer en pantalla (actividad que no me permito hacer bajo ninguna circunstancia) la colección de poemas que, prejuiciosa que soy, me auguraban al menos dos tardes de tequilas y desconciertos, patadas al gato y mentadas a las teorías de género que les quitan sabor y olor a las viandas apetitosas del machismo imperante.
Antes de entrar de lleno en El pie de Coral me permito hacer otra digresión: en 1997, también, casualmente, recién salido del horno, se aposentó en un lugar privilegiado de mi herrumbroso escritorio Primero la A, un libro de Eusebio sobre la escritura, los narradores, los poetas, las letras, la ortografía y demás parajes obligados para quien pretende hacerse del oficio de escritor. Primero la A es uno de esos libros que no se despegan de la vera de su dueño y atraen enemistades cuando los recomiendas y amistades cuando los comentas con quien, al igual que su autor, tienen amoríos con las palabras y te llaman en las altas horas de la noche para leerte un párrafo, una frase, una idea maravillosamente expresada en un libro. Uno de esos amantes hiperestésicos fue Alejandro Meneses, oriundo por cierto de Altzayanca, Tlaxcala, y uno de los más importantes cuentistas de la región. Alejandro, amigo y admirador de Eusebio, siempre estuvo en contra de mi terrible costumbre de recomendar Primero la A como libro de texto en los talleres. Decía que a Eusebio debía leérsele sin maquinaciones ni preámbulos, así, sin anestesia, al encontrar sus libros por pura casualidad en el estante ajeno, en la librería, en la banca de un parque. Los libros de Eusebio se rolan, me decía, se dejan al garete, al azar. Siempre llegan a quien le conviene leerlos, afirmaba entre pausados tragos de Oso Negro. Y sí, después de que me robaron tres veces Un hilito de sangre supe que a los libros de Eusebio se les deja sueltos. Ellos llegan, siempre.
Así me llegó El pie de Coral, el más reciente trabajo publicado de Eusebio. Me imagino que sucederá igual, sobre todo porque mi ejemplar es una rareza: empastado al revés (o de cabeza, según se le mire), uno entra por la puerta trasera como ladrón por la cocina y avanza sin hacer caso del larguísimo índice (que, por cierto, se ubica a manera de pasillo interminable al principio del libro, pero uno se lo puede saltar y subir sin más hasta el cuarto de las niñas, donde a Eusebio le gusta que recale el lector). También puede hacer caso omiso de las secciones en que está dividida la colección y acomodarse un rato entre las sábanas olorosas a sexo del cuarto principal. O resbalar, mezcal en mano, por las páginas y sus ofertas:
La mujer, la noche, Brahms, el arte poética, la mujer, el reclusorio oriente, la mujer, Juan Rulfo, la muerte, el origen del llanto, la mujer, las manos trémulas de los amigos, Pátzcuaro, el hijo, el abuelo, el padre y sus nombres, la mujer. La poesía de Eusebio sigue incólume, aferrada al aroma del mezcal y a las bragas, claro, de una mujer. A diferencia de otras propuestas narrativas o poéticas de Eusebio, El pie de Coral pareciera llegar a términos con el reposo, los hijos, el amor. Sobre todo el amor. Tan intenso que abarca y aprieta temas en apariencia disímbolos, encontrados, temas que causan rasquiña, que enojan por el tratamiento irreverente de tan optimistas o lujuriosos.
Así como Borges afirmaba que el escritor no es más que un amanuense del espíritu, Eusebio Ruvalcaba nos dice que “…la poesía corre en derroteros que ni el poeta mismo se imagina. Digamos que la poesía toma por asalto la mentalidad de su autor…”. Sólo que el espíritu que recorre y anima los textos de Ruvalcaba no es la libresca y aséptica entidad borgiana sino un hálito encandilador (a veces festivo, a veces doloroso) que busca reconciliarse con la vida y ajustar cuentas con ella…
Como todo ejercicio de esa naturaleza, estos poemas que se insertan en la reconstrucción de la cotidianeidad son a su vez una sinécdoque de la transcendencia. Al enunciar lo particular y fragmentario, el poeta nos muestra sus preocupaciones y nos enuncia sus reflexiones sobre los asuntos medulares. Dolor, sátira, sentimientos amorosos y profundo erotismo se conjugan con un ejercicio agudo de la crítica como descreimiento en las acciones nobles o heroicas, con el agobiante descubrimiento de que la iniquidad y la deshonra acechan nuestras formas de vida. Cito:
Yo conozco al cobarde y al pusilánime,
al que sin ningún empacho enloda su nombre,
a quien las hazañas no le dicen nada.
Ése es el hombre que trato todos los días.
Ese hombre soy yo.
El flagrante desorden de los textos (como lo postula el autor) no impide que haya una temática que se abre camino a través de la vida diaria de un sujeto protagónico cuya voz se expresa en verso libre, prosa casi poética, y exploraciones de formas canónicas como el soneto dedicado a la Mont Blanc, seguramente escrito con una Bic desechable. Otro, a la Virgen del Carmen que protege y auspicia los tragos que se sirven en la cantina La Providencia. Otro más a los puros Azteca Real que concluye diciendo:
Su ceniza es gris perla. Cuando alguna
mujer lo fuma, se ve aún más bella.
Como si Dios le llevara la mano.
Episódicos, cuotas de un instante que el poeta se empeña en atrapar, es posible identificar en cada uno de estos textos el núcleo de una historia; la presencia de personajes particulares o arquetípicos como la mujer descrita en el poema “¿A quién pertenece el corazón de una mujer?”, una figura delicuescente e inasible que destruye las esperanzas y ensoñaciones de los hombres. Cito:
…que aquella niña ha arrancado del alma de
los hombres, de los que han permanecido
a su lado y de quienes la han visto cruzar
la calle.
Poesía de lo cotidiano en la que, como hemos dicho, se filtran los grandes temas y asuntos de la existencia:
La soledad yace en cada uno
de nosotros.
Ha echado raíces. Tiene noches
y espléndidas mañanas.
Cerramos los ojos y es el infinito.
Y el infinito, según yo después de leer a Eusebio, es una casa, una cama donde nos aguarda el placer y el sueño mientras en las bardas maúllan los gatos y la ginebra viaja del vaso helado a alguna de las ansiosas bocas de la muerte.
Eusebio Ruvalcaba
Erwin Neumaier
En los años noventa me sucedieron varias cosas relevantes. Una de ellas fue conocer al escritor Eusebio Ruvalcaba, autor de la novela de la que surgiría mi primera película y tendría el mismo destino que su libro: ¡la censura! Su novela fue censurada por Sanborns y mi película, por el Imcine.
Decidí ir a verlo para pedirle que nos vendiera la opción de llevar su primera novela, Un hilito de sangre, al guión cinematográfico para pensar una película. ¿En el momento en que uno se decide a conocer a una persona o cuando la conoce, el destino hace la magia de unirlas para siempre? Quién sabe. Lo que sí sé es que no nos queremos por la película: Eusebio es y seguirá siendo mi amigo para siempre (lo digo en presente, porque Eusebio existe: está). Si hubiera sido por la película, Eusebio me hubiera dejado de hablar. Estuve seguro de que lo haría cuando se salió de la sala de la Cineteca Nacional, el día del estreno. La sala estaba más que llena por el aniversario del CCC y porque era la primera vez que la película se veía terminada, con público. Luego apareció su columna “Érika”, en El Financiero, que tituló “Por qué me salí del Hilito de sangre”. Dice que fue lo que hizo, pero nunca explicó por qué se salió (o no lo recuerdo). Lo cierto es que seguimos siendo amigos. Nos llamábamos de vez en cuando. En realidad nos frecuentamos poco y siempre con un interés en extremo fraterno: para saber si estábamos bien, uno u otro. Saber cómo estábamos era lo más importante; nos dejaba tranquilos, aunque a veces su respuesta o la mía fuera ¡me está llevando el diablo!
Hice otros proyectos cinematográficos con Eusebio. Uno de ellos nos costó una tremenda borrachera. Fue un documental sobre el pintor Ricardo Martínez. Le hicimos una entrevista larga, como de un litro de mezcal. Tal vez dos. Nos habló como solía hacerlo… de una manera poética. Describía al pintor y su obra con palabras que significaban cosas distintas: yo nunca he hablado así, ni podría. No he leído todo lo que Eusebio ha leído. Y mucho menos, escrito. Mi amigo Iván, gran pintor y maestro de pintura, lo incitaba a la plática. Entre Eusebio, la cámara y el pintor, yo sólo bebía, escuchaba, movía la cámara o simplemente dejaba deambular a mi mente, mientras Eusebio nos deleitaba con su opinión y sus cortes en la conversación, para poner música.
Decía: me parece mucho más contestataria y mucho más irreverente la pintura de Ricardo Martínez que la de los muralistas. Es probable que eso tenga que ver, justamente, con que no tenía ninguna misión política; al menos eso creo. Entonces, el arte emana con más vigor y virilidad; no en el sentido de masculinidad, sino de integridad; en el sentido de que pulveriza cualquier fortaleza medieval. Cuando se tiene ese aplomo se resisten, por lo demás, todos los tsunamis de la crítica. Con Ricardo Martínez ocurre lo mismo que con Revueltas: todos los días crecen.
Me llama la atención la sintonía de la amistad. En primer lugar, elegí su novela, que fue censurada e hice una película que fue enlatada; valga aquí una diferencia: la suya era genial y la mía, no. Desde el momento en que firmamos la opción cinematográfica, nos sujetamos a la regla de no hacer concesiones. Siguió con un lindo brindis entre Eusebio, Alejandro Lubeski y yo, acompañados por Coral en su casa, por el rumbo de San Fernando.
La música. Eusebio fue mi consultor en un documental sobre bosques de México. Nunca vio la imagen. Me preguntó qué emoción me interesaba transmitir en cada parte y así fue escogiendo autores y piezas. Los busqué y montamos las imágenes con esa música. Fue un espectáculo verlo y escucharlo. ¿Por qué decidía la emoción sin la imagen? Porque no le dictaba nada a la imagen: únicamente llevaba el sello de su propia emoción. Sólo sabía que había bosques cuidados por las comunidades. Yo tenía la sensación de que eso era justo lo que necesitaba: el documental cobraba otro sentido, profundo, como de autor ruso.
Un día me dijo: te tengo una sorpresa. Había escrito el argumento para hacer guion y película. Se trataba de un desalojo. Poco después me dijo que no lo seguiría escribiendo, que tenía otra idea en mente. Me dio un texto crudísimo, Corte a fondo, sobre un grupo de jóvenes que quieren unirse a las buscadoras de Ciudad Juárez.
Me proponía una película de bajo presupuesto: cuatro personajes y una casa elegante en la Ciudad de México. Me puse a trabajar en el proyecto y lo sometí a uno de los fondos de Imcine. Un amigo dentro del comité me llamó y me preguntó: ¿estás seguro de que quieres hacer este proyecto?, al final, eres tú quien va a terminar con tu carrera. No lo aprobaron y no lo levanté. Ese tipo de proyectos duermen un poco más y luego se levantan. De eso estoy seguro.
Con Eusebio podía platicar sobre las hijas y los hijos como gemas preciosas de la vida. Siempre nos admiraba la magia de su amor. Luego hablábamos de nuestros derroteros: a dónde se dirigía cuando lo encontraba cerca de la Fonoteca Nacional o camino a Iztapalapa —describía al mercado sobre ruedas de allá como un lugar en donde se encuentra de todo.
Un día compré su novela Temor de Dios y una vez más se despertó en mí esa necesidad de llevar una obra suya a la pantalla. Así como era, me dijo: ¡haz lo que quieras con ella! ¡Cuánta confianza me dio saber siempre que él me otorgaba esa posibilidad! ¿Se saldrá nuevamente de la función?
Un brindis por Eusebio Ruvalcaba
Eduardo Antonio Parra
Antes de conocer cualquiera de sus libros, a Eusebio Ruvalcaba lo leí como periodista, es decir, como columnista de opinión.
Fue a mediados de 1995. El tan tristemente célebre “error de diciembre” del año anterior, que llevó al país a la última gran crisis económica del siglo xx, me había dejado sin ningún tipo de ingreso a lo largo de un semestre, y el único empleo que me ofrecieron para salir de ese vacío fue el de editor de nota roja en el Extra!, tabloide policiaco editado por el Diario de Monterrey, hoy Milenio. Fuera de los suplementos culturales, yo no tenía la costumbre de leer diarios, sino alguno local de vez en cuando, pero al laborar en una redacción comencé a revisar la prensa nacional a diario, y en la sección cultural de El Financiero me topé con unas columnas extrañas, distintas en todo a las de otros autores y otros periódicos, firmadas por Eusebio Ruvalcaba, quien yo sabía que era un escritor reconocido. ¿Por qué distintas? Porque Eusebio no hacía en ellas crítica cultural, ni hablaba de libros, tampoco de música, ni reflexionaba sobre la escritura o la creación artística. Él se refería en ellas a cuestiones suyas personales, casi siempre íntimas, y abría su interior sin tapujos. Recuerdo algunas que eran verdaderas cartas de amor. Textos en los que reflexionaba sobre sus relaciones con una mujer —real o ficticia—, narraba sus encuentros, exponía sus emociones, sus anhelos, sus temores. También hacía reclamos y se preguntaba qué pasaría en el futuro inmediato con él y con la mujer aludida.
En esos meses yo atravesaba un divorcio y de inmediato me identifiqué con lo que el autor de esa columna plasmaba en sus líneas, al grado de que lo primero que hacía al llegar a la redacción era buscar, en las “banderas” que agrupaban los periódicos del día, la sección cultural en la que aparecían esos pequeños ensayos sentimentales que nunca abandonaban el tono viril. Cuando inicié una nueva relación con otra editora del mismo diario, instituimos el ritual de leer juntos la columna de Eusebio Ruvalcaba, y nos formulábamos las mismas preguntas que él planteaba en ella: ¿hacia dónde vamos?, ¿podremos conservar el encanto?, ¿estamos tocando fondo?, ¿cuánto nos falta para hacerlo? El autor, sin saberlo, se convirtió a partir de ahí en una suerte de guía para direccionar nuestras emociones, en una Celestina a distancia, en un consejero espiritual muy sui generis, que nos hacía reflexionar paso a paso sobre la aventura que emprendíamos y que, tal vez gracias a él, se alargó por varios años. Esa fue una de las primeras cosas que le comenté a Eusebio en 1996, cuando estuvimos sentados frente a sendos tragos, el día en que al fin lo conocí.
Mientras trabajaba en el Extra! salió a la luz mi primer libro de cuentos, y meses después el Fonca me otorgó la beca de Jóvenes Creadores. Como se acostumbraba entonces, hubo una reunión en la capital para que los becarios se conocieran entre ellos y conocieran a quien fungiría como su tutor durante esos doce meses. El de los cuentistas era Ruvalcaba. Tras la ceremonia oficial, algunos de sus becarios lo acompañamos a beber y la plática fluyó de modo natural porque, lo advertimos desde los primeros tragos, la cantina era el espacio donde Eusebio se hallaba más a gusto. Cualquier cantina. De cualquier ciudad, como lo comprobamos ese año en Aguascalientes, Zacatecas y Mérida. Cuando le hice saber que mi pareja y yo, que habíamos iniciado a partir del adulterio una relación que se volvía cada vez más sólida, éramos lectores asiduos de sus colaboraciones periodísticas, el maestro Ruvalcaba sonrió satisfecho y se le cristalizaron los ojos. Por sus escritos, yo sabía que se trataba de un hombre sentimental, pero nunca imaginé que lo fuera tanto. Me gustó su reacción. Nos hicimos amigos desde ese día.
Durante los siguientes encuentros del Fonca nuestra amistad se fue afirmando, ahora sí con ayuda de la literatura. Ya no sólo hablábamos de lo que él escribía en sus columnas; yo había comenzado a leer sus libros y él revisaba los cuentos que yo escribía para mi proyecto, me recomendaba autores, sobre todo poetas (en cierta sesión nos leyó varios del español José María Álvarez), y en las tardes de cantina, junto con los otros becarios, repasábamos nuestras lecturas recientes, discutíamos sobre procedimientos y técnicas, señalábamos las temáticas que nos atraían, y conversábamos sobre mujeres y amores, lo que acaso era su tema favorito. En ese tiempo él había publicado un volumen de cuentos, Clint Eastwood, hazme el amor, y a mí me impactó la dureza de sus historias, la prosa descarnada, la naturalidad a veces desaliñada aunque siempre eficaz de su estilo. Pero, sobre todo, las conversaciones giraban en torno a la vida que a cada uno nos había tocado vivir. En ese tema era un experto. No daba consejos directos; contaba anécdotas e historias y reflexionaba sobre la existencia cotidiana de un modo que, sin ninguna actitud de mentor, influía en el pensamiento de los jóvenes que éramos. Y bebía. Un trago tras otro. Harto. Tanto, que casi nadie podía seguirle el paso.
Casi siempre, a media borrachera, se levantaba (creíamos que rumbo al baño) y ya no volvía a aparecer por la mesa en que aguardábamos los demás. ¿Y el maestro?, surgía de pronto la pregunta. Fue al baño, respondía alguien, seguro a vomitar. Pero hace ya bastante rato… Y no faltaba quien se levantara a buscarlo. En el baño no está, nos decía al volver a sentarse. La primera vez pensamos que nos había dejado con la cuenta pero, al indagar, el mesero nos decía que ya había pagado. Entonces sospechábamos que se había ido a dormir, que tanto alcohol lo había vencido aunque apenas fuera media tarde. No fue sino hasta el tercer encuentro del Fonca, en Mérida, que comprobé nuestro error: luego de su desaparición de la cantina antes del anochecer, algunos de los becarios seguimos bebiendo hasta media noche, cuando cerraron y decidimos cambiar de sitio. Al dar vuelta en una esquina, nos topamos con el maestro, que tenía traza de no haber dejado de beber en todas esas horas, y nos acompañó a seguirle en un antro de variedad. Estuvo con nosotros hasta el amanecer.
Esas misteriosas desapariciones me hicieron pensar que Ruvalcaba era un hombre que, si bien disfrutaba la compañía de sus pupilos, también defendía la soledad del borracho. Y, como no dejaron de ocurrir, siempre que se ausentaba de donde estábamos lo imaginaba en el rincón de una nueva cantina, solo, pidiendo un trago tras otro, levantándose con el fin de echar una moneda en la sinfonola para correr una melodía del Príncipe de la Canción, porque, como él mismo afirmaba: “Una borrachera no es posible sin las canciones de José José”. Sí, Eusebio Ruvalcaba era un hombre que apreciaba la compañía, pero amaba la soledad. Sobre todo la soledad del bebedor. La soledad que lo deja a uno con sus propios recuerdos, pensamientos y obsesiones. La soledad que desemboca en la escritura.
Cuando varios años más tarde me mudé a vivir a la capital, nos encontramos muchas veces para comer, para beber, para conversar. Puede decirse que nos conocimos cada vez más a fondo, aunque la verdad es que él tenía un punto en su fuero interno a partir del cual no dejaba pasar a nadie; una especie de frontera que limitaba a los demás con respecto a su intimidad. Siempre sospeché que lo que había del otro lado de esa frontera era demasiado humano, es decir, un carácter frágil, vulnerable. Y decidí respetar ese límite, seguro de que él también respetaba el mío. A veces me invitaba a acompañarlo en sus talleres, y me gustaba hacerlo: era como revivir aquellas sesiones del Fonca, que se iban quedando cada vez más atrás en el tiempo, en las que al iniciar la sesión de revisión de textos, a las diez de la mañana, Eusebio sacaba de su portafolios una botella de vodka y preguntaba quién quería un trago. En una ocasión uno de los becarios le reclamó en broma, alegando que Hemingway esperaba hasta el cruce de manecillas del reloj a las doce del día para beber, y la respuesta del maestro Ruvalcaba fue inolvidable: “Hemingway era joto”, dijo mientras llenaba su primer vaso y nos servía a los que habíamos aceptado.
Con el paso de los años, la megalópolis y las ocupaciones de cada uno hicieron que nuestras reuniones fueran menos frecuentes. Ya nos encontrábamos sólo de vez en cuando, en ocasiones por casualidad, otras porque concertábamos una reunión; siempre con el mismo gusto de antes. Yo seguía leyendo sus libros y él (lo supongo, por ciertos comentarios que me hacía) los míos. En una ocasión me llamó para que nos viéramos en un bar. Ahí me obsequió un libro de sonetos cuya materia poética éramos sus amigos, y donde venía uno cuyo título era mi nombre. Creo que es la única vez que alguien ha escrito un poema sobre mí. Así era Eusebio Ruvalcaba: amigo de sus amigos. En otra oportunidad mi pareja de esos años y yo fuimos a cenar a su casa con su esposa y él, y bebimos casi hasta caer rendidos. Cuando apareció su novela titulada Todos tenemos pensamientos asesinos, me invitó a presentarla en la cantina La Faena junto con su amigo y editor Víctor Roura, quien le había abierto el espacio en la sección cultural de El Financiero. Fue una noche magnífica en la que conversamos como si fuera una de nuestras primeras veces durante largas horas, hasta que, como acostumbraba, Eusebio se esfumó del sitio sin avisar. Era como si estar demasiado tiempo con gente lo aturdiera, y tuviera que buscar en forma repentina el desahogo de la soledad.
La última vez que estuvimos juntos fue durante una comida en una cantina de Tlalpan con Hernán Lara Zavala. Los tres pertenecíamos al jurado en un premio de libro de cuentos y, luego de la deliberación, decidimos ir a comer y beber. Recuerdo que la plática de varias horas versó no sólo sobre los libros que se presentaron al certamen sino también acerca de las experiencias vividas en común, los recuerdos compartidos (que ya comenzaban a acumularse) y sobre cómo nos trataba la vida en esos momentos. Esa tarde Eusebio fue el mismo de siempre: agudo, con un sentido del humor despierto y tendiente a lo trágico, lúcido en todo instante a pesar de la gran ingesta de tragos. Aunque, la verdad, no parecía andar bien de salud. Por lo mismo, esa tarde no desapareció de la cantina. Casi al anochecer, los tres pedimos un taxi y Hernán y yo acompañamos a Eusebio a su casa, que no se hallaba muy lejos de ahí. Fue la última vez que lo vi.
Ahora que Eusebio Ruvalcaba habría cumplido 73 años de edad, me doy cuenta de que en años recientes me he descubierto varias veces pensando en él, recordándolo. No resulta extraño: él fue uno de mis guías principales al entrar en este mundillo literario mexicano, fue un gran maestro que, aun sin proponérselo y sin darse cuenta, me dio consejos valiosos para transitar por la vida. Un amigo entrañable. No pocas veces, cuando bebo con otros camaradas en alguna cantina, he creído verlo en un rincón, pensativo, callado, escuchando el disco que acaba de poner en la sinfonola, tal como alguna vez lo plasmé en un relato corto. Entonces levanto mi vaso o mi copa y hago un brindis mudo por el amigo, por el maestro, por el escritor, por el guía en los caminos de la vida, y me entran unas ganas terribles de volver a sentarme con él donde sea.
Y cuando caigo en la cuenta de que ya no estará más con nosotros, prefiero pensar que tan sólo se ha esfumado temporalmente de la cantina donde estábamos, como acostumbraba, y que, si seguimos bebiendo en cualquier otro antro, seguro nos toparemos con él de madrugada, al dar vuelta en una esquina, y nos acompañará a seguir la borrachera por el resto de la noche.
Marineros de agua dulce
Víctor Pavón
Eusebio:
Te cuento una historia de cuando era adolescente. Un día la maestra de física de la secundaria me dijo que me iba a reprobar si no llevaba el libro de ejercicios y el material para realizar los experimentos del laboratorio. Me indicó que no tenía caso que entrara a clase.
Salí del laboratorio para refugiarme en el taller de ajuste mecánico. Era una de mis clases favoritas. El maestro me preguntó por qué no estaba en mi salón. Le contesté que la profesora de física no había asistido. Sonrió y continuó trabajando en el torno una polea de bronce, me dijo que era para la imprenta del taller de encuadernación. Ya casi estaba terminada. Le pedí acompañarlo para instalar esa pieza en la máquina. El maestro colocó la polea y yo le ayudé proporcionándole las herramientas que me pedía. Después probó su funcionamiento: montó una caja con letras de metal invertidas. Apretó los cuatro costados con unas llaves españolas, luego vertió tinta negra en unos rodillos que formaban parte de la imprenta. Encendió la máquina y los rodillos se cubrieron con la tinta. Enseguida colocó unas hojas en blanco y empezó a imprimir. Me dijo que era la portadilla del libro La isla del tesoro, y me dio una de las hojas. Cuando terminó de arreglar la imprenta me dijo que regresara a clases, que seguramente la profesora ya había llegado. Tenía una rara sonrisa.
Salí del taller de encuadernación y me senté en una banca de madera hasta que sonó el timbre para el descanso. Mis compañeros corrieron al patio y jugamos futbol. Después asistí a las clases faltantes hasta que sonó el timbre que anunciaba la salida. Mis amigos se reunieron para jugar afuera de la secundaria, pero yo ya no tenía ganas y me fui a mi casa. Cuando llegué, mi mamá lavaba ropa en el lavadero. No quise apenarla por lo del libro de ejercicios. Al verme, me llamó y me dio un paquete. Me dijo que un señor le pidió que me lo entregara. Cuando abrí el paquete descubrí que era el libro de ejercicios de física. No supe qué decir.
Al día siguiente fui a la escuela y le mostré el libro a la maestra. Cuando terminó la clase, fui al taller de ajuste mecánico, pero estaba otro profesor. Le pregunté por mi maestro y me respondió que se había ido y me había dejado un paquete. Lo abrí y descubrí que era La isla del tesoro, de Stevenson. Eusebio, quise contarte esta historia porque me recuerdas a ese maestro.
Un día me contaron que te robabas libros de las librerías (perdón por la obviedad, pero me gusta cómo suena: los libros de las librerías). Me dio risa. Por entonces apenas asistía a tu taller de los sábados en la colonia Obrera. Recordé La isla del tesoro y te imaginé con un ojo parchado, barba entrecana, sombrero de pirata, una espada en tu mano derecha y un libro en la izquierda, enseguida dejaste la espada en una mesa, sacaste tu anforita y bebiste. Un día de taller llegaste con un paquete de libros y nos los regalaste, era El argumento de la espada, un poemario de tu autoría. Me da pena decirlo, pero era el primer libro tuyo que leía, aunque ya llevaba años leyéndote en el periódico El Financiero, donde yo también trabajaba. Tú corregías y editabas la sección de cultura con Víctor Roura, tu amigo; yo corregía la sección de finanzas. Ahora releo un poema de ese libro:
“Mi padre/ Anoche se me apareció mi padre./ Tiene veinte años de muerto y se me/ apareció anoche. Venía de traje,/ con su chaleco guinda y su boina azul./ Venía de buenas. Traía su violín/ en la mano, y en la otra las llaves/ del coche. Venía de buenas porque/ sonreía./ Sonreía como un corderito./ Me dijo que venía a devolverme mis/ lágrimas, que no llorara más por él/ y menos interrumpiera mis sueños por/ su recuerdo.
Que en realidad no valía/ la pena y que así era la cosa. De pronto/ se quedó callado, se echó a llorar y/ exclamó: ‘No me hagas caso’.”
Encontré varios poemas memorables, tanto como las sesiones literarias que nos brindabas los sábados en los diferentes espacios que ha ocupado el taller desde hace años. Yo la verdad me sentía gitano: primero en la Obrera, luego en la biblioteca de una estancia religiosa en Tlalpan, después en la librería del Fondo de Cultura Económica Elsa Cecilia Frost, más adelante en la Casa de Juan, hasta que llegamos al Café Katsina, todo en el centro de Tlalpan, y observaba cómo te brillaban los ojos cuando la sesión terminaba y decías: “Hoy estuvo bueno el taller”, y recuerdo cómo los integrantes te escuchábamos atentos cuando hablabas de música, de compositores, de literatura o de escritores, era como si estuviéramos en el Ateneo oyendo a un maestro griego. Y vaya que tus críticas eran duras con escritores premiados por las grandes editoriales o por el gobierno. Si fueras un personaje de La isla del tesoro, seguramente les dirías “marineros de agua dulce”, tú, con tu parche, sombrero de pirata y espada en una mano y un libro en la otra. Pero también te imagino como un filósofo griego que frente a sus discípulos habla de la vida, los padres, los hijos.
La última vez que platicamos fue en la cantina Nuevo León, allá por Pino Suárez, después de la presentación del libro Post data / Post mortem; ya te notabas cansado, ya te había ocurrido ese accidente maldito que te fue mermando poco a poco. Ya no pude platicar contigo. Me enteré de tu muerte y me molesta que ya no estés. Ya no te veré más en el taller. Nunca imaginé que estuvieras tan mal. Me platicaste que te caíste y se te vinieron todos los problemas. Es curioso, Eusebio: mi padre también murió a causa de una caída, no se recuperó y tampoco pude hablar con él; lo mismo que contigo, ya no volví a escuchar tu voz, ya no pude abrazarte. Recuerdo que decías que escribías a mano, estas líneas también fueron hechas a mano, y puedo decirte que cuando asisto al taller, que ahora dirige Jorge Borja, he visto que a mis compañeros todavía se les quiebra la voz cuando hablan de ti.
Cuando se realizaba en la Casa de Juan, un día al salir del taller me invitaste a comer a tu casa, como en otras ocasiones. No podía porque tenía otro compromiso y me era difícil dejarlo, y nos despedimos con un abrazo, como siempre. Avancé varios metros y escuché tu voz que me llamaba, me alcanzaste y sacaste de tu portafolios La fuerza de las palabras, el diccionario que consultabas cuando había duda del significado de una palabra o de la forma correcta de escribirla; sé que ese ejemplar fue tu compañero de trabajo, e imagino cuántas veces lo consultaste para corregir textos, porque también fuiste corrector de estilo. Me dijiste: “Este diccionario debes tenerlo tú” y me lo diste, me quedé sin palabras, sólo atiné a decir gracias y volvimos a despedirnos. Ojalá también hubieras robado este libro. Quizás mi maestro del taller de ajuste mecánico también se robaba libros para regalarlos, para dárselos a sus discípulos, a sus amigos, como tú. Quizás, Eusebio, tú eras mi profesor de ajuste mecánico y te trasmutaste en el hijo de Higinio Ruvalcaba. Tengo la esperanza de volver a encontrarte en el cuerpo de otra persona, de otro maestro, de otro amigo; buscaré tu sonrisa, tu mirada vidriosa a punto de las lágrimas, y quizás me regales otro libro que tal vez ya esté en tu mano derecha, tú, con tu sombrero de pirata, con un parche en uno de tus ojos, con tu sonrisa.
¿Y si me pusiera sus lentes?
Emiliano Pérez Cruz
*Texto leído en el homenaje
a Eusebio Ruvalcaba en el Faro de Oriente
10 de junio de 2017
Eusebio es un santo que ya no es visto y es adorado. No de gratis. Trabajó mucho. Tuvo el don para cultivar alumnos, discípulos, amigos y amigas de variada especie. Lo recuerdo siempre atento con quienes compartía comida, tragos en reuniones sociales o de sólo amigos, algún pariente, un curioso que a la larga se integró a la mesa de quienes se juntaban por el puro gusto de hacerlo, con sus pares, afines, incluso con quienes llegaron a voltear bandera.
Cuando León Ruvalcaba me pidió pensar en “algún objeto particular de mi papá que te traiga muchos recuerdos y que quisieras quedarte”, no dudé: “sus anteojos para leer, León; agradezco tu generosidad”. Ok, dijo: veré si es posible. Y fue: “te mando los lentes que me pediste”.
Contaba mi mamá que Yayita, su madre, le confió que, cuando niña, la abuela Manuela, otomí de rasgos fuertes y largas trenzas, le dijo casi al oído: nunca toque los ojos de un conejo y luego los suyos, porque hay riesgo de mirar lo que ellos, porque ven más que uno y agarra el espanto y ya nunca duerme en calma: quién sabe que verán los conejos, que tantos conejitos siempre tienen.
Y mi papá, don Serafín, campesino michoacano migrado a la ciudad para arar el asfalto con su camionzote ferretero de 12 toneladas, decía que en el rancho El pino, municipio de Contepec, los malillas se hacían de un perro negro. Lo sometían y con la punta de una hoja de mariguana le quitaban chinguiñas de los ojos y las ponían en los suyos. Así venteaban y veían al diablo y sus demonios, hacían tratos con él, los sacaba de la miseria y tiraban el jacal para hacerse de una finca de material y teja colorada, con portal y todo.
Cuando niños, en la noche hacíamos fogata en el llano y contábamos lo que oíamos de nuestros mayores. El Balam decía que las lagañas de la salamandra de lengua hongueada te hacían ver, si te metías al mar de Puerto Progreso, cuando los barcos piratas se hundían. Y si llegabas hasta ellos, rapidito-rapidito encontrabas el cofre del tesoro y dentro un frasco con vino que te hacía inmune para navegar con bien toda la vida. Y que la rata que sale entre los madroños por las tardes te enseñaba a hacerte de cosas que los demás no tendrían, con sólo ponerte en los ojos una de las lágrimas que soltaba para que te compadecieras y la sacaras de la trampa de raíces donde desesperaba.
¿Y si me pusiera los lentes de Eusebio? Me dio miedo. No es fácil decisión. Una vez el Capulín, perro corriente cruzado con “de la calle”, despertó de súbito, se encaramó al lavamanos y no paró de ladrarle al espejo hasta que lo nubló. Vi sus chinguiñas y estuve tentado. Nomás tantito tentado.
Así me pasa con los anteojos de Eusebio: pero soy como el pájaro verde/ que en la sombra me detengo: temo dejar mi zona de confort y mirar a mis semejantes, a mí mismo, con ojos de Eusebio, capaz de medir “la temperatura a la muerte. Así va mi inteligencia: de la cima al abismo”, según escribió y nos lleva a través de sus libros, desde Un hilito de sangre hasta Todos tenemos pensamientos asesinos y sus cuentos de Jueves Santo y la descarnada poesía de El frágil latido del corazón de un hombre, pasando por Las cuarentonas, Músico de cortesanas o la correspondencia contenida en Embajadores de la música.
Ahí está Eusebio, en su obra, donde recreó a la humanidad de este trozo del universo, a la que miró con esos sus ojos tristes y a través de los lentes que León me obsequió y temo calar. Pese a cómo nos veía, no perdía ánimo para escudriñar el alma ajena y la propia, y mostrarnos su esencia, como Dostoievski, como Revueltas.
Él, que escribió a Johannes Brahms: “Escucharte en momentos terribles, cuando no se avista remedio alguno, cuando todo en derredor tiene el tufo del desaliento. En esos momentos dejar que el lenguaje musical se apropie de nuestro corazón proporciona el alivio que nos permitirá esperar el día siguiente con quietud y esperanza”.
Esa esperanza a la que se aferraba y que la realidad diluía cuando Eusebio la desmenuzaba para volverla escritura, a través de los tantos géneros que frecuentó para siempre volver al eterno reto de la hoja en blanco, pues sabía, y lo sorrajaba a los aprendices o aficionados, que “escribir es cuesta arriba. Los escritores les pedimos prestado a los compositores el flujo de la inspiración”.
Y el Eus, siempre inspirado, oía con su especial oído musical, y veía con ojo crítico lo que acontecía y le acontecía; tenía el don de la imaginación, acrecentada por su enorme capacidad de sorpresa y su honestidad, que le habría permitido decirme:
—No te la jales, carnal. Deja esos lentes y mejor ponte a trabajar.
Y mejor los dejo, porque qué tal que lo veo a él y yo wevoneando: él entregado a su oficio como el buen carpintero, como el mecánico, el albañil: con alma, vida y corazón, aun a costa de sí mismo, un santo que ya no es visto y es adorado por su legado: sus 65 libros.
Lléguenle, para conocerse, para conocernos. En ellos —los libros de Eusebio Ruvalcaba—me veo, como si me pusiera sus lentes. Como de rayos X.