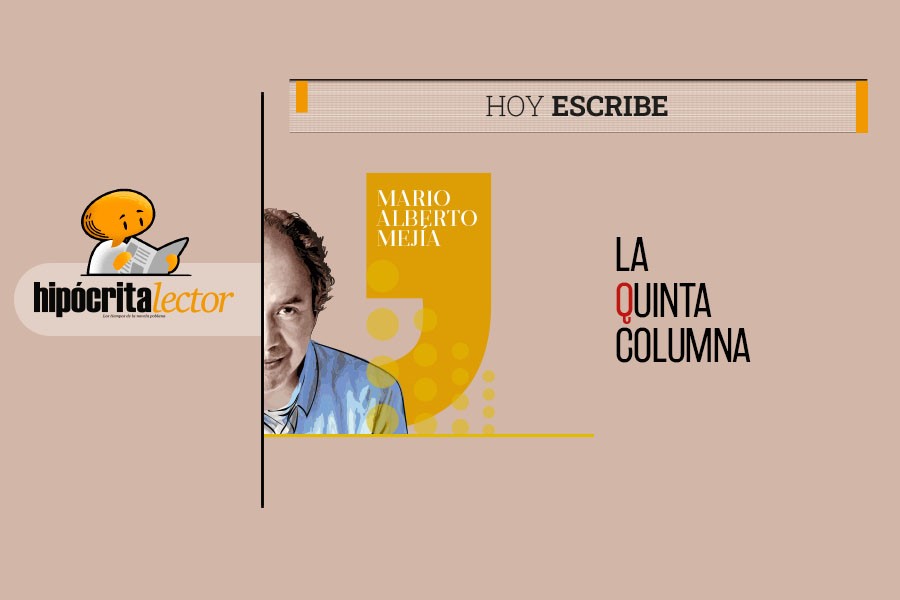Últimamente me he dedicado a reconocer las cosas buenas de la gente.
Ésta es una novedad, pues he vivido décadas enteras hurgando en su contrario: las cosas malas.
Eso significa que he pasado buena parte de mi vida escribiendo sobre la parte oscura de la gente.
La duda mata:
¿Estaré envejeciendo?
Dicen los clásicos que cuando uno empieza a admitir que el amanecer es mejor que el crepúsculo está a un paso de la muerte.
Yo, por fortuna, prefiero los crepúsculos.
Me parece admirable que el sol caiga de nalgas todas las tardes para convertirse en ceniza.
En abril de 2014, hace diez años, tuve un ictus, que es un desarreglo de los sentidos, como querían los locos surrealistas.
(En octubre próximo, el movimiento surrealista cumplirá cien años de haber sido fundado en París).
El ictus —mi ictus— me llevó a una especie de nave espacial donde me hicieron una resonancia magnética.
Tras los estudios, el neurólogo de un hospital público me dijo que había estado a punto de irme a vivir con san Peter.
Se refería a un pescador de oficio en el mar de Galilea que perseveró tanto en hacer la crónica cotidiana de Jesús que terminó siendo la piedra en la que edificó su iglesia.
(Pedro y Piedra tienen sonidos similares. De ahí viene seguramente el nombre de un personaje de nuestras infancias idas: Pedro Picapiedra).
Pedro cometió un desliz que también lo hizo famoso: negó tres veces a Jesús antes de que cantara el gallo.
La iconografía popular ubica a san Pedro como un señor barbado y canoso con una llave en la mano derecha.
Esa llave es la que abre las puertas del Reino de Dios.
En otras palabras: Pedro es quien recibe a los muertos que llegan al cielo.
(El infierno tiene otro hostess).
Lo que el neurólogo me quiso decir hace diez años fue que había estado a un paso de morir y de encontrarme con san Peter.
Este 14 de abril brindé por el neurólogo de ese hospital público que en un momento crítico hizo que la vida —mi vida— fuera más sencilla o menos complicada.
¿Qué me llevó al ictus?
Un pasaje de estrés.
Desde ese día decidí que lo mejor era abrazar la incertidumbre.
En este reino la gente es más feliz y más holgada.
La arrogancia de la certidumbre conduce al estrés.
La inocencia de la incertidumbre, a la felicidad.
O a algo parecido.
Querer tener la certidumbre de todo nos vuelve adictos a un manual de costumbres viciosas.
Me explico:
La gente atada a la certidumbre se estresa porque quiere a fuerzas conocer su destino, cosa que es imposible de saber.
Nadie sabe qué ocurrirá en el futuro inmediato.
(Salvo que un día todos estaremos muertos).
Un temblor, un aguacero, un infarto al miocardio, un Rappi a bordo de una moto, unos delincuentes con ponchallantas, un pasaje de estrés, o cualquier otro incidente o accidente, pueden cambiar nuestro destino.
Por eso, lo mejor es abrazar la incertidumbre: dejarse llevar por las aguas inciertas, no preocuparse por los vetos, soltarse, pues.
Regreso al inicio de esta columna.
Últimamente me he dedicado a reconocer las cosas buenas de la gente.
Eso me ha traído una paz inédita, un bienestar del cuajo, un cadáver menos en mi armario.
Desde esa condición del alma —desde el desarraigo surrealista— es como escribo ahora.