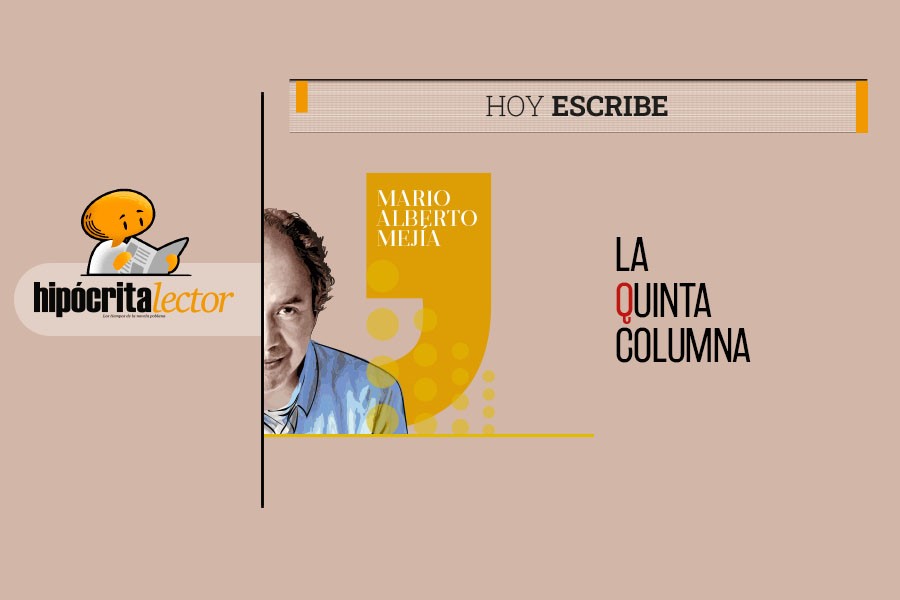Llevo años comiendo y cenando en las mesas del poder.
Llevo años desayunando en horarios pornográficos —las siete o las ocho de la mañana— con gente cargada de intereses.
De algunos me he hecho amigo inevitablemente.
(En las tripas de la conversación se cocinan las buenas amistades).
Después de una o dos copas de vino surgen las confidencias.
Y eso implica dos rutas:
La de la infidencia o la de la complicidad.
Si un amigo —por muy poderoso que sea— le hace una confidencia a un periodista —por muy amigo que sea—, hay un riesgo latente: la publicación, que implicaría una traición, o el silencio, que es también una traición al periodista que uno lleva dentro.
En esas aguas me he movido durante años.
Siempre he creído que un periodista que escribe sobre el poder tiene que sentarse en la mesa del poder.
Desconfío de los periodistas puros que descifran a los poderosos desde la subjetividad.
Una vez publicados sus escritos, descubro en ellos una inocencia cargada de cierta estupidez.
Y desde ese ámbito (estupidez=inocencia), hacen la crítica de quienes como yo nos sentamos en la mesa del poder.
No ha sido fácil.
He escuchado durante estos años (de 1996 para acá) confesiones brutales.
Y de una u otra manera he sido fiel a quienes me han tenido esa confianza.
Pero ese ejercicio también me ha dado alas para volar sin caer en la infidencia.
Parece fácil.
No lo es.
Con todo esto a cuestas he recorrido casi treinta años realizando un ejercicio periodístico que a algunos les gusta y a otros no les gusta.
Hace poco volví a ver una película de Steven Spielberg que narra la dualidad periodística a través de dos personajes claves en la prensa estadunidense: Katharine Graham y Ben Bradlee.
La primera fue presidenta de The Washington Post, y amiga y anfitriona de presidentes, senadores, empresarios e intelectuales, entre otros.
El segundo, fue el valiente editor del Post en los años de Nixon.
Ambos se enfrentaron con el dilema de publicar los denominados Papeles del Pentágono: un estudio ultrasecreto sobre la Guerra de Vietman que había sido encargado por uno de los mejores amigos de la señora Graham: Robert McNamara, a la sazón secretario de Defensa.
Al principio, la presidenta del Post se negó a publicar el reportaje que evidenciaba que el presidente Nixon y varios expresidentes habían mentido sobre Vietnam.
Tras horas de intenso cabildeo, Bradlee la convenció de publicarlo pese a la amenaza —de parte de la administración Nixon— de que le fueran retiradas las licencias de televisión del consorcio periodístico.
Ése fue un gran ejemplo de cómo el periodismo puede anteponerse a las amistades peligrosas.
Sin la señora Graham, los Papeles del Pentágono y el caso Watergate no hubiesen sido lo que fueron.
Rescato unas palabras —inauditas, viniendo de Nixon— que rubrican muy bien esta historia:
“En Washington hay muchos que leen el Post y les gusta, y hay muchos que leen el Post y no les gusta. Pero casi todos leen el Post, lo que constituye un reconocimiento de la habilidad de Graham como editora”.
Mis malquerientes —los tengo por docenas— sólo son eso.
Algunos aspiran a ser mis enemigos.
Lamento informarles que no lo son.
Los enemigos son personajes que podrían ser excelentes amigos y conversadores en algún momento, y eso es algo que requiere nivel, talento y cultura.
En consecuencia: tengo muchos malquerientes y pocos, muy pocos, enemigos.
Los primeros me conmueven con sus diatribas cotidianas.
(Me conmueve, entre otras cosas, su infinita soledad).
Los segundos, en cambio, mueven en mí algo muy profundo.
Algo que sólo le está dado a quien genera respeto.
Y en ese mar —y entre esos pescaditos— suelo moverme desde hace muchos años.
Y eso es algo que disfruto a plenitud.
Salud por estos días, hipócritas, entrañables, lectores.