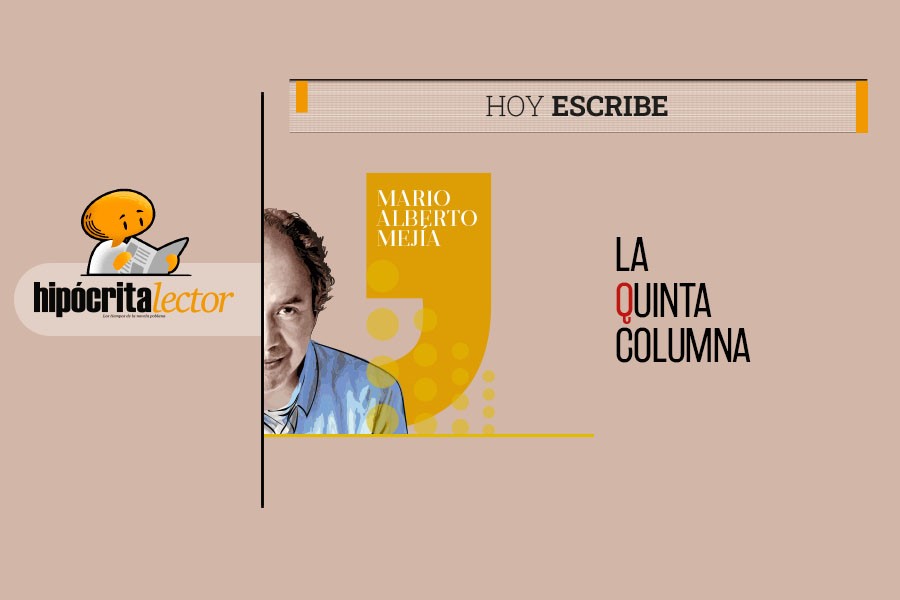Lo peor que le puede ocurrir a alguien es el olvido.
Y hay gente que, aunque muera, nunca será olvidada.
Es el caso de Selene Ríos Andraca, víctima del cáncer y de la muerte a sus treinta y tres años de edad.
Ofrezco como obleas de pan las siguientes líneas dedicadas a quien hizo del periodismo diario una pasión irrefrenable.
Las primeras líneas fueron escritas mientras yo me enteraba —por Arturo Rueda— de su terrible muerte.
Yo venía de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y debido al clásico retraso de los vuelos me encontraba en la sala de espera del aeropuerto.
Era el lunes 6 de diciembre de 2016.
Horas antes, poseído por un rapto inexplicable del alma, había escrito de un tirón —en un asiento incómodo del aeropuerto— las primeras cuarenta cuartillas de un libro que se llamaría “Se dicen cosas horribles de ti”.
Justo cuando leía lo que había escrito, Arturo me dijo —vía Twitter privado— que Selene acababa de morir.
Entonces, como un segundo rapto del alma, redacté unas líneas sobre su muerte.
No quiero dejar pasar este día para recordar a quien tanto nos dio.
*
Este lunes —día terrible—, falleció Selene Ríos en un hospital del sur de la Ciudad de México, a donde llegó a finales de octubre.
Selene tenía 33 años de edad.
Era joven y vital, y quería a toda costa convertirse en escritora.
Tenía todo para hacerlo.
Incluso se inscribió en la Maestría de Literatura Iberoamericana en la universidad del mismo nombre.
También impartía dos materias en el bachillerato de la Ibero que no cualquiera es capaz de dar: Teatro y Poesía.
*
Estábamos cenando, en la casa, Selene, Arturo Rueda, Alejandra Gómez Macchia y yo un verano de hace varios años.
Una larga sobremesa llena de confesiones fue el corolario feliz.
Fuimos a nuestra modesta biblioteca, y ella tomó en sus manos una antología de poesía mexicana que me había regalado Marcelo García Almaguer: una antología que abarcaba varios siglos: del XVII al XXI.
Sus ojos se iluminaron.
“Esta antología será la salvación para mi clase”, me dijo.
“Es tuya”, respondí sin dudarlo.
“Espero que Marcelo nunca se entere”, pensé.
Y es que es de pésimo gusto regalar libros que nos regalan los amigos.
Pero las palabras de Selene me mataron.
Por eso no lo dudé.
Nuestra amistad venía de haber pasado por varias carreteras y autopistas.
El primer peaje, pleno en reportajes y descubrimientos, se dio en el periódico Cambio, a donde llegamos Rueda, Zeus Munive, Ulises Ruiz, yo y varios más tras descubrir horrorizados que Mario Marín se había hecho del diario Intolerancia.
Ahí fue cuando apareció Selene con esa mirada que todo lo podía.
Pronto descubrimos que en ella había una reportera indomable pero generosa.
Quería comerse el mundo.
Y más: todo lo cuestionaba.
El segundo peaje vino cuando nos hicimos amigos.
Amigos entrañables y precisos.
Con ella siempre daba la impresión de que formabas parte de una pandilla de adolescentes.
Una pandilla fraterna, como las que ya no hay.
Una pandilla de cigarros y alcohol y charlas hasta el amanecer.
Charlas sobre López Obrador –su eterna debilidad– y Cortázar o Borges o Paz o Rulfo o Bolaño o el autor que estuviera leyendo en ese momento.
Cuando Rueda y Selene se hicieron pareja fui uno de los primeros en enterarme.
Del gusto pasamos a la celebración.
El tercer peaje se dio cuando yo me fui a otro periódico –El Columnista– y ellos se quedaron en Cambio.
Inevitablemente surgió la hiel del tiempo y el espacio.
Ellos hacían sus fiestas plenas en karaokes de José-José, y yo me instalé en una especie de exilio interior.
Era natural: los novios querían estar solos.
La pandilla había desaparecido.
Nuevos y esporádicos encuentros marcaron el cuarto peaje.
Y un desencuentro estúpido nos llevó a la quinta caseta de cobro.
Malos entendidos, verdades a medias, mentiras completas…
Todo eso que aparece cuando se juega al teléfono descompuesto.
Un último encuentro se dio en la boda de Roberto Moya.
El azar nos puso en la misma mesa a Rueda, Selene, Pepe Hanan, Alejandra, Ricardo Morales, Arturo Luna y yo.
Nos saludamos con la certeza de que pese a todo seguíamos siendo amigos.
Y ya al final, durante la despedida, confesamos nuestros dolores: confirmamos nuestra amistad.
En los últimos días –que vienen de octubre hasta el día de hoy– supe por Arturo y Lupita Sánchez de la Vega –la mamá de Rueda– el estado en el que Selene se encontraba ya hospitalizada.
David Villanueva y Pepe Hanan también me ponían al tanto.
Hoy que Selene falleció, recordé que la había extrañado en la sección de libros de escritores iberoamericanos recientes durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
“Aquí estaría Selene buscando alguna novela de Fadanelli o la póstuma de Bolaño”, me dije en estos días.
No llegó como sí lo hizo en años anteriores, cuando bebimos vino en el bar del Hilton.
Causas de fuerza mayor la tenían atada a su cama de hospital.
Descansa en paz, Selene Ríos.
Siempre te vamos a llorar.
*
Al periodismo se llega por dos vías: la intravenosa y la intramuscular.
Ya se sabe: la segunda duele más que la primera.
Por la intravenosa se llega porque un pariente nuestro es periodista y algo dentro de nosotros nos dice que ése es el oficio de la familia.
Ergo: no nos queda más remedio que ingresar al mundo de la tecla fácil.
Por la intramuscular se llega porque de niños no tuvimos televisión —y si teníamos se descompuso y no la mandaron a arreglar— y crecimos imaginando los mundos que nos sugerían la radio y los juegos infantiles.
Quienes tuvieron televisión terminaron siendo médicos, ingenieros o políticos.
No periodistas.
Selene Ríos Andraca tuvo televisión, pero se le descompuso.
Gracias a eso tuvo un carácter ligado a la imaginación.
Sus columnas periodísticas dejan ver a alguien que está más cerca de los cómics que de las pantallas de plasma.
Sus onomatopeyas tienen que ver con los cuentos ilustrados de nuestra primera infancia.
Todo se mueve en ese universo en función de los sonidos.
No los sonidos que se escuchan.
Los sonidos que se leen.
Su llegada al periodismo la retrata: vino de Chilpancingo a la ciudad de Puebla (del pozole verde a los chiles en nogada) a estudiar Ciencias de la Comunicación en el ámbito de una universidad confesional.
Ella no lo sabía —lo supo con el tiempo— pero había arribado al espacio de la derecha poblana: ahí donde, entre otros, estudian y estudiaron los hijos de los Santos Varones: aquéllos que eran dueños de un buró atestado de Vic Vaporrub, merthiolate rojo, Mein Kampf y el catecismo del padre Ripalda.
Cuentan quienes la conocieron entonces que ella era algo así como la inadaptada, la outsider, la freak.
No podía ser de otra manera: la UPAEP es (era) el corazón local de un clasismo tenue y un racismo menos tenue.
Lejos de que sufriera una conversión —en el sentido religioso e ideológico de la palabra—, confirmó los valores guerrerenses generados por su padre: un laicismo a prueba de balas y un ateísmo a prueba de padresnuestros. Con esas armas tocó las puertas del periodismo.
Tras un paso fugaz por el portal E-Consulta, donde fue sometida a la censura de rigor, Selene ingresó a Cambio: un diario conformado por los disidentes del periodismo marinista que se empezó a practicar en el diario Intolerancia una vez que Mario Marín fue confirmado como candidato del PRI a la gubernatura.
En ese espacio descubrió que el periodismo estaba muy lejos de las notas diarias —anticlimáticas y aburridas— y muy cerca del reportaje, la crónica y la conversación convertida en entrevista.
Ahí veló sus armas la primera vez.
Luego fue investida columnista.
Su estilo desenfadado pronto fue tomando vuelo. Sus primeras lecturas literarias les dieron peso a las palabras.
Se volvió adicta al punto y seguido y al punto y aparte, ritual al que se llega inevitablemente luego de haber pasado temporadas enteras a la sombra de los párrafos largos, farragosos.
Dueña de una conversación fluida —cosa que le debe a su primera infancia—, hizo del coloquialismo su arma cotidiana.
Ella se preguntaba y se contestaba.
Y en esos giros obtuvo luces que otras columnas no tenían.
Todo quería contar.
Y en Dios en el Poder descubrió que la columna es una pieza de orfebres en donde cabe todo: la ironía, los géneros literarios, la desfachatez, la escritura confesional en primera persona y las onomatopeyas.
Las primeras entregas de Dios en el Poder fueron tan refrescantes que todos volteamos a verla.
Lo que parecía ser una aventura fugaz y efímera en el periodismo poblano se convirtió en lectura obligada.
Selene Ríos se construyó un personaje —con reminiscencias de Germán Dehesa— que compartía secretos de familia con el lector. De súbito, entre críticas a los poderosos, aparecían su madre, sus hermanos, su sobrina.
Los buenos lectores de Dios en el Poder identifican a los personajes que la rodeaban y comparten sus raptos místicos en los que terminaba invocando —como Santa Teresa— a un Jesucristo bendito o salvador o justiciero.
En la construcción de ese personaje, su madre tenía un papel protagónico equivalente al de la conciencia: una conciencia guerrerense.
Hubo quien calificó su estilo de irreverente.
Disiento.
No creo en los facilísimos.
Selene tampoco creía en ellos.
Irreverentes son Gloria Trevi, Alejandra Guzmán y el alcalde Cuauhtémoc Blanco.
Selene Ríos era creativa y estudiada.
Y muy irónica.
No era adicta al pastelazo —aunque estuvo por momentos muy cerca de lanzar varios—. Su reino estaba más del lado del sarcasmo y de una narrativa que a su vez tenía deudas con la novela, las crónicas y los cuentos.
Sus columnas parecen de fácil estructura.
No lo son.
Hay en ellas un edificio verbal singularmente armado.
Como buena lectora de literatura, sabía que todo tenía un principio, un nudo y un desenlace.
No contaba chistes: narraba situaciones.
No soltaba gracejadas: hilvanaba tramas.
No buscaba el chiste fácil: iba tras la ironía difícil.
Todo esto, faltaba más, combinado con un gran sentido del humor.
No el humor que entretiene: el humor que inquieta.
El humor que sirve de catarsis y que perturba al lector.
Jorge Ibargüengoitia era un señor hosco, serio y con cara de pocos amigos.
Siempre parecía aburrido.
Nadie lo vio nunca sonreír.
Nadie tampoco imaginó que ese troglodita —era muy alto y robusto— fuera capaz de escribir novelas como Las Muertas, Dos Crímenes y Los Pasos de López, en las que sus personajes matan de risa —una risa inteligente, fina— a sus lectores.
Tito Monterroso era un personaje similar. Ninguno de los dos era irreverente ni chistoso.
Eso lo logra cualquiera.
Ella compartía con ellos —las diferencias guardadas— la búsqueda de la ironía exacta.
Selene, además, tenía oído.
No el oído de carnicero que posee una buena parte del periodismo poblano: el oído de quien es capaz de escuchar en el tumulto la caída de la hoja de un laurel.
Un oído educado, otra vez, en la literatura. Con ese oído llevaba al lector en juegos de palabras vertiginosos: juegos de imágenes robustecidas por el sonido: juego de dados que jamás abolirá el azar.
De todo eso estaban hechas las columnas de Selene.
Y de algo más: de personajes ligados al poder.
Con ellos ensayaba a ser Goya, el pintor de la Corte.
Y es que terminaba por ridiculizarlos.
Los hombres y mujeres de poder ocupan un lugar especial en sus columnas.
Ellos son los destinatarios de su furia y de su indignación.
La suya, por cierto, era una indignación auténtica.
No la indignación del columnista que tiene intereses por debajo de la mesa.
Selene sabía que los políticos son solemnes por naturaleza, que carecen de sentido del humor y que le tienen terror al ridículo.
Esa percepción le bastó para exhibirlos una y otra vez: no hay peor político que el que es víctima de la risa ajena.
Después de todo, diría el novelista Juan Pablo Villalobos, la risa surge de la idea de superioridad del que ríe.
No sé si alguna vez leyó a Novo o a Monsiváis o la comedia burlesca del Siglo de Oro Español.
Si lo hizo, aprendió bien la lección.
Si no lo hizo, los adivinó en el tiempo.
Sé que leyó con júbilo a Xavier Velasco, a Enrique Serna, a Mario Bellatin y a Élmer Mendoza.
Sé también que leyó a Sor Juana y que aprendió de ella a oír con los ojos, “ya que están tan distantes los oídos”.
Selene sabía que ninguna palabra es inocente.
De ahí viene esa necesidad de espantar al lector.
En un primer momento esa pulsión es legítima.
No sabremos nunca lo que nos tenía preparados en la madurez de su columna. Hay que decirlo: había concluido una Maestría en Literatura Iberoamericana y su prosa empezaba a ser tocada —para bien— por las lecturas.
Ella misma sabía que venía lo mejor. Siempre quiso ser escritora.
Cuando menos en los últimos años. Se estaba preparando para eso.
Todo columnista sueña con trascender su columna.
¿Qué vendría después?
¿Un libro de relatos o de crónicas o de entrevistas o una novela?
Ella que tanto investigó a sus personajes terminó metida en uno de ellos: un personaje turbio con un halo de poder divino.
Y lo divino, no hay que olvidarlo, viene de Dios.
En esos estadios jugaba nuestra columnista.
Nuevas plumas llegarán.
De algo estoy seguro: Selene Ríos será irrepetible porque —oh, Perogrullo— su biografía le pertenece.
Se la ganó a pulso.
El titubeo no creció en su jardín.
El suyo fue un campo lleno de certezas y de risas.
Bien lo dijo Heráclito, el “oscuro de Éfeso”: “Nadie puede nadar dos veces en el mismo río”.
Los ríos de Selene Ríos son intransitables y huidizos, y únicos.
Empiezan —como en el poema de Pacheco— donde los hallas por vez primera y te salen al encuentro por todas partes.