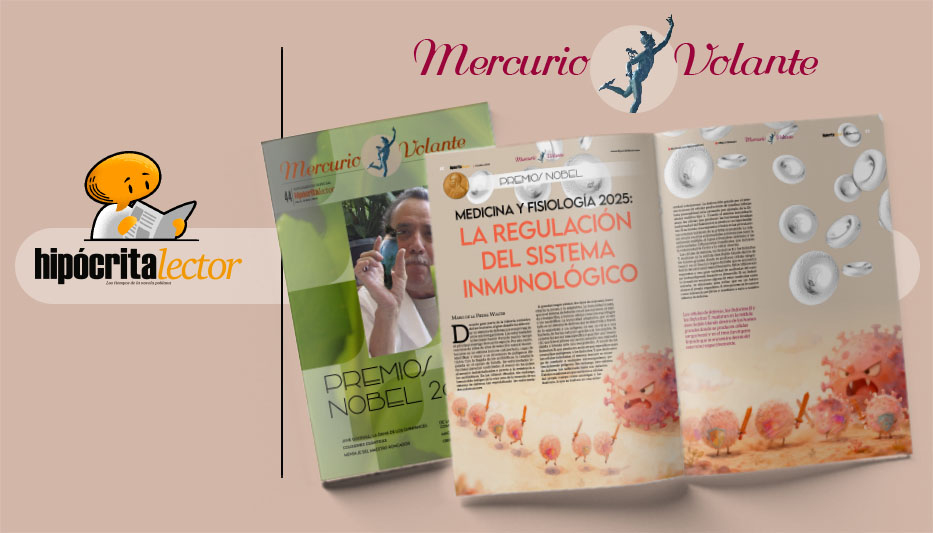Durante gran parte de la historia evolutiva del ser humano, el gran desafío ha sido crear un sistema de defensa que nos proteja de otros microorganismos. Las enfermedades infecciosas fueron durante mucho tiempo el principal enemigo de nuestra especie. Por esta razón, centenas de miles de años de selección natural desembocaron en un sistema inmune casi perfecto, capaz de identificar y atacar a un sinnúmero de patógenos distintos. Con la llegada de los antibióticos, la caballería pesada en el campo de batalla, las enfermedades infecciosas parecían controladas, al menos en los países altamente industrializados y previo a la resistencia a los antibióticos. En las últimas décadas, sin embargo, hemos sido testigos de la otra cara de la moneda de un sistema de defensa tan especializado: las enfermedades autoinmunes. 
A grandes rasgos existen dos tipos de respuesta inmunitaria: la innata y la adaptativa. La inmunidad innata, que es el sistema de defensa con el que nacemos, es rápida e inespecífica, e incluye células como los macrófagos y los neutrófilos. La inmunidad adaptativa, por el otro lado, es un sistema de defensa que se desarrolla a través de la exposición a un antígeno, ya sea un virus o una bacteria, de forma natural o gracias a la vacunación. Se caracteriza por ser más específica y guardar una “memoria”, que tras el primer encuentro permite una respuesta rápida e intensa ante una reexposición. A través de los linfocitos B, que producen anticuerpos específicos para neutralizar patógenos, y los linfocitos T, que destruyen las células infectadas; el sistema inmune se encarga de combatir a cualquier microorganismo potencialmente peligroso. Sin embargo, este sistema de defensa tan sofisticado tiene sus defectos. Existen ocasiones en que reconoce a células del propio cuerpo como enemigas y las destruye, lo que se traduce en una enfermedad autoinmune. La destrucción guiada por el sistema inmune de células productoras de insulina (células beta pancreáticas) es la causante, por ejemplo, de la Diabetes mellitus tipo 1. Cuando el sistema inmunitario ataca las células que producen las hormonas tiroideas (enfermedad de Hashimoto) se produce un hipotiroidismo. Si se monta una respuesta crónica en las articulaciones estamos hablando de la artritis reumatoide. Lo mismo ocurre en otras enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico y las enfermedades inflamatorias intestinales, que incluyen la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.
Las células de defensa, los linfocitos B y los linfocitos T, maduran en la médula ósea (tejido blando dentro de los huesos grandes donde se producen células sanguíneas) y en el timo (un órgano linfoide que se encuentra detrás del esternón) respectivamente. Estos últimos son expuestos a una gran variedad de moléculas del cuerpo (autoantígenos) durante su desarrollo. Si un linfocito inmaduro reconoce alguna de estas moléculas como extraña, es eliminado para evitar que en un futuro ataque al propio organismo. A este proceso se le conoce como tolerancia periférica y mantiene a raya a nuestro sistema de defensa.

Por mucho tiempo, se pensó que esta era la única vía de autorregulación del sistema inmunitario. Sin embargo, no quedaba claro – entre otras cosas – por qué el sistema no atacaba a todas las moléculas que se formaban después de su maduración. Mientras que la mayoría de los científicos estudiaban a los linfocitos T, las células NK (Natural Killer cells) o “asesinas y los linfocitos Th (T helper) o “auxiliares”, a finales de los ochenta y principios de los noventa; el científico japonés, Shimon Sakaguchi, descubrió otro tipo de linfocitos: las células T reguladoras (Tregs). Estas células parecían suprimir la respuesta de las otras células de defensa. En un experimento elegante, Sakaguchi demostró que ratones con una deficiencia de estas células desarrollaban una enfermedad autoinmune. Por el contrario, el progreso de la enfermedad se detenía cuando recibían estas células. Pocos científicos mostraron interés en sus estudios y fue duramente criticado. Durante casi una década fue ninguneado por la comunidad científica internacional y pocos fueron los que continuaron investigando este tipo de células.
En el año 2001 los científicos estadounidenses, Mary Brunkow y Fred Ramsdell, descubrieron una mutación en el gen FOXP3 que causaba una enfermedad autoinmune fatal en los ratones. También demostraron que mutaciones de este gen en el ser humano se relacionaban con enfermedades autoinmunes genéticas severas, como el síndrome IPEX que produce diabetes tipo 1, enteropatía y eccema en niños varones (ligado al cromosoma X). Dos años más tarde, Sakaguchi y sus colaboradores demostraron que el gen FOXP3 se expresaba específicamente en las células T reguladoras y era esencial para su desarrollo. Es decir, este gen es el encargado – a través de las células T reguladoras – de mediar la respuesta inmune y en muchos casos, de suprimirla. A este mecanismo se le bautizó como tolerancia periférica y complementa el otro proceso de regulación que es la tolerancia central.
Este año se premia a estos tres científicos “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica”. Sus trabajos prometen una revolución en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades autoinmunes. De hecho, Ramsdell es el asesor científico de Sonoma Biotherapeutics, una empresa fundada en el 2019 para desarrollar fármacos para el tratamiento de la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Del mismo modo, se ha teorizado sobre una posible aplicación de estas células en el tratamiento del cáncer. Otra de las aplicaciones, que ya es una realidad, es el de la inmunoregulación después de un trasplante. El rechazo del órgano trasplantado, mediado por el sistema inmune que reconoce al órgano donado como extraño, es uno de los mayores retos en esta disciplina. Los donadores y los candidatos a recibir una donación deben someterse a varios estudios de histocompatibilidad para reducir el riesgo de rechazo. Utilizando células T reguladoras ha sido posible suprimir esta respuesta y tener una mayor tasa de éxito.
El premio Nobel de Medicina y Fisiología 2025 nos recuerda, como casi todos los años, que la ciencia es un trabajo en conjunto. Muchas veces, es imposible vislumbrar el alcance de las investigaciones. Tienen que pasar años, si no es que décadas, para que otro grupo de investigadores complementen y den sentido a los resultados. Una vez más, se premia el valor colaborativo de la ciencia, que abre nuevas ventanas hacia el entendimiento de nosotros mismos y un mundo de posibilidades terapéuticas.

Mario de la Piedra Walter
Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania. Autor del libro Mentes geniales: cómo funciona el cerebro de los artistas (Editorial Debate, Barcelona, 2025).