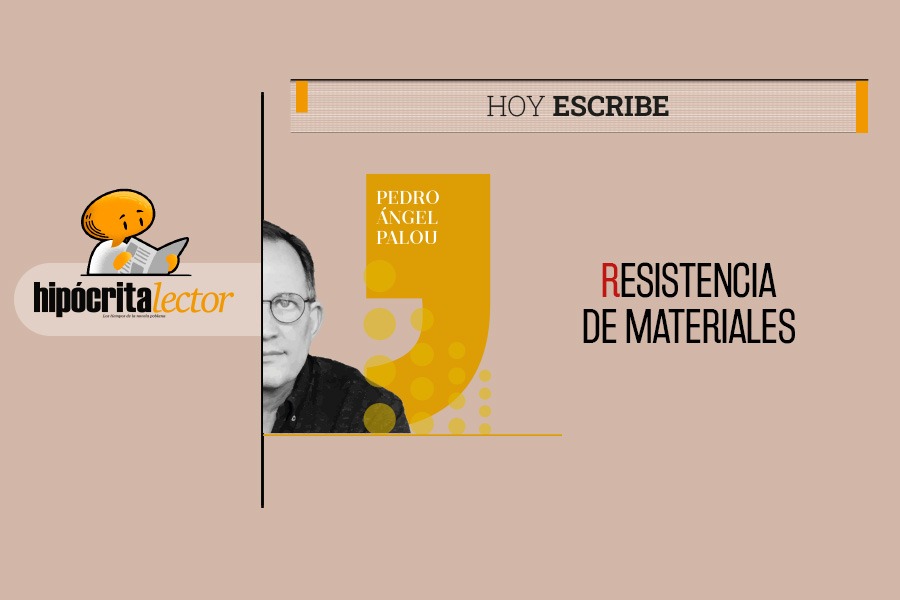Viajar nunca es inocente: ya sea por ocio abierto al azar o turismo empaquetado como mercancía, no viajamos más, nos viajan. Entre el contrato del consumo y el mito del vagabundeo romántico, queda un pacto más sutil: aprender a perderse con humildad, como huésped de comunidades, culturas y paisajes.Dejarse llevar por el viaje, como recomendaba Walter Benjamin.
Recuerdo una tarde en Oaxaca cuando me interné en un barrio desconocido para mí entonces, lejos de la plaza central. No tenía itinerario ni guía que me dijera adónde ir. Al doblar una esquina entré en medio de una fiesta de barrio: niños pintados como jaguares corrían entre los puestos de tamales, mujeres cargaban velas, una banda de metales afinaba con desorden alegre. No había pagado entrada, no figuraba en ningún folleto. Simplemente estaba allí, torpe al principio, después absorbido por la vida de la calle. Me regalaban mezcal y comencé a danzar con los verdaderos convidados.
Claro que existe la otra cara del viaje: autobuses llenos de turistas con pulseras idénticas, conducidos a restaurantes y tiendas, recibidos por espectáculos folclóricos con horarios fijos. Yo también he estado en ese lugar, agradecido de la comodidad que compra seguridad y “autenticidad”. Pero esa noche sentí con claridad la diferencia entre deambular sin plan y consumir un producto: era la diferencia entre el encuentro y la transacción. El ocio arriesga; el turismo asegura.
En su raíz latina licere, el ocio significa permiso. No es pasividad, sino libertad: un tiempo sin obligación, abierto a lo imprevisto. Viajar en ocio es practicar la disponibilidad, dejar que el mundo irrumpa en lugar de exigir que se presente. El “camino menos transitado” de Frost no es una imagen retórica, es una actitud: dignidad en perderse. Chatwin, en En la Patagonia, transformó el vagabundeo en una colección de destellos, encuentros fortuitos, historias medio ciertas. Theroux, viajando en tren, convirtió la espera en disciplina de atención. Ellos encarnan lo que yo sentí aquella tarde: que perder el control es condición para que algo auténtico aparezca.
El turismo, en cambio, nació con el capitalismo industrial y su promesa fue simple: aventura sin riesgo. De allí el resort todo incluido, el crucero, el tour organizado. Yo mismo he participado en ellos, he agradecido su comodidad, y también he sentido la ausencia: la ciudad reducida a decorado, la cultura transformada en espectáculo, los paisajes convertidos en escenografía de Instagram. El turismo vende seguridad y convierte lo vivo en decorado.
Ambas formas, sin embargo, responden a un mismo motor. El estatus es la moneda secreta de todo viaje. El ocio otorga distinción íntima—“descubrí este café escondido”—mientras el turismo entrega estatus masivo—“aquí estoy en la Torre Eiffel”. Una lógica cultiva la singularidad, la otra certifica pertenencia. En ambos casos se trata de un pacto identitario, un acuerdo con nosotros mismos y con los demás. De Instagram (el viaje para ser publicado) a la verdadera experiencia íntima.
Y no es un fenómeno menor. Viajar es siempre también comercio. En 1950 se registraron 25 millones de llegadas internacionales; en 2019, 1.500 millones, que generaron 1,7 billones de dólares, cerca del 7% del comercio mundial. Cada viaje personal se inserta en una maquinaria gigantesca, y por más íntima que parezca una caminata, forma parte de una de las industrias más poderosas del planeta.
No conviene, sin embargo, demonizar sin matices. El turismo ha abierto el mundo a millones. Gracias a él, personas mayores o sin recursos lingüísticos han podido conocer otros lugares. Hay justicia en esa accesibilidad. Pero la democratización, al estandarizar, aplana lo diverso. Cuanto más se “abre” un destino, más corre el riesgo de convertirse en caricatura de sí mismo. Tampoco conviene, en el otro extremo, idealizar al viajero ocioso. El caminante de Frost, el errante de Chatwin, el pasajero de Theroux—todos presuponen tiempo, dinero, pasaporte. “Perderse” es un lujo. Mis propios deambulares se sostienen en privilegios invisibles: fronteras que se me abren, infraestructuras que me protegen. Olvidarlo sería inventarme como héroe nómada mientras tantos no pueden moverse en absoluto.
Y hay además un precio mayor, menos visible pero inevitable: el ecológico. Cada paso deja huella en el planeta. Los vuelos generan más del 2% de las emisiones globales de carbono, y el turismo en su conjunto ronda el 8% si se cuentan hoteles, cruceros y transportes locales. Ciudades como Venecia o Ámsterdam discuten cómo limitar la marea de visitantes; Machu Picchu reduce accesos diarios para evitar su desgaste.
Pienso ahora que el viaje genuino no se encuentra en el contrato del turismo ni en el mito del ocio absoluto, sino en un pacto más sutil. El buen viajero no es consumidor ni héroe, sino huésped. Se deja perder, toma el camino menos transitado, cruza lo inesperado. Pero también recuerda que su libertad depende de anfitriones visibles e invisibles: vecinos que comparten su calle, ecologías frágiles que sostienen su paso. Aceptar este tipo de viaje es convertirse en alguien que resiste el consumo pasivo, que asume el riesgo sin arrogancia y que se abre a la curiosidad con humildad. No se trata de despreciar al turista ni de canonizar al vagabundo, sino de elegir el encuentro sobre la transacción. Aquella noche en Oaxaca, entre velas y metales, entendí lo que significa: no un producto, no un espectáculo, sino una fugaz pertenencia fugaz a algo fuera de mí pero que me contiene.