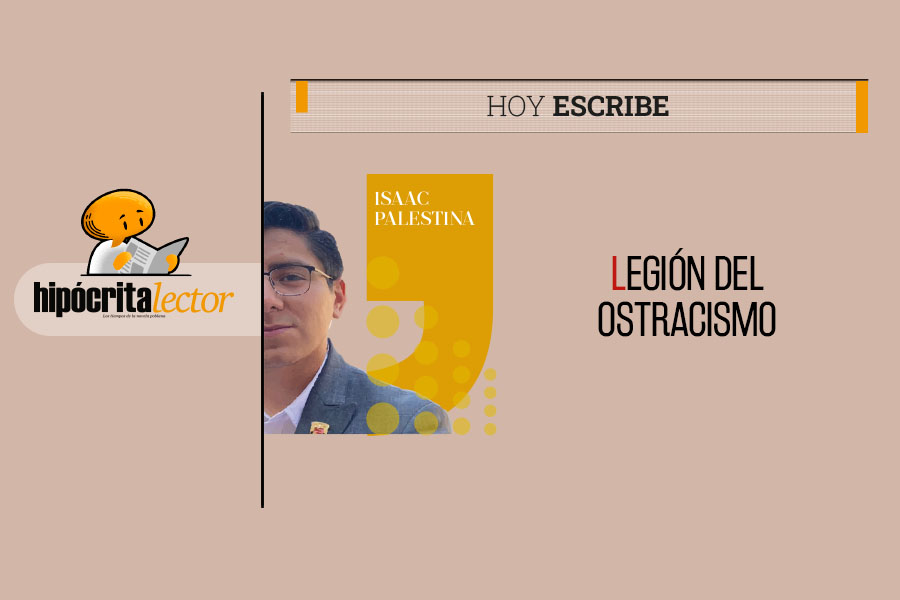La redacción de la reforma electoral que se discutirá hasta febrero de 2026 se sustenta en dos grandes pilares: reducir el costo de la democracia y fortalecer la representatividad ciudadana en los partidos políticos; así como en tres antecedentes legislativos que conviene estudiar para dimensionar sus alcances: la propuesta constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2022, las reformas a 6 leyes secundarias y su invalidación por la SCJN de diciembre del mismo año, y las reformas propuestas en febrero de 2024, que permitieron la elección de autoridades del Poder Judicial de la Federación; mejor conocidos como plan A, B y C, respectivamente.
Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sólo ha hecho anuncios preliminares que han generado especulaciones: las más alarmistas provienen de los transitólogos, sus principales exponentes José Woldenberg y Lorenzo Córdova; las más moderadas, de líderes de partidos de la coalición gobernante, mientras que la militancia de base apenas comienza a participar.
El acto más concreto y por el que se conducirá la discusión pública es la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presidida por el referente político y social izquierdista, Pablo Gómez. Además de Jesús Ramírez Cuevas, José Peña Merino, Lázaro Cárdenas Batel, Rosa Icela Rodríguez, Ernestina Godoy Ramos y Arturo Zaldívar.
En este escenario, la discusión sigue siendo incipiente, centrada en aspectos legales y, en ciertos espacios, únicamente teóricos. Sin embargo, los principales temas a discutir son la eliminación o modificación de la representación proporcional (plurinominales), la eliminación de los Organismos Políticos Electorales Locales (OPLEs) y la disminución del presupuesto de los partidos políticos, así como de instancias electorales.
El costo de la democracia ha sido una crítica constante. En 2024, el INE ejerció un presupuesto de 23 mil 757 millones de pesos, de los cuales más de 11 mil millones se destinaron directamente a partidos. México se ubica entre los países con mayor gasto en sus sistemas de partidos, mientras que la confianza ciudadana en ellos es mínima: solo 17% confía en los partidos, según el Latinobarómetro 2023. Además, hay que sumar que en términos fácticos, más que un sistema pluripartidista, en nuestro país hay dos grandes coaliciones, lo que más bien nos lleva a pensar nuestro sistema como un bipartidismo imperfecto (Morena-PT-PVEM vs PAN-PRI-PRD) y nos hace reflexionar sobre la necesidad de partidos satelitales a las principales estructuras de gobierno.
El debate sobre los plurinominales es más complejo. Esta figura, creada en 1977, buscaba corregir la sobrerrepresentación de las mayorías y dar cabida a partidos emergentes. Sin embargo, esto ha llevado a que las burocracias de los partidos coloquen en estas representaciones a políticos sin arraigo territorial ni vinculación con la sociedad, salvo con los mismos intereses de las cúpulas partidistas. Por ello, más que suprimirlos, se podría regresar a la fórmula del gran perdedor para que, a través de listas nacionales, se asignen a los candidatos más votados a nivel nacional en las diferentes circunscripciones, fortaleciendo así la representatividad y la figura misma de proporcionalidad.
Más allá de la estridencia y el juicio sumario de una reforma que pretende abolir la democracia, el reto es pensar en cómo mejorar la calidad de nuestra representatividad. No se trata de decir que somos demócratas por pedir elecciones procedimentales; la democracia es una forma de vida y se defiende desde diferentes trincheras. Una de ellas, y quizá la principal, es la participación efectiva y directa de la sociedad. Por ello, es importante pensar en más mecanismos de participación y en mejorar los de representación. En ese sentido, la reforma debería considerar acciones afirmativas para mujeres, pueblos indígenas, juventudes y diversidad sexual.