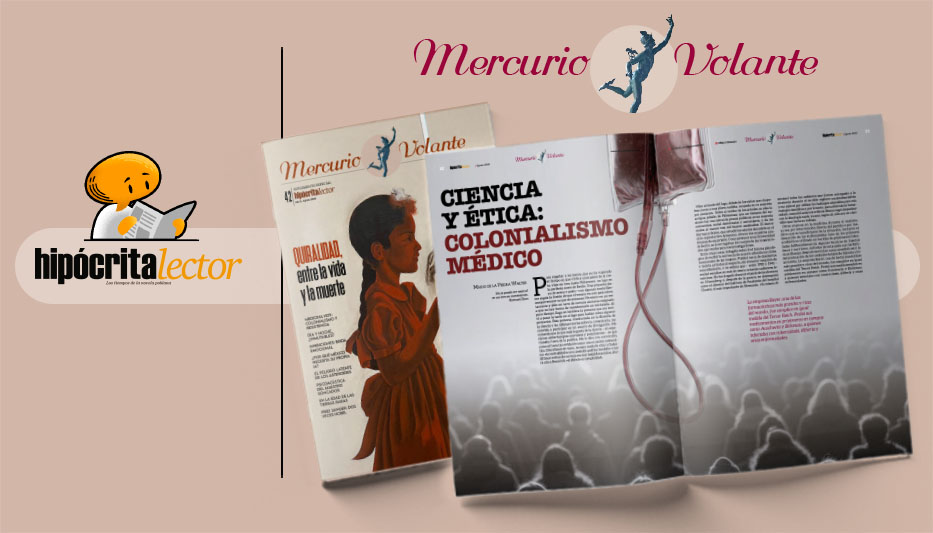Mario de la Piedra Walter
No se puede ser neutral
en un tren en movimiento.
Howard Zinn
Para engañar a mi mente, que no ha superado el tiempo en que vivió a unos pasos de la costa, viajo en tren hasta Plötzensee, un lago en la periferia norte de Berlín. Una pequeña playa de arena y pasto –con algunas sombrillas– me regala la ilusión de que el verano en este país existe, aunque sea por un par de semanas. Me siento en un restaurante y pido un tarro de cerveza alemana resignado a que no hay forma de transformarlo en michelada. Al poco tiempo, llega en bicicleta la persona que me invitó a pasar la tarde en el lago para hablar sobre algunos proyectos. Esta persona, involucrada en la filosofía de la ciencia y las últimas teorías sobre la consciencia, me convida a participar en un evento de divulgación. Me comenta que lo que más le gusta de la ciencia – en especial en estos tiempos convulsos y polarizantes – es que transita fuera de la política. Me lo dice con convicción, como si fuera tan evidente como una ecuación matemática. Discutimos en vano, no saco nada de citar a Galeano: «la neutralidad es una posición política también» y los últimos sorbos de cerveza me son insípidos porque, ahora cito a Beauvoir, «el silencio es complicidad».

Miro al fondo del lago, detrás de los niños que chapotean junto a una playa nudista, ocupada en su mayoría por ancianos. Entre el verdor de los árboles, se alza la antigua prisión de Plötzensee, que en tiempos del nazismo fue una cárcel de presos políticos; en su mayoría comunistas, social demócratas y extranjeros, y de los cuales al menos tres mil fueron asesinados. El doctor Hermann Stieve, que estudió los efectos del estrés en el ciclo reproductivo femenino, obtuvo sus muestras anatómicas de esa prisión. Como profesor en la Universidad de Berlín, se le entregaban los cuerpos de las mujeres recién ejecutadas para sus investigaciones.
Entre otras cosas, indagaba sobre si el trauma psicológico de recibir la sentencia de muerte alteraba los ciclos hormonales de las mujeres. Publicó cerca de doscientos y treinta artículos al respecto, sin el menor resquicio de remordimiento, y se estima que – entre 1933 y 1945 – realizó estudios en más de ciento ochenta cadáveres femeninos. No fue juzgado durante el juicio de los doctores en Núremberg y, después de la guerra, se desempeñó como el director del Instituto de Anatomía del hospital Charité, el más importante de Alemania. «Yo mismo diseccioné todos los cadáveres que fueron entregados a la anatomía durante el terrible régimen nacionalsocialista y me esforcé por utilizar los hallazgos obtenidos para mis trabajos científicos y, por lo tanto, para el bien de la humanidad», comentó ante sus críticos. Stieve negó simpatizar con la ideología nazis, ya que, según él, sólo era un científico que hacía su trabajo.
Otros avances en la medicina durante el nazismo, ya sea por intervención directa del partido o por médicos que se beneficiaron de la situación, incluyen el desarrollo de las sulfonamidas (uno de los primeros antibióticos utilizado en heridas de prisioneros infectadas deliberadamente), algunas técnicas de injertos óseos y nerviosos, métodos de eutanasia con barbitúricos (tiempo después servirían como anestésicos) y la determinación de los umbrales letales de hipoxia e hipotermia. La empresa Bayer, una de las farmacéuticas más grandes y ricas del mundo, fue cómplice en igual medida del Tercer Reich. Probó sus medicamentos en prisioneros en campos como Auschwitz y Birkenau, a quienes infectaba con tuberculosis, difteria y otras enfermedades.
La medicina fue sólo una de las muchas ramas de la ciencia que se beneficiaron de la Segunda Guerra Mundial. La física, la aeronáutica, la telecomunicación, la química y la naciente computación dieron un salto en un lapso sin precedentes. Sobra comentar que, si la ciencia no fuera política, más de ciento cincuenta mil personas no se hubieran carbonizado en el primer segundo del estallido de la bomba atómica. Como médico, soy consciente de que muchos avances en el área de la salud se han gestado en condiciones de retroceso moral. Si los científicos son reacios a intervenir en la vida política o – por lo menos – a mantener una postura, el ‘progreso’ puede ser un descenso hacia el infierno. La ciencia no es buena ni mala, es una herramienta en manos humanas.
La Declaración de Helsinki, concebida en 1964 por la Asociación Médica Mundial, surgió como respuesta a las violaciones éticas en la investigación médica cometidas durante el nazismo. Se trata de un conjunto de normas y principios para proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas que participan en estudios de investigación. Esto no impidió, sin embargo, que Estados Unidos extendiera hasta 1972 el ominoso experimento de Tuskegee. En él, casi cuatrocientas personas afrodescendientes, todos agricultores pobres de un pueblo en Alabama, fueron inoculados por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos –en colaboración con la Universidad de Tuskegee– con la bacteria Treponema palidum, la causante de la Sífilis, para evaluar la progresión de la enfermedad y su posible tratamiento.

Cuando inició el experimento en 1932, no existía una cura para la enfermedad. Se engañó a los habitantes diciéndoles que “tenían mala sangre” y que había que inyectarlos a cambio de comida caliente y un seguro de sepelio de cincuenta dólares. En 1947, la penicilina se convirtió en el fármaco estándar para tratar la sífilis y el gobierno de E.U.A. financió una campaña de erradicación por todo el país. Pese a esto, los distintos directores de la División de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud, como el doctor John Heller, decidieron proseguir con el estudio – sin otorgar un tratamiento – hasta que falleciera el último participante.
No fue hasta 1972 que Peter Buxtun, uno de los pocos médicos consternados por el experimento, filtró la información a la prensa para detenerlo. La portada del New York Times lo describió como «una de las mayores violaciones a los derechos humanos que se puedan imaginar», a lo que el doctor Heller respondió que «ellos eran sujetos, no pacientes; eran material clínico, no personas enfermas». Al finalizar el estudio quedaban sólo setenta y cuatro sobrevivientes, cuarenta esposas contagiadas y diecinueve niños con sífilis congénita. No hubo ningún juicio.
En casos más recientes, la farmacéutica multinacional Pfizer aprovechó una epidemia de meningitis bacteriana en Nigeria en 1996 para probar un nuevo medicamento. Sin el consentimiento de los padres, y a pesar de la existencia de medicamentos efectivos contra la meningitis, trató a cien niños con trovafloxacino para comparar su eficacia con otros antibióticos. Once niños murieron durante el ensayo clínico, de los cuáles cuatro habían recibido el nuevo fármaco. Aunque no pueden ligarse sus muertes directamente al medicamento (o al no haber recibido el antibiótico estándar), el estudio violó las normas éticas internacionales, entre ellas las establecidas en la Declaración de Helsinki. No fue hasta el 2009, tras un arduo litigio, que tanto el gobierno de Nigeria como las familias de los niños fallecidos recibieron una compensación por parte de la farmacéutica.
Durante un brote de Ébola en África Occidental en el 2014, laboratorios de Francia, Reino Unido y Estados Unidos coleccionaron más de doscientas cincuenta mil muestras de sangre y las mandaron a sus países sin consentimiento alguno. Podría argumentarse que el desarrollo de una vacuna es un bien mayor, pero son esas personas a las que nunca llega, mientras que las farmacéuticas generan ganancias exorbitantes. Durante la pandemia del COVID-19, empresas como AstraZeneca, Johnson&Johnson y Sinovac realizaron ensayos clínicos en países como Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Egipto y Zimbabue para desarrollar sus vacunas. A pesar de esto, menos del 5% de la población africana estaba vacunada al terminar el 2021, frente al más del 50% en Estados Unidos y Europa. El colonialismo médico, como se le conoce a este fenómeno, se extiende a todos los países del Sur Global, donde las dinámicas de poder desiguales permiten a las farmacéuticas explotar poblaciones vulnerables para realizar investigaciones que no serían aceptables en sus territorios.

La ciencia está influenciada por intereses políticos y económicos, que a la vez están atados a su contexto histórico. La ilusión de objetividad y neutralidad pueden enmascarar ideologías políticas. El cielo se cierra y unas gotas de lluvia me devuelven a mi lugar geográfico. Hay que apresurar el regreso a casa. Mañana tengo turno en el hospital. ¿Qué medicamentos usaré mañana?

Bibliografía:
- Castelo-Branco, J Lejárcegui. Obstetrics and Gynecology in Third Reich concentration camps: a never-ending nightmare. Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism, 2023; 4(2): 55-61
USHMM. Bayer. Holocaust Encyclopedia, 2019. Disponible en: www.encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/bayer
Gedenkstätte Plötzensee, Memorial Museums. Disponible en: www.memorialmuseums.org/memorialmuseum/gedenkstatte-plotzensee
DeNeen L. Brown. “You´ve got bad blood”: The horror of the Tuskegee Syphilis Experiment. Washington Post. 2016.
Mario de la Piedra Walter
No se puede ser neutral
en un tren en movimiento.
Howard Zinn
Para engañar a mi mente, que no ha superado el tiempo en que vivió a unos pasos de la costa, viajo en tren hasta Plötzensee, un lago en la periferia norte de Berlín. Una pequeña playa de arena y pasto –con algunas sombrillas– me regala la ilusión de que el verano en este país existe, aunque sea por un par de semanas. Me siento en un restaurante y pido un tarro de cerveza alemana resignado a que no hay forma de transformarlo en michelada. Al poco tiempo, llega en bicicleta la persona que me invitó a pasar la tarde en el lago para hablar sobre algunos proyectos. Esta persona, involucrada en la filosofía de la ciencia y las últimas teorías sobre la consciencia, me convida a participar en un evento de divulgación. Me comenta que lo que más le gusta de la ciencia – en especial en estos tiempos convulsos y polarizantes – es que transita fuera de la política. Me lo dice con convicción, como si fuera tan evidente como una ecuación matemática. Discutimos en vano, no saco nada de citar a Galeano: «la neutralidad es una posición política también» y los últimos sorbos de cerveza me son insípidos porque, ahora cito a Beauvoir, «el silencio es complicidad».
Miro al fondo del lago, detrás de los niños que chapotean junto a una playa nudista, ocupada en su mayoría por ancianos. Entre el verdor de los árboles, se alza la antigua prisión de Plötzensee, que en tiempos del nazismo fue una cárcel de presos políticos; en su mayoría comunistas, social demócratas y extranjeros, y de los cuales al menos tres mil fueron asesinados. El doctor Hermann Stieve, que estudió los efectos del estrés en el ciclo reproductivo femenino, obtuvo sus muestras anatómicas de esa prisión. Como profesor en la Universidad de Berlín, se le entregaban los cuerpos de las mujeres recién ejecutadas para sus investigaciones.
Entre otras cosas, indagaba sobre si el trauma psicológico de recibir la sentencia de muerte alteraba los ciclos hormonales de las mujeres. Publicó cerca de doscientos y treinta artículos al respecto, sin el menor resquicio de remordimiento, y se estima que – entre 1933 y 1945 – realizó estudios en más de ciento ochenta cadáveres femeninos. No fue juzgado durante el juicio de los doctores en Núremberg y, después de la guerra, se desempeñó como el director del Instituto de Anatomía del hospital Charité, el más importante de Alemania. «Yo mismo diseccioné todos los cadáveres que fueron entregados a la anatomía durante el terrible régimen nacionalsocialista y me esforcé por utilizar los hallazgos obtenidos para mis trabajos científicos y, por lo tanto, para el bien de la humanidad», comentó ante sus críticos. Stieve negó simpatizar con la ideología nazis, ya que, según él, sólo era un científico que hacía su trabajo.
Otros avances en la medicina durante el nazismo, ya sea por intervención directa del partido o por médicos que se beneficiaron de la situación, incluyen el desarrollo de las sulfonamidas (uno de los primeros antibióticos utilizado en heridas de prisioneros infectadas deliberadamente), algunas técnicas de injertos óseos y nerviosos, métodos de eutanasia con barbitúricos (tiempo después servirían como anestésicos) y la determinación de los umbrales letales de hipoxia e hipotermia. La empresa Bayer, una de las farmacéuticas más grandes y ricas del mundo, fue cómplice en igual medida del Tercer Reich. Probó sus medicamentos en prisioneros en campos como Auschwitz y Birkenau, a quienes infectaba con tuberculosis, difteria y otras enfermedades.
La medicina fue sólo una de las muchas ramas de la ciencia que se beneficiaron de la Segunda Guerra Mundial. La física, la aeronáutica, la telecomunicación, la química y la naciente computación dieron un salto en un lapso sin precedentes. Sobra comentar que, si la ciencia no fuera política, más de ciento cincuenta mil personas no se hubieran carbonizado en el primer segundo del estallido de la bomba atómica. Como médico, soy consciente de que muchos avances en el área de la salud se han gestado en condiciones de retroceso moral. Si los científicos son reacios a intervenir en la vida política o – por lo menos – a mantener una postura, el ‘progreso’ puede ser un descenso hacia el infierno. La ciencia no es buena ni mala, es una herramienta en manos humanas.
La Declaración de Helsinki, concebida en 1964 por la Asociación Médica Mundial, surgió como respuesta a las violaciones éticas en la investigación médica cometidas durante el nazismo. Se trata de un conjunto de normas y principios para proteger los derechos, la seguridad y el bienestar de las personas que participan en estudios de investigación. Esto no impidió, sin embargo, que Estados Unidos extendiera hasta 1972 el ominoso experimento de Tuskegee. En él, casi cuatrocientas personas afrodescendientes, todos agricultores pobres de un pueblo en Alabama, fueron inoculados por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos –en colaboración con la Universidad de Tuskegee– con la bacteria Treponema palidum, la causante de la Sífilis, para evaluar la progresión de la enfermedad y su posible tratamiento.
Cuando inició el experimento en 1932, no existía una cura para la enfermedad. Se engañó a los habitantes diciéndoles que “tenían mala sangre” y que había que inyectarlos a cambio de comida caliente y un seguro de sepelio de cincuenta dólares. En 1947, la penicilina se convirtió en el fármaco estándar para tratar la sífilis y el gobierno de E.U.A. financió una campaña de erradicación por todo el país. Pese a esto, los distintos directores de la División de Enfermedades Venéreas del Servicio Público de Salud, como el doctor John Heller, decidieron proseguir con el estudio – sin otorgar un tratamiento – hasta que falleciera el último participante.
No fue hasta 1972 que Peter Buxtun, uno de los pocos médicos consternados por el experimento, filtró la información a la prensa para detenerlo. La portada del New York Times lo describió como «una de las mayores violaciones a los derechos humanos que se puedan imaginar», a lo que el doctor Heller respondió que «ellos eran sujetos, no pacientes; eran material clínico, no personas enfermas». Al finalizar el estudio quedaban sólo setenta y cuatro sobrevivientes, cuarenta esposas contagiadas y diecinueve niños con sífilis congénita. No hubo ningún juicio.
En casos más recientes, la farmacéutica multinacional Pfizer aprovechó una epidemia de meningitis bacteriana en Nigeria en 1996 para probar un nuevo medicamento. Sin el consentimiento de los padres, y a pesar de la existencia de medicamentos efectivos contra la meningitis, trató a cien niños con trovafloxacino para comparar su eficacia con otros antibióticos. Once niños murieron durante el ensayo clínico, de los cuáles cuatro habían recibido el nuevo fármaco. Aunque no pueden ligarse sus muertes directamente al medicamento (o al no haber recibido el antibiótico estándar), el estudio violó las normas éticas internacionales, entre ellas las establecidas en la Declaración de Helsinki. No fue hasta el 2009, tras un arduo litigio, que tanto el gobierno de Nigeria como las familias de los niños fallecidos recibieron una compensación por parte de la farmacéutica.
Durante un brote de Ébola en África Occidental en el 2014, laboratorios de Francia, Reino Unido y Estados Unidos coleccionaron más de doscientas cincuenta mil muestras de sangre y las mandaron a sus países sin consentimiento alguno. Podría argumentarse que el desarrollo de una vacuna es un bien mayor, pero son esas personas a las que nunca llega, mientras que las farmacéuticas generan ganancias exorbitantes. Durante la pandemia del COVID-19, empresas como AstraZeneca, Johnson&Johnson y Sinovac realizaron ensayos clínicos en países como Sudáfrica, Kenia, Nigeria, Egipto y Zimbabue para desarrollar sus vacunas. A pesar de esto, menos del 5% de la población africana estaba vacunada al terminar el 2021, frente al más del 50% en Estados Unidos y Europa. El colonialismo médico, como se le conoce a este fenómeno, se extiende a todos los países del Sur Global, donde las dinámicas de poder desiguales permiten a las farmacéuticas explotar poblaciones vulnerables para realizar investigaciones que no serían aceptables en sus territorios.
La ciencia está influenciada por intereses políticos y económicos, que a la vez están atados a su contexto histórico. La ilusión de objetividad y neutralidad pueden enmascarar ideologías políticas. El cielo se cierra y unas gotas de lluvia me devuelven a mi lugar geográfico. Hay que apresurar el regreso a casa. Mañana tengo turno en el hospital. ¿Qué medicamentos usaré mañana?
Bibliografía:
- Castelo-Branco, J Lejárcegui. Obstetrics and Gynecology in Third Reich concentration camps: a never-ending nightmare. Gynecological and Reproductive Endocrinology and Metabolism, 2023; 4(2): 55-61
USHMM. Bayer. Holocaust Encyclopedia, 2019. Disponible en: www.encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/bayer
Gedenkstätte Plötzensee, Memorial Museums. Disponible en: www.memorialmuseums.org/memorialmuseum/gedenkstatte-plotzensee
DeNeen L. Brown. “You´ve got bad blood”: The horror of the Tuskegee Syphilis Experiment. Washington Post. 2016.
Noko. Medical colonialism in Africa is not new. Aljazeera, 2020.
*Mario de la Piedra Walter
Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania. Autor del libro Mentes geniales: cómo funciona el cerebro de los artistas (Editorial Debate, Barcelona, 2025).
*Mario de la Piedra Walter
Médico por la Universidad La Salle y neurocientífico por la Universidad de Bremen. En la actualidad cursa su residencia de neurología en Berlín, Alemania. Autor del libro Mentes geniales: cómo funciona el cerebro de los artistas (Editorial Debate, Barcelona, 2025).