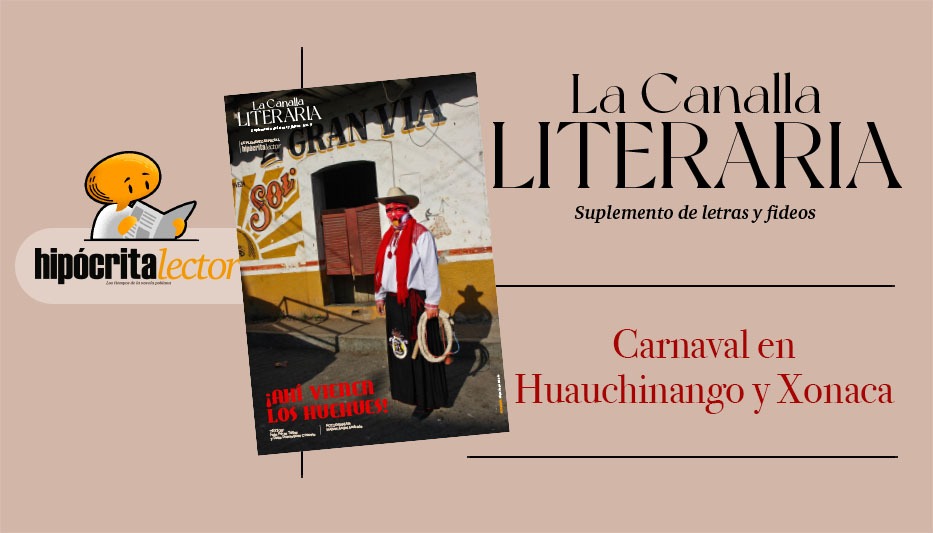Iván Pérez Téllez
Huauchinango es una ciudad rural enclavada en la sierra norte de Puebla. Se trata de una sociedad mestiza rodeada de comunidades indígenas, principalmente nahuas. A este municipio, en efecto, se le podría describir de este modo, mas también como un pueblo indígena descaracterizado −actualmente viven nahuas, totonacos, tepehuas y otomíes−, con algunas familias castizas. Fue un pueblo de indios durante la Colonia y, previo a la invasión europea, era un señorío indígena importante, cabecera de lo que se conocería después como las 5 Estancias (Naupan, Chachahuantla, Xolotla Tlachpanaloya y Atla). El Códice Cuaxicala consigna la importancia de este poblado tanto durante el periodo expansionista de la Triple Alianza, como en la Colonia temprana. Huauchinango, cabe señalar, era importante por ser un pueblo indígena: totonaco y nahua.
Durante la Colonia, y el posterior proceso independentista y revolucionario, y ya corriendo el siglo XX, Huauchinango fue deviniendo mestizo, tal como lo dictó la política indigenista postrevolucionaria. Un pueblo de ciudadanos mexicanos cuyo motor económico era el comercio y la arriería. Sin embargo, como ocurre con el resto de las ciudades en el país, la composición de este municipio es más bien de migrantes indígenas hablantes o no de una lengua amerindia. En razón de que era un centro rector, aquí se instalaron las sedes de los poderes políticos, religiosos, educativos y de salud. Hoy día, Huauchinango es un pueblo sin industria, más bien de servicios. Los mestizos se instalaron en el centro del poblado mientras que los avecindados indígenas lo hicieron en los suburbios. Ahí es donde floreció el Carnaval.

Décadas atrás, el Carnaval o tonalawile, era en Huauchinango un asunto de periferia; es decir, de pobres e indígenas. De avecindados que llegaron a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida. De hecho, colonias y barrios como Zacamila, Chapultepec, La Mesita, o La Cumbre fueron pobladas por personas nahuas que provenían de las comunidades más cercanas (Cuacuila, Xaltepec, Copila, Huilacapixtla, Xilocuautla, etcétera). En estos enclaves el Carnaval era un asunto serio. A diferencia de lo que ocurre ahora, en ese entonces esta festividad era un hecho transgresor, sobre todo en el contexto urbano, a su vez pagano, sangriento y, en definitiva, cosa de indios. Desafiaba, por tanto, las buenas costumbres de los citadinos rurales.
Antiguamente, chicote en mano, los carnavaleros recorrían durante algunos días las calles de la ciudad esperando encontrarse con alguna otra cuadrilla de huehues para, no pocas veces, entrarse a golpes. A como diera lugar, había que derramar sangre, tanto en los combates como al finalizar el Carnaval: durante la descabezada. El asunto era visto como cosa de pobres, por no decir “nacos”, las vestimentas y la música habían sido traídas de los pueblos masewales de origen; los sones de carnaval acompañaban las comparsas y la vestimenta constaba de máscaras de madera, camisa y falda, sombrero y chicote. Toda esta actividad ritual era organizada de manera comunitaria, replicando normas y formas ceremoniales traídas de sus lugares de origen. La discriminación, el racismo o exclusión, eran la constante que definía a la festividad de los huehues y al Carnaval, o en lengua náhuatl; tonalawile o día de juego.
El término que define esta práctica es el de apropiación cultural. Hoy día, el Carnaval de Huauchinango se volvió algo de la gente que no es de la periferia, sino del centro. Así, las comparsas se comenzaron a multiplicar, alentadas muchas veces por las autoridades municipales y por su afán de promover las “costumbres” locales, esas que hasta no hacía mucho eran sancionadas y mal vistas. Este Carnaval edulcorado, dispuso prescindir de la descabezada o tlakechkotona. Es decir, decidió prohibir el hecho cosmopolítico por excelencia, que dota de sentido a la festividad. Derramar sangre, atraer la fertilidad y llevarse los malos aires o la enfermedad, eran algunos de los principales propósitos del tonalawile. No se trataba, por tanto, de un simple hecho cultural o folclórico, acaso dancístico, sino de una actividad ceremonial encargada de regenerar el mundo.

En la actualidad, aunque el estado-municipio trató de suplantar la voz de los barrios marginales indígenas, el Carnaval terminó por incorporar a estos barrios marginales a ese gran desfile de comparsas, fortaleciendo así procesos en los márgenes. Desde la apropiación cultural indebida, es fácil asumir que, si el Carnaval es una festividad “mexicana”, lo es también de los no indígenas. Aunque problemática, esta premisa permite usurpar y apropiarse de una celebración que, realizada por los subalternos, fue vista con desprecio, prejuicio y racismo; pero que, al llevarlas a cabo los “mexicanos”, se considera ahora como un rasgo cultural mexicano a valorar.
Ahora es tiempo de Carnaval. Con todo, las autoridades municipales no cesan de hostigar a las vendedoras de hongos, de verduras, de tamales, no detienen sus agresiones a las comerciantes ambulantes nahuas que ofrecen sus productos de temporal en las aceras de esta ciudad aún rural. A pesar de todo, es posible comprar todavía tamales de puño con totoltetl o de totolkoskatl −esa suerte de champiñón silvestre−. Por cierto, gracias a otra prohibición municipal, se dejaron de vender una variedad enorme de hongos comestibles −Gordon Wasson señaló que esta región poseía una gran diversidad de hongos− que a cubetas traían las vendedoras nahuas. Existe así una clara persecución alimentaria indígena que atenta, además, contra su economía familiar y vulnera su derecho al trabajo. Lo que sí, es que la sociedad no indígena continúa promoviendo el Carnaval como algo representativo de una ciudad mágica, amparada en el hecho de que nunca padecieron discriminación y racismo por danzar y descabezar decena de aves al final de esta festividad. Contra las tesis culturalistas, la población indígena continúa reindianizando la cabecera municipal de Huauchinango, sus mercados así lo atestiguan, sus calles llenas de transeúntes nahua hablantes, ostentando su ropa tradicional, sus comerciantes, sus estudiantes o sus profesionistas nahuas ¾totonacos, otomíes, tepehuas, y otros más¾, también dan testimonio. Quizás, al final, el Carnaval sea así parte de esta avanzada indígena, un guiño de los yehyekame a los carnavaleros no indígena que terminan prestando sus cuerpos para celebrar a los aires nefastos.