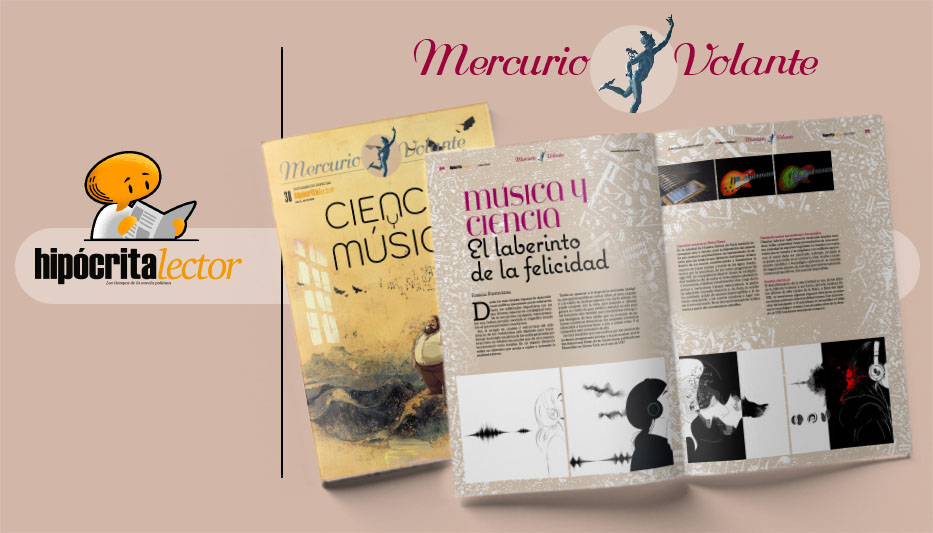Rosalía Pontevedra
Desde los más simples órganos de detección cuasi auditiva que poseen peces milenarios hasta los sofisticados dispositivos con los que diversas especies de complejidad notable se encuentran equipadas, todos presentan una belleza peculiar asociada al magnífico mundo con el que nos permiten conectarnos.
Así, el arreglo de canales y estructuras del oído interno de los vertebrados está diseñado para transformar la energía mecánica de las ondas generadas por el entorno en señales neuronales que, de esta manera, reconocemos como sonidos. En un espacio diminuto existe un laberinto que ayuda a captar y entender la realidad externa.
Tardío en aparecer a lo largo de la evolución biológica, este quinto sentido se unió al olfato, al tacto, al gusto y a la visión de muchas especies con cierto retraso. No puede competir con la vista, pero poseerlo y afinarlo genera un sinfín de goce estético, esencial no solo para los humanos, sino también para muchísimos otros grupos biológicos. Es bien sabido que un conjunto de patrones numéricos determinan los compases armónicos orientados a hacernos llorar o reír, o ambas cosas. Y el compositor está consciente de ello.
Lectura iniciática que nos conduce por los caminos de la ciencia, propiamente la física, y el arte musical, es el libro Science and Music, de sir James Jeans, publicado por Macmillan en Nueva York, en el año de 1937.
Caprichos sonoros en Notre Dame
En la catedral de Nuestra Señora de París también interceptan arte y ciencia, pues la disposición del espacio de este portento arquitectónico ha representado un desafío para los músicos que debieron interpretar música dentro de sus muros, contribuyendo a transformar la manera de hacer música a través de los siglos. Insatisfechos por la monofonía de los cantos gregorianos del siglo XII, los compositores idearon líneas de multiplicidad melódica a fin de saciar el vasto espacio catedralicio y su inmensa, veleidosa reverberación. Hoy, luego de los arduos y meticulosos trabajos restauradores, la piedra ha adquirido renovada blancura y, sin duda, su sonido ha cambiado, quizás de manera imperceptible, y lo ha hecho empujando a los nuevos creadores a jugar con ese nuevo escenario. Es un elocuente ejemplo de música hecha a partir del conocimiento científico.
Haciendo cantar las maderas y los metales
Diseñar, fabricar instrumentos musicales implica moldear, tallar, ensamblar hojas provenientes de una enorme variedad de especies vegetales. La madera no suena hasta que se templa y se engalana con orificios oportunos; el metal debe ser calentado, enfriado, bruñido si se quiere que brille en el concierto. Hay mucho conocimiento científico y tecnológico aplicado en la creación de ingenios de aliento, de cuerdas, percusivos matemáticamente propositivos, físicamente impecables.
Sonidos eléctricos
El descubrimiento de la electricidad es uno de los hitos en la historia humana y, por tanto, del arte musical. En los albores de este campo de la física, a fines del siglo XIX, se inventaron algunos órganos eléctricos, aunque no tenían potencia ni profundidad sonora. Con la invención del fonógrafo y el micrófono se intensificó el idilio entre tecnología y música. Los alocados años de la década de 1920 exaltaron semejante romance.
Cuando una pastilla cambió todo
La música electrónica significó un salto espectacular en el disfrute del mundo sonoro. Pero fue la invención de la pastilla acoplada a una guitarra eléctrica y amplificada por bocinas como tótems lo que significó una revolución total. Se trata de un sencillo dispositivo electromagnético que convierte las vibraciones de las cuerdas en señales eléctricas. Chuck Berry, B.B. King, Jimi Hendrix, Pete Townshed, Jimmy Page, Eric Clapton, George Harrison, entre otros, dieron una vuelta a la página en la historia de la música, haciendo que nada volviera a ser igual.
Electrónicamente IA
La ciencia de la música creció exponencialmente al lograrse la hazaña tecnológica de la microelectrónica. Procesadores más veloces en espacios ínfimos, programas informáticos que ensamblan armonías y ritmos, correctores de tempo, algoritmos generativos son ejemplos de la amplia gama de herramientas e instrumentos con los que se compone música hoy en día. Nadie ni nada está fuera de su dominio, ni siquiera quienes tocan instrumentos analógicos.
Ciencia de la música, ¿música de la ciencia?
Está claro que existe un fértil vínculo entre estos dos ámbitos del conocimiento, aunque también es cierto que la comunicación se inclina de manera abrumadora hacia un lado. Hay conceptos, hechos de la ciencia y la tecnología que han determinado inequívocamente la música de los humanos y de otras especies, pero hay escasos intentos de componer música inspirada en la ciencia. Lo que fluye de un lado al otro se atora al regreso.
La portada de Pink Floyd con el prisma de Newton en el álbum Dark Side of the Moon (1973), o la de Joy Division con la imagen del primer púlsar registrado en la historia en su disco Unknown Pleasures (1979) son solo evocaciones sin ningún asidero real entre ambos mundos. De esta misma manera lírica Franz Joseph Haydn se acercó, en 1777, a la inmensidad del cosmos mediante la ópera Il Mondo della Luna.
Doscientos años después, en 1977, el trompetista norteamericano de jazz, Don Ellis, grabó Music from Other Galaxies and Planets, en un intento de imaginar cómo serán aquellos sitios remotos. Diez años antes, en 1967, los Rolling Stones lanzaron el LP Their Satanic Majesties Request, en el que incluyen las piezas “Citadel” y “2000 Light Years from Home” con el mismo propósito. Un año más tarde, en 1968, los Beatles incluyeron en su álbum Let It Be la pieza “Across the Universe”, una mirada ingenua con ribetes filosóficos.
Sin embargo, todas ellas son expresiones literarias sobre algo que apenas conocemos y que nadie ha experimentado en carne propia. Eso no evitó, desde luego, que nuestros abuelos, incluso hoy nosotros, gocemos con sus creaciones inspiradas con ambos pies puestos en la Tierra.
Aun así, se vale imaginar. El magnífico Kronos Quartet se aventura en Sun Rings (2019) a proponer sonidos que pretenden transportarnos a parajes siderales; es una obra que busca recordarnos la conexión entre la naturaleza de las estrellas y las partículas subatómicas. No puede obviarse Sirius (1970) del gran exponente de la música electrónica de mediados del siglo XX, Karlheinz Stockhausen, y la del notable pianista de música experimental, John Cage, Atlas Eclipticalis, compuesta entre 1961 y 1962; esta última se inspira en cartas astronómicas elaboradas por el astrofísico Antonin Becvar.
Rosalía Pontevedra
Escritora de ciencia, radica en Madrid