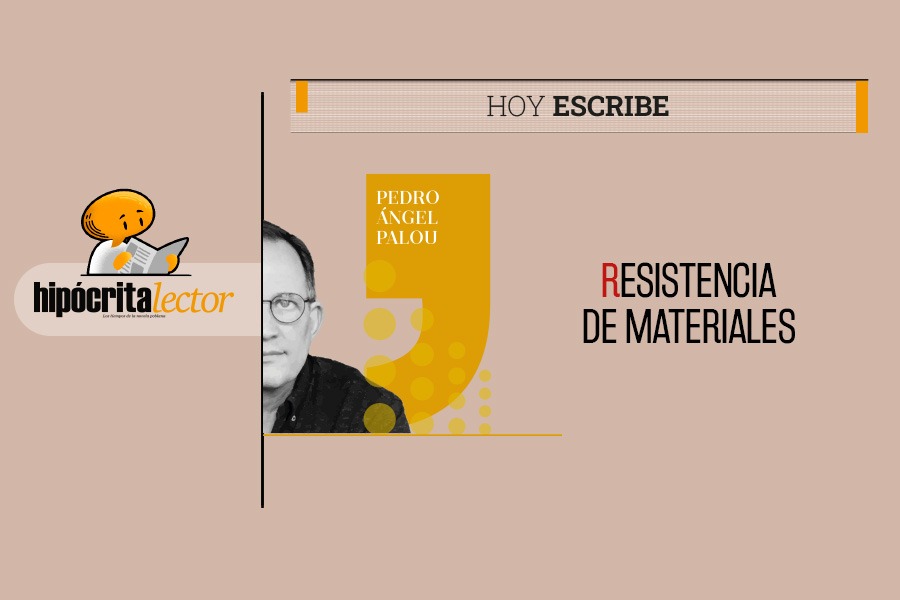Imagínese la escena: usted entra a una librería dispuesto únicamente a comprar una libreta para anotar la lista del supermercado —papel higiénico, lentejas, desodorante— y de pronto, sin saber cómo, se encuentra de pie frente a la colección de clásicos Gredos. Una hilera interminable de volúmenes color azul, tan serios y sobrios que uno siente la necesidad de erguirse, como si hubiera entrado a una embajada. Cada tomo parece mirarlo con ese gesto moral de “¿y tú qué has hecho con tu vida?”. Usted se defiende internamente: “Trabajé, pagué impuestos, regué una planta que duró dos meses”. Pero los libros no se conmueven.
La República está ahí, terca como una abuela que insiste en que usted lleva la vida equivocada. “La vida no examinada no merece ser vivida”, repite, como si fuera una amenaza. Y uno piensa: qué exageración. La vida no examinada puede ser perfectamente funcional: se paga el alquiler, se mira un poco de televisión, se cena cualquier cosa que no requiera demasiado pensamiento (el imperio de los fideos instantáneos). El problema es que, durante la cena, uno siente un ligero vacío, como un mosquito que zumba detrás del oído. Es Platón. No muerde, pero molesta.
El asunto, dice Platón, es que tenemos la mala costumbre de estar demasiado seguros de nosotros mismos. Creemos que sabemos lo que sabemos solo porque llevamos años repitiéndolo. Como cuando uno asegura que le gusta el café “fuerte”, sin tener ni idea de qué quiere decir eso —quizás solo significa café que recuerda vagamente al trauma. Pero la filosofía, en su versión Gredos, es una campaña sistemática para convertir nuestras certezas en humo aromático. No es pasar de la duda a la certeza, sino al revés: tomar todo lo que uno daba por garantizado y preguntarle: ¿y tú quién eres para estar tan seguro?
Por eso Sócrates resultaba tan irritante. Era el tipo que llega a una fiesta donde todos están hablando de vinos y dice: “Pero ¿qué es el vino?” Silencio. incomodidad. Alguien intenta bromear, otro mira el celular. Sócrates continúa. “No, en serio, ¿qué es?” A alguien se le ocurre buscar en Google, pero en el Ática del siglo V no había WiFi. De modo que, al final, todos tenían que pensar. Algo insoportable, mucho más irritante en nuestros días de algoritmos fáciles.
Luego está Aristóteles, que quiso poner orden en esa locura metodológica. Aristóteles era el amigo que, tras una ruptura amorosa, pregunta: “¿Para qué sirve este sufrimiento?” Como si el dolor sentimental fuera una herramienta de jardinería. Su filosofía —práctica, teleológica, funcional— es muy útil para escoger tostadoras, pero para escoger sentidos de vida… digamos que se queda corta.
Entonces el virus de la filosofía se ha incoulado en usted. Y sigue más allá de los clásicos griegos. Se topa con Nietzsche, quien observó que la mejor manera de esclavizar a una persona es convencerla de que es libre. Como cuando uno cree que decide qué serie ver, pero en realidad ha sido arrastrado por un algoritmo que conoce sus inseguridades mejor que su terapeuta. Nietzsche, si viviera hoy, no escribiría Así habló Zaratustra; trabajaría como consultor para plataformas de streaming: “Tu verdadera libertad es elegir qué forma de manipulación prefieres”.
Kant, mientras tanto, aparece como ese profesor alemán que llega al aula y declara: “La moral es imposible”. Y nadie sabe si está bromeando. No lo está. Según él, la ética es como esa lavadora que viene sin instrucciones y con botones incomprensibles; hay que aprender a usarla solo para no lavar la ropa del modo incorrecto. Nadie nos dirá cómo vivir, así que debemos inventar nuestras propias normas. Autolegislarse. Suena heroico, pero es como ser tu propio médico, mecánico y entrenador emocional. Una ruina. Y, sin embargo, qué otra cosa hay.
La autoemancipación —esa palabra que suena a trámite administrativo— no es otra cosa que aceptar que la duda es el único hogar estable. Que la contradicción es parte de la respiración. Que la vida no es algo que se tiene, sino algo que se improvisa con los materiales disponibles, como esos muebles que uno arma con tornillos sobrantes y esperanza.
Mirar el mundo de la manera incorrecta, decía Kafka. Sospechar de lo evidente. Hacer preguntas que incomodan. Reírse de uno mismo antes de que el mundo lo haga. No para ser originales —ese es el peor mandato contemporáneo— sino para ser menos marionetas.
Si uno escucha bien, esos viejos filósofos no están diciendo “sé sabio”. Están diciendo algo mucho más subversivo: “Piensa. Pero piensa de tal modo que nadie pueda pensar por ti.” El resto —la risa, la perplejidad, la libertad— viene solo. Como las conversaciones profundas que nacen, sin querer, mientras se hierve el agua para el té.
Aunque, eso sí, recuerde vigilar la tetera. La filosofía tiende a quemarlo todo.