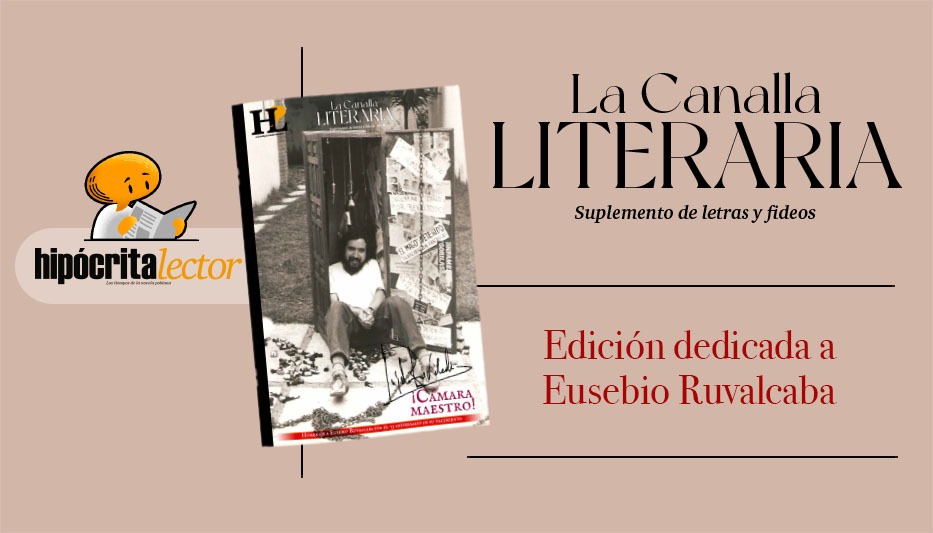María Clara de Greiff
Para Coralísima Rendón (viuda de Ruvalcaba), Érika Coral, León Ricardo, Flor y Alonso, toda la cepa Ruvalcaba.
Conocí a Eusebio Ruvalcaba en los años noventa, yo trabajaba en la sección de cultura del periódico El Financiero, donde él tenía su columna “Érika”, en honor a su hija y, si mal no recuerdo, a la máquina de escribir en la que escribía sus artículos. Los domingos lo veía llegar a la entrega de su colaboración, seguida de encuentros en la cantina El fogonazo con el encargado de la sección.
Desde entonces leerlo ha sido un ritual sagrado, una neurosis, una invitación a los abismos de la intensidad y de lo sublime. Un goce en estricto sentido barthesiano: “los textos de goce son perversos en tanto están fuera de toda finalidad imaginable”. Leer a Eusebio Ruvalcaba era y es una experiencia de delirio.
A vuelo de hadas y dragones pasó la vida y todo lo que con ella acontece. Nos reencontramos a principios del 2000, cuando él iba a la Universidad Iberoamericana Golfo-Centro a impartir semanalmente el taller de creación literaria para el programa de la maestría en letras iberoamericanas. Puedo decir que entonces sí conocí a Eusebio Ruvalcaba: en sus presentaciones en la librería Profética, en los diplomados de periodismo cultural organizados en Tlaxcala por Yolanda Gudiño y quien esto escribe, en las muchas tertulias literarias en mi casa de San Andrés Cholula, en sus talleres literarios en la Ciudad de México y la de Tlaxcala, en las comidas con su bellísima familia en su casa de 11 Mártires en Tlalpan… la lista es larga.
Nació entre nosotros el frenesí de una amistad y una relación epistolar, una amistad de goce. Con encuentros y desencuentros, con subidas y picadas estrepitosas. En alguna ocasión le envié un correo electrónico donde le decía que seguramente estaba furioso conmigo por esto o por aquello o por lo otro. Categórico respondió: “no hay mujer que me produzca furia, si acaso desencanto”. Así de implacable. Sin concesión alguna. Como el puñetazo en el estómago del que acertadamente habló Mario Alberto Mejía en su “Quinta Columna” cuando escribió sobre la muerte de Eusebio en febrero del 2017. Así. Exacto. Brutal. Despiadado. La respiración no tiene cupo, no tiene asomo. Porque con el acto de escritura de Eusebio Ruvalcaba si acaso se respira.
No obstante, la relación epistolar continuó. Días después habría de escribirme en minúsculas como lo hacía siempre en sus correos electrónicos: “carajo, maría clara, al fin te soltaste el chongo, eres puta y eres poeta. las dos pes, las únicas dos pes a las que puede aspirar una mujer. e”. Nuevamente el knock out. Ruvalcaba y su lengua clandestina, imprevisible, al leerlo te sitúa en un estado de pérdida.
¿Cuántas veces me dijo que no había amistad posible entre un hombre y una mujer? Yo lo desafiaba y le respondía que no se fusilara a Aristóteles y le citaba a Wilde: “la amistad es más trágica que el amor porque dura más”. Y entonces me decía “hermanita”.
Y es que mi querido Ruvalcks —así lo llamé siempre— vivía con total desenfado, se arrojaba a la vida sin tapujos, con los brazos extendidos, sin paracaídas; adicto a la velocidad y a la pluma fina, de pronto se mecía en las termales de su escritura y de la música. Insaciable y oscilante siempre entre las densidades del inframundo y las alturas celestiales, me decía “no somos más que hojas que arrastra el viento”. Porque con el Ruvalcks el punto medio no tenía cabida, en sus diccionarios no existía la tibieza ni las aguas mansas y templadas.
“Yo no soy escritor —los escritores escriben, yo pergeño, los escritores persiguen la belleza, yo la desdeño; los escritores se enamoran, yo sufro el desprecio de las mujeres, los escritores viven con pasión la realidad que los circunda, yo abomino de ella; los escritores son cultos, yo con trabajos distingo a Borges de Ciorán; los escritores hunden las manos en la literatura y las sacan empapadas de vida, yo las hundo en la vida y las saco empapadas de desconsuelo—; digo que yo no soy escritor pero si lo fuera abandonaría la palabra por la música.”
Los textos histéricos de Eusebio. Su escritura en eterna eclosión, igual que su vida, rezumante de tan viva. Porque para Eusebio, como bien decía Alejandra Pizarnick, “vivir es una herida abierta”. Ocurrente, atrevido, cáustico, con la lesna bajo el brazo llegaba cada martes a comer a mi casa antes de su taller de creación literaria y sacaba de su bolsillo una botellita con salsa picante porque “los hombres recios de Jalisco no comen sin chile”.
Y había que esculcarlo antes de salir, porque cual gnomo maldoso, al menor descuido metía en su portafolio un libro, un adorno o cualquier cosa que le gustara o se le atravesara, que aparecería después en su casa. Con un sentido del humor negro y unos apuntes de fineza agudísimos.
Mientras esto escribo trato de recuperar el aliento. Parpadeo y me parece escucharlo en las múltiples reuniones en que estuvimos decirme una y otra vez que ponga Famous Blue Raincoat, la rola de Leonard Cohen. Las tertulias con el Ruvalcks tuvieron inicio; el final era siempre un anacoluto.
Irreverente hasta el más allá, cuando en vano yo trataba de convencerlo de que leyera a García Márquez me respondía, mordaz: “no me gusta la literatura de conejitos de colores que brincan y ascienden a los cielos”.
Respiro. Parpadeo nuevamente y lo veo sentado en el jardín conversando acerca de Schubert con mi padre, y de la nada los escucho tararear “Los caminos de la vida”. Respiro. Parpadeo. Contesto el teléfono y oigo su voz entrecortada desde el hospital después del accidente de León Ricardo en la bicicleta. Lo escucho contarme que caminando con su bella Érika por el Parque México en la Condesa se encontró a John Malkovich. Respiro. Cae la noche y con ella sus insomnios, tomo en mis manos algunos de sus disímiles libros. Ruvalcaba se deslizaba por los géneros literarios y hacía de ellos su propia pista de patinaje artístico. Sus reflexiones sobre el acto de escribir dejan surcos. Vida y escritura de lo indecible.
“He aquí el punto álgido: vivir por lo que se escribe. De lo contrario no tiene sentido y es mejor olvidarse de la palabra, dejar en paz a esa señora de lo inevitable; pero que igual sólo se acuesta con los mejores clientes.”
Generoso con su lectura y su tiempo, dio visibilidad a aquellos que transitaban en las sombras de la propia escritura, los impulsó en sus múltiples talleres literarios, aliado siempre con los de la margen, los de abajo. Los tomó de la mano y los llevó a conquistar otros mundos, a reinventarlos, a reimaginarlos a través de la escritura. Mentor y cómplice como ninguno, amigo de las geografías sin límites, donde musas y demonios se funden en su valses orgiásticos. La abyección.
Respiro, si acaso. Enero de 2017: Coralísima me incluye en un chat privado de amigos muy cercanos a Eusebio en el que nos mantiene al tanto de su delicada salud en el hospital, de las guardias y los turnos para cuidarlo. Maldita distancia. Días antes de su partida, desde nuestros nichos prendemos velas para enviarle luz, aferrándonos quizá a las tenues flamas que azota el viento. Maldita muerte.
Después del Ruvalcks, la mudez. La nada. De pronto el universo confabula, se ensaña y todas las galaxias se han quedado en silencio. No hay música. Tras tu ausencia, querido Ruvalcks, amigo y dueño de mis cuitas, sólo queda “un silencio indestructible” ese del que hablas en tu poema “Silencio vs oído”.
Celebro el momento de julio cuando en el restaurante Azur nos reunimos Mario Alberto Mejía, Betty Meyer, Yolanda Gudiño, Enrique de Jesús Pimentel y Coral —a la distancia— para planear este festejo en el septiembre de tus 73 años. Cierro los ojos y casi te veo, mi muy querido Ruvalcks, en tu Fogonazo-Cielo-Zirahuén con un buen mezcal o un buen vino tinto en mano, leyendo este homenaje de tantas tintas y tantos pulsos, con los ojos encharcados, diciendo “Salud. Cámara, maestro. ¡Carajo! Megabroders, estoy por irme”.
La viñeta que separa los dos últimos párrafos del resto significa en árabe Rub al-Jali o Rub’al Khali:
“cuadrante o cuarto vacío”, es el nombre de un desierto completamente deshabitado, al sur de la península arábiga. Un especialista le dijo a Eusebio que tal es el origen de su apellido.
Eusebio
Hugo García Michel
Lo conocí a mediados de los años noventa, cuando ambos éramos colaboradores en la sección cultural del diario El Financiero, sección que dirigía Víctor Roura. Claro que ya sabía yo de él e incluso había leído su novela Un hilito de sangre.
Al conocernos, resultó que ambos vivíamos en la misma calle tlalpeña de nombre fatalista: Once Mártires; yo en el extremo sur de la misma, a una cuadra de Insurgentes, y él en el extremo norte, a media cuadra de la avenida San Fernando. Nos hicimos buenos amigos, aunque la amistad se volvió más fuerte cuando lo invité a colaborar en las páginas de la revista que yo dirigía, La Mosca en la Pared (en la que por muchos años escribiría su columna “Un hilito de sangre”, una de las favoritas de los lectores por sus magníficas y crudas narraciones).
En 1997, le pregunté, con timidez y hasta un poco de pudor, si podría echarle un ojo al borrador de mi novela Matar por Ángela. Generoso como siempre fue conmigo, aceptó de inmediato y se la entregué. Tardó tres meses en llamarme (francamente, yo pensaba que no la había leído) y me citó en un café cercano al parque de La bombilla, en San Ángel. Allá acudí al día siguiente, a las cinco de la tarde, y cuando llegué ya estaba él ahí, acompañado de una mujer muy guapa. Me la presentó. Se llamaba Margarita Cerviño. Él me explicó que había tardado tanto en buscarme porque luego de leerla, quiso tener una segunda opinión y le pasó el manuscrito engargolado a Margarita, escritora también. Yo esperaba un juicio sumario, pero resultó todo lo contrario. La novela les había gustado mucho y él tuvo incluso la gentileza de decirme que ya se la había recomendado al escritor y editor Sandro Cohen, para que yo fuera a verlo.
No referiré los avatares que siguieron con el libro hasta que finalmente fue publicado en 1998 por la editorial Sansores y Aljure.
A partir de ahí, la amistad con Eusebio Ruvalcaba se hizo mucho más cercana (también con Margarita Cerviño, quien se integró a las páginas de La Mosca con su columna “Cioranadas”, muy leída también). Conocí a Coral, su esposa, y a sus hijos pequeños.
Eusebio y yo solíamos vernos para desayunar. Muchas veces en San Ángel y más tarde en Plaza Cuicuilco. Hablábamos de muchas cosas, incluso de nuestros dilemas amorosos, ya que compartíamos la pasión por las mujeres y los amores difíciles. Él conoció muchos de mis secretos sentimentales y yo conocí algunos de los suyos. No éramos en cambio compañeros de bohemia, quizá porque bebo muy poco y nunca me dio por los ambientes bukowskianos.
Aunque es mayormente identificado como un gran escritor de novelas, cuentos y poemas, mi relación con Eusebio tuvo mucho que ver con la música. Hijo del virtuoso violinista jalisciense Higinio Ruvalcaba, el escritor fue un amante de la llamada música culta y profesaba un amor muy especial por la obra de Johannes Brahms. Libros suyos sobre Mozart y Beethoven son tan buenos y recomendables como sus libros de relatos.
Luego de La Mosca, Eusebio aceptó mi invitación a sumarse, en 2009, al proyecto de “Acordes y desacordes”, el sitio de música de la revista Nexos, donde colaboró con su columna “Alusiones musicales”. Su última entrega (“El alma de Paganini”) apareció el 19 de diciembre de 2016.
A principios de enero de 2017, me enteré de que a Eusebio le había sobrevenido un hematoma cerebral. Traté de averiguar cómo estaba, pero no hubo quien pudiera informarme bien. Poco después, hablé con Coral y me dijo que el escritor estaba en el hospital. Semanas más tarde, me llegó la noticia de su muerte, acaecida el día 7 de febrero.
Eusebio y yo nos habíamos visto por última vez, para desayunar, en el Sanborns de Plaza Cuicuilco, el jueves 18 de febrero de 2016, prácticamente un año atrás. Él llevaba un ejemplar de la nueva edición de Matar por Ángela que le había pasado mi editor de Lectorum (y suyo también), Porfirio Romo, y se la dediqué con gran gusto. Yo llevaba un ejemplar de su libro de 2008, Una mosca devastada y deprimida sobreviviendo en un hilito de sangre, que de hecho está dedicado a mí en una página impresa, la 7 (“Para Hugo García Michel, por su paciencia como amigo y como editor.”) y ese día le agregó una dedicatoria escrita (“Con un fuerte abrazo para mi querido Hugo García Michel, con quien comparto el amor por la belleza. Suyo, Eusebio Ruvalcaba.”). Además, me obsequió un libro muy hermoso, también de su autoría y editado en 2015: Pensemos en Beethoven, con su dedicatoria a pluma también: “Bajo el relámpago Beethoven, para Hugo García Michel que sabe de relámpagos”. Salimos caminando hasta San Fernando y nos despedimos con un fuerte y afectuoso abrazo, prometiendo que pronto nos volveríamos a ver. No fue así. Si bien nos escribimos y hablamos por teléfono varias veces, para ultimar detalles sobre su columna de Nexos, no hubo ocasión de reunirnos de nuevo. Lo lamento sobremanera.
Un mentor y un amigo
Yolanda Gudiño Cicero
Conocí a Eusebio en el lugar común de un salón de clases. Al finalizar la lección tímidamente me acerqué a él, con el corazón desbocado como siempre que me enfrento a la pena de hablar con alguien importante. Maestro, me encantaría que me diera su opinión —dije y extendí una copia de mi primer libro con el sello de una editorial desconocida de la que yo era directora ejecutiva y mi mamá directora general—; antes se lo había enviado a Elena Poniatowska, a Monsiváis y a Carmen Aristegui, sin suerte. Para mi sorpresa Eusebio no sólo lo leyó, también lo reseñó en dos revistas y un periódico.
Comenzaron los días de ser su discípula, de que se convirtiera en mi mentor y, por qué no, en mi ángel guardián. Días y madrugadas de letras, tragos, presentaciones de libros, proyectos compartidos, más tragos y muchas risas. Apadrinó un proyecto que por aquellos días no tenía ni pies ni cabeza, apechugó con temple de sabio maestro los errores, que estoy segura jamás habría consentido en cualquier otro editor, y nos enseñó el arte de navegar en el difícil mundillo de la cultura, que ahora intento recorrer de nuevo.
Juntos creamos la colección de novela Tinta Sepia, donde se publicaron tres obras de escritoras y escritores tlaxcaltecas, y una de poesía llamada Murmullos, en la que, pensada para al menos cinco volúmenes, entre ellos el mío, sólo publicamos un poemario: El pie de Coral. Libro maravilloso como toda la escritura de Eusebio, una vez terminadas la revisión final del manuscrito y la cuidadosa maquetación —que, dicho sea de paso, realicé personalmente—, me di a la tarea de diseñar la imagen de la colección, papeles con textura y colores recios, azul marino para el primer ejemplar, el logotipo de la editorial realzado en la parte central inferior de la portada y un elegante timbre postal con la foto del pie de Coral proporcionada por Eusebio. ¿Qué podía salir mal?
Mandé el archivo final a nuestro impresor en la Ciudad de México, con cuidadosas indicaciones para integrar la portada con los timbres pegados a mano y encuadernado hotmelt. Hecho esto, nos dedicamos a planear la presentación en el Museo de la Memoria de Tlaxcala, un hermoso sitio frente a la plaza de toros. Mandamos las invitaciones y aguardamos por el gran día.
Llegaron periodistas, funcionarios tlaxcaltecas, autoridades de la Ibero Puebla y por supuesto, mi amiga María Clara de Greiff; instalamos la mesa para las y los participantes y nos dispusimos a presentar El pie de Coral… con la elegante portada al revés. ¡Al revés! Eusebio se rio y me dijo: bueno, envíame los ejemplares cuando lo arreglen y así, en lugar de venta, tuvimos una lista de pedidos pendientes para cuando resolviéramos el penoso incidente.
Después, la vida se complicó y nuestra editorial cerró. Eusebio nunca dejó de regañarme por no tener la férrea disciplina para la escritura que él siempre tuvo. El talento se trabaja —decía, y no pudo tener más razón—. Extraño sus consejos y, sobre todo, saberlo cerca; albergaba la esperanza de algún día decirle: mira, ya soy disciplinada, sí sigo escribiendo… Ahora no me queda más que esperar para, junto a un tequila en alguna eternidad compartida, decirle: ¡gracias!
¡Estoy por irme!
Abril Méndez Morales
Ciudad de México, agosto 2024.
¡Estoy por irme! ¿Quién podría olvidar estas palabras del maestro Eusebio Ruvalcaba? Lo conocí en el año 2011. Al principio le hablaba de usted, igual que cualquier otra persona que conoce a un escritor, artista o personaje. Ese día iniciaba un taller de creación literaria en El espejo de la luna. Alejandro Rojas nos encargó encarecidamente recibirlo y ofrecerle alguna bebida. Siempre amable, el maestro gustaba de algo frío, tal vez no eran las bebidas que todos pudiesen suponer que él pedía sino una limonada, un masala chai o en ocasiones un té helado, pero su preferida siempre fue el masala chai —una mezcla de especias, té negro y un toque de leche—. Muy interesado en la explicación y elaboración de cada bebida, siempre estaba atento a lo que se le explicara, respetando cada momento de su interlocutor.
Ese fue el inicio de nuestras pláticas. Poco a poco se adentraba en conocer lo que hacías, a qué te dedicabas o quiénes eran tus padres. Acentuaba el interés, eso sí, por el padre de cada persona. Y no fui la excepción. Le emocionaba que le contara sobre mi papá, músico y poeta. También algunas anécdotas de su obra musical o su trayectoria. Tal vez le gustaba escuchar esas historias debido a que su padre había sido músico. Eusebio preguntaba por él. Un día se conocieron y cruzaron breves palabras, entre prisas pues se hacía tarde para comenzar la sesión del taller. Jamás dejó de preguntarme por mi padre.
Muchos tuvieron la oportunidad de tenerlo como maestro en torno a la escritura, otros de tenerlo como amigo afectuoso, y sólo muy pocos tuvimos la oportunidad de tratar al maestro, amigo y profesional de su oficio. No conozco a otra persona con su capacidad para ser tan entrañable como tenaz en lo que hacía. Respetuoso de su profesión y por consiguiente de la del otro. Considero que así inició el interés de Eusebio por mis fotografías. Soy fotógrafa de desnudo artístico, y en cada oportunidad pedía ver el trabajo que yo iba elaborando; cada semana le mostraba alguna foto en la que había trabajado, atenta a su reacción y sus comentarios. En alguna ocasión me invitó al taller de creación literaria, pero yo no me sentía preparada y mi trabajo en la cafetería no me permitía el tiempo necesario. Sin embargo, logré colaborar en la portada de uno de sus libros: me pidió una carpeta de fotografías propuestas, tiempo después vi con gusto y emoción mi primera foto en la portada de un libro suyo.
Anécdotas sin fin sucedieron en torno a las presentaciones de libros que realizamos en El espejo de la luna, siempre apoyando a jóvenes en los inicios de sus proyectos. Recibimos la solidaridad de sus enseñanzas y un texto suyo para el primer y único número de la revista Absenta, que un grupo de inquietos jóvenes nos animamos a realizar. Me tocó entrevistarlo para la revista. Conservo sus palabras en video. Para mí, hubo un antes y un después. Antes de entrar al lugar de la entrevista Eusebio era el amigo, ya dentro, era el escritor, respetuoso de su profesión.
En 2012 iniciaron nuestras pláticas para posibles proyectos, entre otros, una sesión fotográfica presencial con modelo y escritor; debido a su rechazo hacia las fotos de sí mismo, surgió la idea de un libro con poemas y fotos. A partir de ahí nuestras reuniones empezaron a ser estrictamente agendadas. Era su manera de hacerte saber que tu tiempo y tu trabajo eran totalmente respetados y validados por él. La primera charla fue en El carro del sol, lugar que prefería por ser cercano a su casa. Solía afianzar el lazo amistoso invitando un trago o una comida a sus amigos. Ahí inició el camino para conocer al maestro, no al amigo, porque al gran amigo ya lo tenía. Fue cuando aparecieron para mí las diversas facetas de su ser humano: puntual, enojón, alegre, sensible, triste, llorón, empático, cálido… Algo que comúnmente olvidamos: sentir y saber lo que sienten los demás. No cualquiera puede expresar con tanta sinceridad sus sentimientos a otras personas y a la vez ser correspondido.
Su ausencia aún se siente con inevitable tristeza, pero al mismo tiempo la presencia del maestro está en su legado y muchas vivencias para recordar. Me conmueve y agradezco que Donde otros ven la carne, yo veo la tierra (UACM, 2018), el libro que tanto trabajamos y anhelamos, vio la luz después de su partida. Y más me conmueve su herencia de amigos únicos y especiales. Por haber sido parte de su vida, por su amistad y por haber tomado su mano hasta sus últimos momentos de existencia. Sin duda, anhelamos más tiempo de ese ¡estoy por irme! Definitivamente nos faltó mucho Eusebio.
Eusebio, Tlaxcala y Veracruz
Leo Mendoza
To Sir, with love
En 1994 obtuve una de las becas de jóvenes creadores otorgadas por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la rama de cuento. Si mal no recuerdo, entre los becarios de aquel año, tan sólo en letras, se encontraban escritores hoy muy reconocidos: Cristina Rivera Garza, Tedi López Mills, Julio Trujillo, Ernesto Lumbreras, David Toscana, Juan José Rodríguez y Héctor Orestes Aguilar, entre muchos otros.
Los cuentistas éramos —y lo seguimos siendo, de eso estoy seguro, con una sola excepción— Guadalupe Nettel, Ricardo Bernal, Marcial Fernández, Alejandro Meneses (quien ya, como dicen coloquialmente, se nos adelantó en el camino) y quien esto escribe.
Algunos de los becarios ya habían obtenido en dos y hasta tres ocasiones el reconocimiento, pero para mí aquella fue la primera y última vez como joven creador pues la solicité a los 35 años —edad en la cual, de acuerdo con las reglas del FONCA, la juventud, divino tesoro, se iba para no volver.
Nuestro tutor fue un escritor que andaba en sus cuarenta y ya era autor de un buen número de títulos: Eusebio Ruvalcaba quien, para algunos de nosotros, no sólo fue un maestro sino también un gran amigo, un compañero de parranda, comidas y aun de amores —platónicos todos—, genial e inigualable.
Lo recuerdo callado, observando su trago durante largo rato para luego soltar alguna barbaridad de las muchas que en aquellos años decíamos. Era un poco taciturno, pero también muy alegre y divertido. Eusebio había nacido en Guadalajara y debido a su estatura muchas veces debió soportar que lo embromara diciéndole que él no era precisamente de los Altos de Jalisco.
Fue hijo del extraordinario violinista Higinio Ruvalcaba —de cuyas grabaciones pude oír fragmentos, no recuerdo si gracias al propio Eusebio— y un gran melómano cuyo compositor favorito era Brahms. Una vez me contó que se propuso conformar un grupo de amistades musicales que se llamaría “Amigos casi sólo de Brahms” y no sé si pudo llevarlo a cabo, aun cuando así tituló un volumen de sus textos sobre música.
Curiosamente no le gustaba ni la música vocal ni la ópera, y uno de nuestros muy escasos desencuentros sucedió cuando tuve la ocurrencia de decirle que para mí el mejor compositor latinoamericano era Villalobos… precisamente a él, quien idolatraba a Revueltas. Me barrió con la mirada y, prudentemente, abandoné el tema, quedándome callado para que la cosa no pasara a mayores.
Eusebio también escribía poesía y no sé por qué tengo la impresión de que se había iniciado en la escritura como poeta. En todo caso, la poesía y él no se separaron nunca y alguna vez en “El león de Érika” —su columna del periódico— publicó una serie de poemas que retrataban a sus amigos más cercanos.
He olvidado el nombre de su poeta favorito, un español de quien era muy difícil conseguir libros acá, y lo recuerdo mostrándome orgulloso dos volúmenes obtenidos casi de milagro en alguna librería de oportunidades. Eusebio, cuando era invitado a casa de algún amigo, acostumbraba a sustraer un libro y dejar el hueco en las estanterías como si se tratara de una marca. Por supuesto que nunca revelaba cuál era el volumen que había hurtado.
Eusebio andaba ideando siempre volúmenes colectivos de cuento. Generoso como era, invariablemente invitaba a sus amigos a participar en estos proyectos y nos obligaba a pergeñar algún texto en unas cuantas semanas. A veces salían buenos cuentos y otras nada más se cumplía con el encargo. Pero no por eso él dejaba de invitarnos.
Creo me estoy adelantando demasiado: en 1994 había leído ya algunas de sus novelas y cuentos y, como ocurre siempre, unos me gustaban y otros no. Me asombraba, por supuesto, su enorme facilidad para contar historias; su forma de narrar sin afectaciones, nada rebuscada. Una narrativa sencilla que, sin embargo, sabía dibujar bajo cuerda esas partes oscuras y sorpresivas de la vida. Además, me encantaba el humor de sus textos. Y muchas veces, en plena lectura de algunos de sus cuentos, lanzaba una carcajada. Creo que nunca se lo dije, por cierto. Me gustaba y me gusta mucho su novela iniciática Un hilito de sangre, que, a la larga, ha sido uno de los libros de Eusebio más leído por varias generaciones de jóvenes lectores.
Fue una suerte que Eusebio fuera nuestro tutor pues había impartido talleres literarios, algunos por años. Él, como muchos de nosotros, vivía de la escritura y también en las márgenes del oficio y algunas ocasiones llegaron a contratarlo como experto musical. Como maestro, siempre estaba atento a lo que escribíamos y tenía un comentario alentador y acertado sobre nuestros textos.
El primer encuentro de nuestra generación de jóvenes creadores se realizó en el centro vacacional La Trinidad, en Tlaxcala. Tras una larga y aburrida plenaria, tuvimos finalmente nuestro encuentro con Eusebio. Creo recordar que Marcial Fernández se presentó en bata, pantuflas y con una pipa en la mano. Después, por supuesto, como el bar cerraba temprano, nos dedicamos a buscar alguna fiesta en las habitaciones del complejo, que se encuentra alejado de la ciudad, lo cual nos impedía salir en busca de alguna cantina. Para el tercer día, Eusebio y varios de sus pupilos —entre los que me contaba— decidimos no asistir a una visita guiada a Cacaxtla e ir por un trago mañanero a un establecimiento de prosapia, localizado en el centro de la ciudad y, decían los chismes, perteneciente a un político famoso. Fue un acierto no ir a la visita, no tanto por la cantina sino porque a quienes asistieron a aquella visita el viaje no les resultó muy placentero. A eso de las dos de la tarde nos dirigimos en peregrinación y con algunas botellas celosamente guardadas en nuestros morrales, al lugar donde se celebraría un banquete en honor a los creadores en ciernes, ofrecida por el político que, decían, era el dueño de la cantina.
Recuerdo muy bien que, antes de entrar a la enorme carpa, nos quedamos un rato entre los autos aparcados para tomar unos, pensábamos, postreros aperitivos antes de la comilitona. Ahí estábamos, hablando simplemente por hablar, con nuestros vasitos desechables en la mano, cuando un auto con chofer y toda la cosa se detuvo a nuestro lado y descendió José Luis Martínez Hernández, a la sazón director general del FONCA. Atrapados infraganti debimos recurrir al cinismo y levantamos nuestros vasos para brindar con él. No así Eusebio quien, al ver que el funcionario se acercaba para saludarlo, se elevó por los aires dando un giro de 360 grados —sí, de 360—, para dejar su trago sobre el cofre del coche en el que se apoyaba y caer de frente a Martínez, justo en el momento preciso para darle un apretón de manos.
Aún hoy no entiendo bien cómo fue que Eusebio hizo aquel portentoso movimiento, digno en verdad de un bailarín, y pudo deshacerse de su bebida sin derramar una sola gota. Pasado el saludo, recogió su vaso, brindó con nosotros y pasamos a ocupar nuestro lugar en aquel banquete artístico. Estoy cierto de que en aquel encuentro pasaron muchas otras cosas sorprendentes, pero las he olvidado. Lo único que conservo en la memoria y aún puedo ver con asombro es a Eusebio girando en el aire para realizar aquel maravilloso acto de prestidigitación que era justamente lo que sabía hacer muy bien como escritor y transfigurar “lo que pasa en la calle” en cuentos, novelas y poemas.
El último de los tres encuentros obligatorios para los jóvenes creadores se realizó en Veracruz. A nosotros nos hospedaron en un hotel de los años sesenta, un cajón gigantesco frente a la plaza de armas porteña, mientras que Eusebio y otros tutores fueron alojados en un establecimiento donde, contaba la leyenda, habían pasado algunas noches los efímeros emperadores Maximiliano y Carlota. Se llamaba, creo, Imperial o Imperio. Los cuartos eran de dos niveles, en la parte baja había una pequeña sala mientras que arriba se encontraban los aposentos. Amenazamos a Eusebio con tallerear ahí nuestros cuentos, pero acabamos por aceptar el amplio y fresco corredor ofrecido por el Instituto Veracruzano de Cultura.
Como era nuestra última reunión y como el puerto siempre ha sido territorio de tentaciones, los ánimos andaban desatados y tiro por noche había fiestas, borracheras, jolgorio y, por la mañana, nos enterábamos de que algunos de aquellos jóvenes habían vivido varias disparatadas historias.
Para entonces se podían distinguir varios grupos y aun fracciones contrarias entre quienes conformábamos aquella generación. Estábamos los borrachos, los pachecos, quienes veían los amaneceres desde el malecón, los taciturnos, los peripatéticos, los que gustaban de bailar salsa, los que andaban descalzos, los que no gustaban de bailar salsa, los vegetarianos —incluso creo que ya había algún vegano por ahí—, los que no desayunaban, los que habían perdido el amor de su vida y quienes andaban en busca del amor de su vida, entre otros.
Algunos del grupo de los bebedores, entre ellos Eusebio, Marcial y yo, por la noche acostumbrábamos a instalarnos en los portales y ahí permanecíamos hasta que era la hora del cierre o estábamos más borrachos que una cuba; a menudo ambas cosas ocurrían simultáneamente.
Una de esas noches, es cierto, se los juro, vimos a unos pachecos cruzar la plaza de armas. Acababa de llover y las luces del alumbrado público reverberaban en los adoquines recién bañados y lanzaban reflejos fantasmagóricos. Aquel grupo —vestido de blanco y sin zapatos— cruzó en diagonal el espacio, pero flotando, como si anduvieran sobre diminutas nubes. Eusebio y yo nos miramos sorprendidos y callamos. Luego, él le dio un largo trago a su cubalibre con un toque de limón y lanzó un suspiro.
Quiero creer que en aquellos silencios estaba buena parte de su secreto como escritor. No se trata ni de ganar premios ni de ser el mejor o ser ovacionado por la crítica, ni de estar en los tratados de literatura. Se trata simple y llanamente de que la escritura es nuestra forma de vida, la que hemos elegido, y no podemos recular ante las adversidades de este mundo que, irremediablemente, nos mata (como dijera Papá Hem).
Eusebio nos enseñó a aceptar ese destino —tal vez maldición— porque él mismo lo había abrazado y ahora, en donde quiera que esté, en un improbable —para mí increíble— cielo, prosigue contando sus historias y mirando en silencio lo que sucede acá abajo.
Salud por eso.