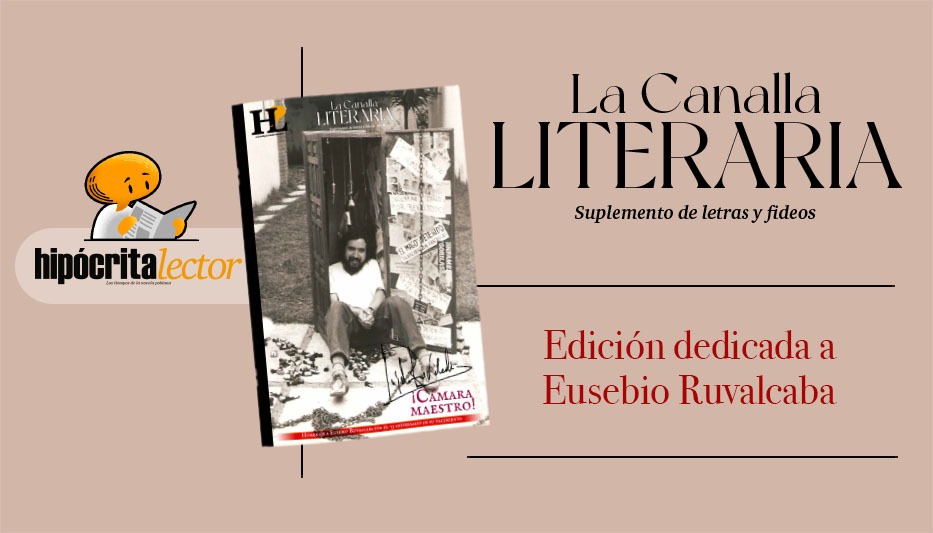Natasha Bidault Mniszek
Lo conocí por ahí del 2005, en casa de Javier Téllez, en la Condesa. Me lo presentó María Clara de Greiff. Recuerdo esa sonrisa y ese humor picarón que mostraba desde ese primer encuentro. Me dediqué a leerlo en sus columnas en varios periódicos, como El Financiero y luego en Milenio.
Lo invité a trabajar con nosotros en el PESCER, Programa de Educación Superior para Centros de Reinserción Social, del que yo era responsable. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México ofrece la carrera de Creación literaria y no nos íbamos a perder de tenerlo con nosotros.
Eusebio trabajó en el PESCER desde el 2007 hasta el 2015. Impartió un total de 36 cursos, y talleres en la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla, y los reclusorios Oriente y Norte. Sus materias variaban: desde Dramaturgia y Cuento I,II,III y IV, hasta Guion, Narrativa y Poesía Mexicana Contemporánea, y Literatura Mundial Contemporánea.
Yo lo veía cada dos semanas. Siempre metódico, puntual. ¡Todo un personaje! Los internos lo amaban, tenía una forma única de relacionarse con ellos. Les daba un lugar, por encima de las circunstancias por las que estaban internos. Les permitía el derecho a dignificarse por medio de la escritura. Lo quisieron muchísimo. Los hacía reír con esa forma tan suya de contar anécdotas, porque además era un extraordinario narrador oral. Se ganaba el cariño de todos.
¡Como quise al buen Eusebio! ¡Y cómo lo quisieron también los internos! ¡Su muerte nos ha dolido tanto! Es como si fuera reciente, como si no hubiera pasado el tiempo y hubiera muerto ayer. Es de esas muertes que siguen calando como los socavones que aparecen de pronto en la faz de la tierra y cada vez se hacen más grandes.
Amistad en tres movimientos, sin final
Phillipe Bisson
¿Cuándo y cómo inicia una amistad?
Llegué a la cava del Club France, invitado por un amigo, para festejar a su esposa. Mi expectativa era la de conocer a un autor, invitado también, que podría ser la respuesta a mi búsqueda de un taller de escritura. Supongo que mi amigo sintió compasión por mi situación luego de confesarle que me había quedado sin taller de escritura y no encontraba otro, y sugirió a un gran escritor para colmar mi anhelo.
Fuimos presentados por ese amigo mutuo. Charlamos fácilmente, intercambiamos teléfonos y correos con la promesa de que me pondría en contacto con él; luego se mezcló en la fiesta. Como no conocía a nadie, permanecí sentado en una periquera. Conocí a su esposa, Coral, quien me compartió aspectos de él en relación con su mundo literario, reciproqué con anécdotas sobre mi vida de escritor principiante. Esto aconteció un viernes por la noche.
El lunes por la mañana encuentro un correo de Eusebio:
—¿Qué pasó? No te rajes. ¿Cuándo nos vemos? —escueto, retador.
No me rajé. Esa semana iniciamos el taller. Él y tres pupilos, en el Sanborns de Plaza Cuicuilco. ¡Qué lejano de mi idea romántica de un café para escribir!
—¿Cómo andan de material? —preguntó, para empezar.
Primera sesión: leí un relato. Bien. Segunda sesión: presenté, con orgullo, los dos primeros capítulos de mi primera novela.
—En vez de primera persona en presente, escribe en tercera persona, pasado. Y elimina el primer capítulo porque no aporta nada. El segundo es un muy buen inicio.
Y sí, con esa vuelta de tuerca, como él solía decir, la novela ganó en amplitud y profundidad. Su comentario al leer el final de mi tercera novela:
—Este es un final Hollywood puro. No, no. El protagonista debe morir.
Con el corazón pesado, maté al personaje. Al volver a leerla, súbitamente se tornó interesante, bien armada y con un final inesperado.
Éramos tres, luego dos; nos mudamos a un restaurante en el zócalo de Tlalpan —más acorde con mis expectativas de escritor—. Luego fuimos cuatro, luego dos. Y luego uno. Fin del primer movimiento.
Cambiamos de restaurante, a los portales de Tlalpan. Este espacio me agradó. La cita era a las cinco de la tarde y en ocasiones a las dos para comer.
Acostumbré a llegar media hora antes de la sesión; me sentaba en una banca del zócalo —rotaba de banca para tener perspectivas diversas y disfrutar del movimiento y bullicio, o deambulaba por el mercado y por las calles ricas de historias. Me presentaba al taller con texto y actitud positiva. Siempre fuimos puntuales. Lo miraba caminar hacia la cita, siempre con libros en su morral o bajo el brazo.
Daba tiempo de leer el escrito que presentaba, daba tiempo para platicar de literatura y de música, de pasados y futuros, de circunstancias presentes.
Hablamos del interés y las realidades de los concursos literarios y en dos ocasiones me conminó a enviar a concurso una novela y un compendio de cuentos, lo cual me inspiró un relato que, por su recomendación, fue publicado en la revista Molino de letras de la Universidad de Chapingo.
Varios años duraron estos encuentros semanales en que leía “mi material”. Él atento y lápiz en mano, señalaba mejoras. Analizábamos ideas, palabras, expresiones, estructuras. Como yo no cesaba de escribir, el taller entre ambos personajes prosiguió unos años más. Fin del segundo movimiento.
Entonces convivimos momentos más allá del taller. Caminábamos un par de cuadras para buscar mi auto y le daba un aventón a su casa. ¡Ah, las quesadillas que preparaba su vecina en un zaguán! Me invitó y luego se hizo tradición. Un día, rumbo al estacionamiento, entramos a una librería. Me regaló un libro suyo: Una cerveza de nombre derrota.
Acudimos en varias ocasiones a la librería Elena Garro en que daba un taller; aprovechábamos para tallerear y admirar la librería, original, bien montada, buen café; hablábamos de cine al hurgar entre las películas que vendían en DVD.
Cierta vez en que yo escribía una novela cuyo protagonista tiene sangre gitana, me obsequió un libro de su biblioteca: Los gitanos.
Al pasar de los años, me regaló varios libros en función de autores que comentábamos, yo correspondí obsequiándole libros de poetas mexicanos que mi padre había conocido en los años 30.
Lo escuché en varios lugares: la Feria del libro de Minería —salón abarrotado—, en la facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en clase de una amiga mía, escritora y maestra, y en el Club France durante una presentación en su taller de lectura, del cual yo formaba parte.
Cómo olvidar la corriente que fluyó por mi cuerpo durante la presentación de su obra La música: él leía un poema del libro y una cellista improvisaba una pieza de acuerdo con la lectura. ¡Experiencia inolvidable! Y en otra presentación, escuchar la música compuesta por su padre, ¡estremecedor!
Escribí el guion para un ballet. Me presentó a un amigo compositor y hablamos del proyecto durante una cena. Conversamos los tres, como viejos conocidos, sobre música, compositores y el guion.
El taller entre dos duró seis años en que, esparcidas entre lectura y lectura, peloteábamos impresiones sobre autores y compositores. Nos despedimos con un brindis navideño y de año nuevo en diciembre de 2016. Fin del tercer movimiento.
Tengo más y más y más. No hay final…
En la sección La celda 55 del libro que me obsequiaste, escribiste:
“3) Los seres humanos somos cosas. A unos cuantos días de mi muerte, mi familia revisará mi clóset y al momento de que sobre la cama vayan cayendo mis camisas, mis pantalones, mis chamarras, dirán: ‘Esto era Eusebio’, y esto otro y esto otro. Porque somos unas cuantas cosas: los libros favoritos, la pluma, nuestro plato, la silla que ocupábamos en el comedor, unos cuantos discos, unos zapatos.”
Te equivocas, Eusebio: para mí, eres un Amigo. Esta dedicatoria tuya, en tu libro El silencio me despertó, me lo confirma: Para Philippe Bisson, cuya amistad me honra, cariñosamente, Eusebio Ruvalcaba.
Escribir por encima*
Jorge Borja
Eusebio Ruvalcaba nunca tuvo un título porque dejó trunca su carrera de historia. Sin embargo fue un reconocido MAESTRO. Esta palabra se le concede a la persona que demuestra un mérito relevante o que enseña una ciencia, arte u oficio. Eusebio fue, sin duda, un maestro, pero de varias disciplinas, artes y oficios.
Maestro del periodismo porque en sus columnas o colaboraciones para El Financiero, Vértigo, Siempre!, Molino de letras, Casa del tiempo o La mosca en la pared, entre otras publicaciones, demostraba siempre un singular dominio del lenguaje, además de erudición sobre los temas que abordaba. Esta doble condición de sus textos nunca lo volvió un escritor para especialistas sino que el tono cordial y el sentido del humor a toda prueba lo volvieron interlocutor de jóvenes y adultos que sentían entrever en sus palabras la verdad de lo que pensaban. Si a esto se añade un rasgo de provocación y cierta dosis de iconoclasia, se obtiene como resultado el que los lectores identificaran a Ruvalcaba como un cómplice de sus afanes más oscuros. De esta manera se entiende la oleada de simpatías y el consiguiente escándalo que ensayos de su autoría, como “Chavos, fajen, no estudien” suscitaron entre sus seguidores y detractores.
Las columnas de Eusebio son de colección. “Érika”, “Con los oídos abiertos”, “Memorias de un becario”, “El león de Érika” no sólo hablan por y con las palabras del lector sino que se convierten en una fuente de instrucción sobre la cultura y el arte. En particular, ofrecen un aporte muy valioso a la difusión de la música. Tal vez Eusebio sea uno de los escritores mexicanos que más sabe de música, conoce como muy pocos el repertorio de los grandes clásicos, los traduce a la escala de las emociones y los sentimientos humanos. En sus columnas se disfruta la compañía de Mozart como la de un viejo amigo de la infancia, se retrata a Beethoven como a un portento de la naturaleza y se escucha a Brahms como a un atisbo del purgatorio o de la mismísima gloria.
Otra vertiente de su periodismo puede constatarse en reseñas, comentarios y noticias acerca de escritores y libros. Eusebio habla de autores reconocidos, con los que incluso es exigente –recuerdo cómo le corrige la plana a una antología de cuento de Tito Monterroso o cómo se expresa con sarcasmo de los autores consagrados por las ventas–, pero también presenta, valora y alienta los libros de escritores nuevos o desconocidos; se dedica, como él mismo señala, a “leer a quien nadie lee, a ponderar a quien nadie pondera, a descubrir la belleza donde permanece oculta para los comerciantes de la literatura”. Como no le parecen suficientes los espacios para realizar esta tarea, inventa otras columnas —“La furia del pez” en El Financiero y “Las garlopas” en Molino de letras— para dar a conocer a quienes casi nadie toma en cuenta. Somos decenas los autores que le agradecemos este gesto de enorme generosidad.
Eusebio también ejerció el magisterio de la literatura en la enseñanza académica y en la formación de talleres de creación. Practicó la docencia en universidades como la Iberoamericana y la Autónoma de la Ciudad de México, pero a la par —y con o sin el auspicio de instituciones— fundó, promovió y mantuvo talleres de creación literaria y de apreciación musical, lo mismo en Tlalpan que en el Casetón de Neza, en la Fonoteca Nacional que en el Reclusorio Norte. Incluso en su casa, para el puro solaz y esparcimiento de sus cuates.
Comenta Xavier Quirarte: “En su departamento en la colonia Roma organizaba las sesiones ‘Amigos casi sólo de Brahms’, donde la música se escuchaba con reverencia y luego se comentaba al calor de unos tragos”.
Sus talleres son un espacio para el conocimiento de la literatura y de la música, así como para el cultivo de la amistad. Una especie de escuela multigrado, en la que el maestro atiende a estudiantes de distintos niveles con paciencia y sapiencia. No es el maestro que dicta desde la nube del Olimpo sino alguien que, como ocurre con su literatura, busca siempre puntos de identificación con ellos y los hace sentir únicos en la expresión que van afinando.
Tampoco es el ego creador que impone su tendencia de escritura, es natural y deja que sus alumnos lo sean. Al taller asisten lo mismo poetas que intentan el soneto que cuentistas de barrio o cronistas de la invasión zombi a la Ciudad de México. En todos descubre la chispa literaria y les hace observaciones que mejoran el texto pero respetan el estilo. Anima a quienes no saben cómo amigarse con las palabras y les baja los humos a quienes empiezan a volar muy alto porque ganaron algún premio. A los que llegan por primera vez les da la bienvenida con un vaso de vino. No les cobra a quienes no cuentan con recursos. A los que le caen en gracia y a los que llevan más tiempo los invita a comer. Apoya en la publicación de sus libros y también menciona a sus alumnos en entrevistas y los recomienda en editoriales.
En sus talleres desarrolla métodos de enseñanza que luego ha de plasmar en libros como Primero la A (Palabra y realidad del magisterio, 2004), en el que hay ensayos probados para las clases de redacción. O los 52 tips para escribir claro y entendible (Lectorum, 2011); en ellos se aborda desde el trabajo elemental con la sintaxis, la puntuación y el uso de los acentos hasta los misterios de la novela y el corazón del estilo.
Ruvalcaba es el mentor que inculca en los aprendices que el oficio de escritor requiere de una disciplina excepcional, pero también de una sencillez que lo pone en comunión con cualquier hombre. Es preciso lector que desentraña el andamiaje técnico que hay en novelas, ensayos y sonetos, y también en el equilibrio etéreo de la poesía, que de acuerdo con sus palabras significa “leer con el corazón y el pensamiento”.
Es una persona libre que publica donde quiere, sin encadenarse a los requerimientos de las grandes editoriales y, en ocasiones, llega a aceptar tratos con “amigos editores” a cambio de dos botellas de vino, tal como decía Ben Johnson que era el único pago que debían recibir los verdaderos poetas a cambio de su trabajo.
A sus alumnos nos enseña que el primer y único deber de un escritor es escribir. Escribir por encima de las desgracias familiares, de los apuros económicos, de las desdichas amorosas, de las neurosis y las adicciones; por encima de las presentaciones, los reconocimientos y las publicaciones. Escribir por encima del ninguneo pero, sobre todo, por encima del éxito.
Eusebio juega con todas esas convenciones en varias entrevistas:
—¿Maestro, por favor díganos en qué se inspiró para escribir su poemario?
—Es tan bella tu pregunta que no quiero ultrajarla con mi respuesta.
—Señor Ruvalcaba, dicen que su literatura abunda en malas palabras y se regodea en la inmundicia y las deposiciones, ¿se considera el mayor exponente del realismo sucio en México?
—Mejor hablemos solamente de las deposiciones.
—Maestro, usted que ha ganado el Premio Nacional de Novela Agustín Yáñez, en 91, el Premio Nacional de Cuento San Luis Potosí, en 92, y el Charles Bukowski de Anagrama, en 2004, ¿qué les puede aconsejar a los escritores jóvenes?
—Como me dijo un chinito: ¡Nunca tomalse en selio!
Aparte de los más de sesenta libros —novelas, aforismos, poemas, epístolas, ensayos y cuentos— que tuvo a bien escribir, Ruvalcaba también ejerció a fondo el magisterio de la amistad, esa flor preciosa que cultivó como nadie. Lo saben y pueden dar fe de ese don inconmensurable los cantineros y meseros que siempre le invitaban las de la casa; el tortillero de su colonia, que de manos del autor recibió uno por uno la colección completa de sus libros; los perros de la Carrasco que alborotaban los rabos y se asomaban por el pretil de la azotea cuando Eusebio salía de la cantina La perla para saludarlos a ladridos; lo sabemos los amigos que lo seguimos extrañando.
El recuerdo de sesenta y cinco años de una vida derramada en la creación, difícilmente puede sintetizarse en unos cuantos párrafos. Me basta decir que, como ocurre a muchos otros de sus alumnos y amigos, la presencia de Eusebio Ruvalcaba sigue vigente en mí a través de sus certeras palabras y su luminosa memoria, que me invitan reiteradamente a disfrutar la inmensidad de cada minuto en este monstruoso e increíble mundo.
Gracias, Eusebio. Dios y tus lectores te concedan larga vida.
*Palabras pronunciadas el 6 de febrero de 2018, en el homenaje a Eusebio Ruvalcaba en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
La última puerta de Eusebio Ruvalcaba
Carlos Bortoni
Hace unas cuantas semanas sentí la necesidad de visitar la última puerta de Eusebio. Seguramente no fue su última puerta. No. Seguramente su última puerta fue una en el hospital donde murió. O alguna en la funeraria donde lo velaron. Incluso habrá quien piense que su última puerta fue la del ataúd donde metieron su cuerpo. En fin. Da igual. Seguramente me equivoco. Pero hace unas cuantas semanas sentí la necesidad de visitar la última puerta de Eusebio, en la calle de Zapote, en el barrio de San Fernando, en Tlalpan.
Se trata de una puerta pequeña, estrecha, con tan poco encanto que resulta encantadora. Una puerta de lámina en la parte inferior y vidrios —enmarcados y protegidos por más lámina— en la parte superior. Con el número 42B. Pintada de negro, tal vez de un gris muy oscuro. Cuando visité a Eusebio por última vez, creo que estaba pintada de verde. Seguramente me equivoco. Sobre ella, desde la parte superior de la pared, cuelgan unas pocas enredaderas. La puerta está a poco más de un metro de una falsa esquina que se forma en la calle, al final, o al principio, de su parte más angosta. Detrás de ella, de la puerta, había un estudio —bastante amplio— que Eusebio habitó.
No recuerdo si visité a Eusebio, en aquel estudio, una o dos veces. No importa. Sólo importa la puerta. De alguna manera se ha convertido en lo único que me queda de Eusebio. Lo único tangible que me queda de Eusebio. Y lo único que puedo compartir de él con alguien más. Lo único que quiero compartir de él con alguien más. Sin duda alguna, una puerta parecerá poca cosa. Sin duda alguna, una puerta pequeña, estrecha, de lámina en la parte inferior y vidrios —enmarcados y protegidos por más lámina— en la parte superior, pintada de negro, tal vez de un gris muy oscuro, y con tan poco encanto que resulta encantadora, en una calle que se llama Zapote, parecerá poca cosa para recordar a Eusebio; un sujeto prolífico como pocos. Un sujeto prolífico más allá de su prolífica obra.
Detrás de esa puerta sucedía lo que sucedía siempre que Eusebio te invitaba a pasar, no importa a dónde. Eusebio compartía. Música, vino, comida, lecturas, tiempo, lo que fuera. Como fuera y mientras uno lo dejara compartir.
Desconozco por qué comparto su puerta, su última puerta. Quizá por mezquindad. Quizá porque desconfío de los homenajes. Quizá porque tengo miedo de recordar a Eusebio y seguirlo extrañando. Quizá porque la puerta está cerrada y no hay forma de tocar a ella y que Eusebio me invite a pasar. No importa. Sólo importa la puerta. Una puerta con tan poco encanto que resulta encantadora. Una suerte de insignificante Meca para quien necesita una Meca profana, vernácula, diminuta, frente a la cual sentarse y dejar que la vida termine. Lo cual no es poca cosa, como solía decir Eusebio.
Cayito y don Silvestre
—un encuentro inesperado—
Héctor Castillo Berthier
27 agosto 2024
El nombre oscuro
Durante muchos años no lo vi, no lo encontré… pero nunca lo olvidé.
Corría el año de 1975 o 76, cuando apareció Carmen —su mamá— para entregarme una lista de poemas titulados “Beethovenianas” o algo así, que había escrito Cayito, su hijo. Aprovechando que entonces yo trabajaba como periodista en el Heraldo de México —nadie es perfecto— los llevé al diario, a la redacción. Unas semanas después se publicaron y me dije: siempre pensé que Cayito sería violinista, pero no poeta… Con los años cambió mi percepción: se volvió escritor.
Tenía años de no ver a Cayito, desde que éramos niños, cuando venía a alguna fiesta en mi casa y siempre se comía mis chocolates, o en la avenida Mazatlán, en la Condesa, para ver el telescopio del tío Paco, o cuando visitábamos a su mamá en la casa de la San Miguel Chapultepec. Muchísimo tiempo pasó sin vernos en nuestra adolescencia y juventud.
Cuando lo reencontré, Cayito ya era un escritor famoso, muy conocido, que también daba pláticas y conferencias, pero que curiosamente sólo utilizaba su segundo nombre para firmar sus trabajos como Eusebio Ruvalcaba. No utilizaba su primer nombre —Eucario, con el cual lo conocíamos todos los primos—, que le fue puesto en honor a su abuelo. Para nosotros siempre fue Cayito. Por eso, cuando vi que sólo utilizaba Eusebio como nombre me dije: pinche Cayito, no cambia.
Entre los años de 2006 y 2007 desarrollé un proyecto con Circo Volador, en Sinaloa, donde realizamos muy diversas acciones comunitarias. En nuestro equipo de trabajo participaba Eduardo Lizalde Farías, un dinámico productor de video y documentales, con su novia, Citlalli Fuentes, una queridísima colega que —junto con Manuel, su papá— eran muy buenos amigos de Eusebio.
Un día que estábamos platicando, apareció mi primo en la conversación. Citlalli me preguntó: ¿entonces tú eres primo de Eusebio? No, no —le dije—, soy primo de Cayito. Y la risa apareció entre todos. Nadie lo conocía por Cayito. Es más, ni siquiera sabían que también se llamaba Eucario. Cayito era Eusebio y Eusebio era Cayito. Por eso al final todos fuimos muy felices por ser los amigos y familiares de uno o de otro.
Don Silvestre
Después del terremoto de 1985 me mudé de la zona centro de la ciudad a una casa muy cerca de donde vivía Cayito. Varias veces nos encontramos y un día me dijo: almorcemos mañana en El puente —una pequeña cantina que hoy ya no existe, en la misma colonia donde vivíamos.
Llegué ahí a las 13:00 horas y Cayito ya se encontraba en una mesa para cuatro personas. Él estaba sentado en una silla y en otra —a su lado— había una fotografía enorme de Silvestre Revueltas, el violinista y compositor mexicano. Me permití invitar a la reunión a don Silvestre, espero que no te moleste —me dijo Cayito, mientras sonreía y le pedía al mesero una cuba para él… y otra para don Silvestre.
La familia. Los abandonos. Los hijos. Las novias. Las rupturas. Las injusticias. El amor. La corrupción. El vicio. La revolución. La anarquía. Los sueños. Los violines. Y la música, siempre la música. Así pasó corriendo la tarde en medio de nuestras reflexiones. Mientras Cayito se bebía su cuba y al final se bebía también la de don Silvestre.
Asistimos un día a la inauguración de una muestra de pintura y nos encontramos con Citlalli. Fue también una tarde maravillosa, recordando viejas anécdotas de la familia. Cayito tenía sus cejas ya muy blancas, igual que su barba y su bigote. A él no le importaba que yo siguiera llamándolo Cayito… aunque fuera Eusebio.
Pasó mucho tiempo y yo apenas conocía un par de sus libros… tenía mucho que leer para comprender mejor a mi primo. Así lo hice y las veces que coincidimos por un asunto u otro siempre quedamos en volver a vernos… lo cual nunca sucedió.
El 7 de febrero de 2017 me enteré de que Cayito ya había partido de este mundo, después de un accidente… ¡qué duro golpe! Al llegar a la funeraria y saludar a sus hermanas y a Coral, me encontré con dos viejos amigos. A uno de ellos —que había trabajado en la Bolsa de Valores en mi época de periodista— lo conocía ya de muchísimos años. El otro, Julio Bracho, es también investigador, trabaja conmigo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Platiqué con Julio y le hablé de Cayito. Julio rio. Me confesó que no le gustaba que lo llamaran así: él es Eusebio, me dijo.
Por eso, en estas fechas de recuerdos, mando esta remembranza de Cayito que —sin ninguna duda— en la historia de la literatura será siempre recordado como Eusebio Ruvalcaba. Nadie se baña dos veces en el mismo Eusebio, solía decir.